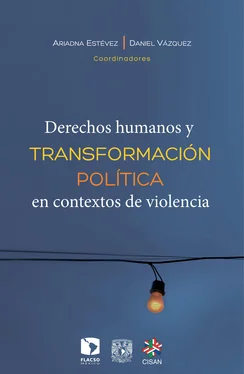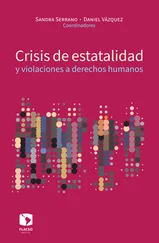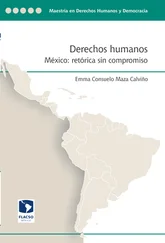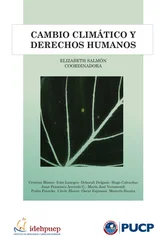Desde esta última perspectiva, creemos que deben ser enfocados los análisis en torno a la utilidad de los dh para los procesos de movilización social. Si vemos el derecho como un espacio de lucha social, y no como un espacio a priori de control o de “neutralidad”; si lo vemos como un espacio con reglas y formas de control y dominio establecidas, pero donde es posible disputarlas, entonces adquiere relevancia la pregunta en torno al papel que el uso del derecho desempeña en procesos de movilización social, sobre todo en sociedades tan “juridificadas” como las actuales. Precisamente ése es el llamado del presente artículo y uno de los objetivos del libro.
Más allá de los argumentos que se puedan esgrimir en torno a las posibilidades y límites de los dh desde las perspectivas histórica, teórica y filosófica, creemos que resulta imprescindible avanzar hacia la posibilidad de dar cuenta de ello a través de su utilidad para la movilización social. Se trata, entonces, de desplazar el foco de observación hacia la movilización de los actores. Enfocar la evaluación del papel de los dh a partir de los resultados que tiene la movilización social es dar la palabra a los actores, es ver cómo desde lugares y sujetos concretos se utilizan y valoran las estrategias de los derechos; es llenar la tinta de los libros no sólo con agudos análisis globales, sino también con experiencia.
Para colaborar con este fin, lo que pretendemos en el presente artículo es ofrecer un marco analítico sugerente para encarar investigaciones de corte empírico en torno al uso de los dh como estrategia de movilización, especialmente en la coyuntura mexicana actual. En este tenor, defenderemos la idea de que ésta es una forma a través de la cual la academia puede contribuir al mismo proceso de trasformación y a la labor que cotidianamente realizan individuos, pueblos, comunidades y organizaciones de la sociedad civil que luchan por sus dh.
Para ello, en primer lugar, daremos cuenta de diversas investigaciones que han abordado el tema de la utilidad del derecho y los derechos para la movilización social, trazando con ello un breve estado del arte en la materia. Posteriormente, ubicaremos cómo ha sido visto el derecho por algunos modelos teóricos dentro de sociología de la acción colectiva. En tercer lugar, definiremos qué entendemos por movilización sociolegal y caracterizaremos los estudios que se encargan de este tipo particular de movilización. Por último, trazaremos un modelo analítico que creemos pertinente para los estudios de los procesos de acción colectiva que involucren la movilización del derecho y de los derechos, tomando en cuenta la perspectiva de los actores.
Este esfuerzo va encaminado a brindar un marco analítico que permita mirar hacia la vida de los dh y las tensiones que están involucradas en ellos. Ésta es una ingente necesidad de las ciencias sociales en México. Justo de ello se encarga el presente libro en contextos de violencia y crisis del Estado. Este artículo abre una reflexión que los artículos posteriores se encargarán de profundizar desde discusiones temáticas concretas, desde perspectivas epistemológicas y metodológicas diversas, y desde el análisis de procesos políticos y sociales específicos que han utilizado los dh como herramienta de lucha social.
Algunas discusiones en torno a la utilidad de la movilización sociolegal
Los estudios de movilización sociolegal (msl) surgen en la década de los años noventa en Estados Unidos. Nacen con el objetivo de enriquecer la discusión en torno al papel de los derechos en los procesos de movilización y cambio social mediante investigaciones empíricas. Partiendo de categorías y marcos analíticos de la sociología, de la ciencia política y otros propios de la sociología jurídica, la msl se ha convertido en un campo fecundo para investigaciones que exploran el ámbito del derecho y los derechos en acción en diversos contextos y regiones. Ahora bien, no ha existido unanimidad a la hora de valorar el potencial de la msl para lograr la realización de los derechos, para provocar cambio social o para que se cumplan las expectativas fijadas —desde abajo— por los actores sociales. Los estudios se han dividido entre quienes han planteado que la msl es una pérdida de tiempo, los que creen que se puede avanzar mucho a través de ella y los que la califican como una herramienta útil en ciertas circunstancias, pero en la cual no se puede confiar del todo.
La escasa relevancia de la msl es defendida mayormente por Gerald Rosenberg en su ya clásico texto The Hollow Hope (2008). El argumento central de Rosemberg se basa en que realmente las demandas jurídicas no producen ningún cambio de fondo, y que éste, si se logra, es más por la presión social y por el despliegue de otras estrategias que por los procesos de movilización en torno al derecho (Nielsen, 2004: 70-71). Otra perspectiva de la crítica, citada por McCann (1994: 3), plantea —al referirse a los textos de Kelman (1987) y Kairys (1982) — que los sesgos ideológicos en el derecho, debido al carácter elitista de sus hacedores, terminan por imponerse e impiden lograr por vía judicial cambios significativos. En resumen, el derecho es un constructo de élite que cuanto más, puede generar logros coyunturales que sólo permiten crear la ilusión de un cambio real, pero en la práctica, no puede transformar nada de fondo, ni empoderar a los sectores excluidos (McCann, 1994: 3). En forma similar, David Kennedy afirma que el movimiento por los dh puede ser parte del problema que vive el mundo de hoy en vez de una solución, al “juridificar” los problemas sociales y humanos y convertirlos sólo en un asunto de “derechos humanos”, entre muchos otros inconvenientes que enlista y que plantea deben ser debatidos sin miedo (Kennedy, 2001). Una postura también escéptica ante las posibilidades del derecho está en el texto de Dezalay y Garth (2002).
Por otro lado, está la confianza en el gran potencial que tiene la msl para producir cambios sociales significativos. Dentro de la literatura ya clásica en la materia, esta perspectiva es sostenida por Charles Epp (1998), Michael McCann (1994), Keck y Sikkink (2000), entre otros, con base en sus respectivos trabajos empíricos. Para estos autores, la msl no produce de manera necesaria resultados positivos; ello sólo es posible si se conjugan una serie de factores en el marco de los procesos de movilización.
Para McCann, que estudió el proceso de movilización en Estados Unidos en torno a las reformas para la equiparación del salario de las mujeres con respecto al de los hombres (desde una perspectiva de género y de clase), este proceso produjo el empoderamiento de las mujeres que participaron. El impacto de la movilización no sólo llegó a la consecución de los fines jurídicos perseguidos, sino que generó nuevas formas de interpretación del derecho y condujo, además, a cambiar los términos principales de las relaciones establecidas dentro de los sindicatos, en las técnicas de dirección y al interior de los grupos de mujeres (McCann, 1994: 284). Ahora bien, claro que el proceso no fue el mismo en sus distintas etapas, que tuvo periodos de mayor éxito y otros donde se avanzó poco.
Por su parte, Epp basa su análisis en las condiciones necesarias para una “revolución de los derechos” a través de procesos de msl. Para él, la clave del éxito de estos procesos no estaría en la independencia de los tribunales, ni en una extensa carta de derechos, ni en el activismo judicial, ni en la cultura o conciencia de los derechos que tenga una determinada población; el ingrediente esencial para que pueda prosperar una “revolución de los derechos” estaría en lo que denomina estructuras de soporte, que define como aquellos mecanismos que permiten soportar largos procesos de msl, sustentados por el apoyo brindado por abogados solidarios comprometidos con los derechos, por las organizaciones de dh y, sobre todo, por los recursos financieros que se puedan obtener (Epp, 1998: 18). Aunque confía en las potencialidades que tiene la msl para el cambio social —si existe una buena estructura de soporte—, no plantea tampoco que la misma conduzca necesariamente a la transformación social o al empoderamiento. Más que referirse a las potencialidades y límites, trata de explicar cuáles serían los elementos clave para una msl exitosa.
Читать дальше