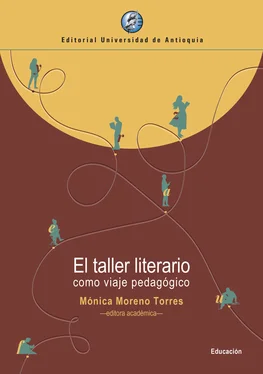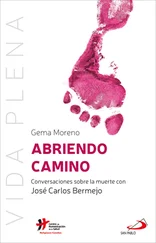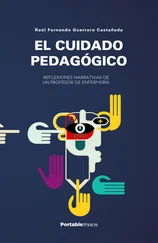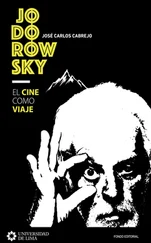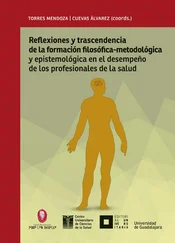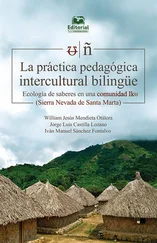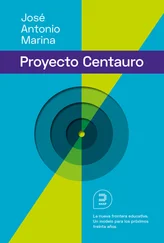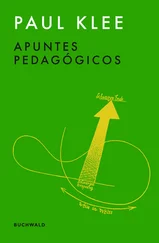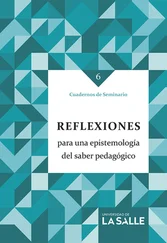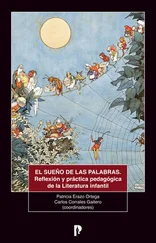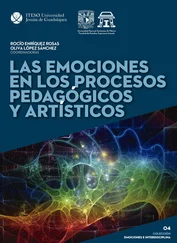Martin, M. (1987). Primera parte. Imágenes no secuenciales. En Semiología de la imagen y pedagogía (pp. 21-42). Narcea.
Moreno, M. (2008). Un espacio para la escritura y el diálogo razonado. RedLecturas, (3), 170-180.
Moreno, M. (2012). Creación de una estrategia didáctica de investigación basada en el diálogo de saberes. Nodos y Nudos, 4(33), 27-37.
Moreno, M. (2014). El taller como experiencia estética y dialógica. Documento de trabajo del curso: Práctica Pedagógica II. Semestre 2014-1. https://docs.google.com/document/d/1ZQtn80Zn_K0EvC9ConvnPG2CEo5nJuqsW8dCeaIGMI/edit.
Moreno, M., Henao Ciro, R. D., Caro, N. y Ramírez Franco, M. (2012). El texto literario como práctica de lectura investigativa. RedLecturas, (5),
57-72. http://ayura.udea.edu.co/nodoantioquia/wp-content/uploads/2013/02/Redlecturas-5.pdf.
Moreno, M. y Carvajal, E. A. (2015). Bases de una estrategia didáctica para la formación de profesores investigadores. Aula de Humanidades.
Usma, M. y Marmolejo, F. (2014). Experiencia estética y conversación: encuentros para tejer lazos democráticos en la escuela [Tesis de grado, Universidad de Antioquia]. http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1587/1/PA0840.pdf.
Zuleta, E. (2010). La educación: un campo de combate. https://www.academia.edu/12005533/La_Educaci%C3%B3n_Un_Campo_De_Combate_Estanislao_Zuleta.
1Este texto es una síntesis del trabajo de grado de los autores. Véase Usma y Marmolejo (2014).
2El personaje principal de la historia es un hombre cuyo traje y mirada es de color gris. Siempre hace las mismas cosas, pues no se atreve a romper su rutina. Interiormente, siente que la vida es un arcoíris; por ello sueña con ser un cantante de ópera. Un día observa que todo tiene los colores que lleva en su interior y decide cantar en la oficina donde labora. El jefe lo amenaza con despedirlo si continúa con su propósito. Ante esto, se pone una venda en una parte del rostro, simulando un dolor de muela; así no estaría tentado a cantar. Intempestivamente, conoce a un director de ópera, a quien le propone escucharlo. Su canto lo deja atónito y lo invita a formar parte de la compañía de ópera. Al espectáculo asisten su jefe y vecinos, quienes también se sorprenden por su capacidad lírica.
3Todas las citas textuales conservan la escritura original.
4La primera en color, donde aparecen cuatro personas suspendidas de un pedazo de madera, simulando estar en condición de marionetas en un carnaval. Y la segunda, en blanco y negro. En ella aparecen siete personas, entre jóvenes y adultos, al lado de una máquina de autoservicio de comestibles. Algunos miran de manera distraída a su alrededor, otros entablan un diálogo, y una persona toma algunos apuntes en una libreta.
5Algunos comentarios de los estudiantes se recogen en el anexo 6 del trabajo de grado. Véase Usma y Marmolejo (2014, p. 66).
6Véase Moreno (2014).
7Las búsquedas se realizaron en las siguientes bases de datos: ebsco, jstor, Redalyc y Dialnet, así como en diferentes hemerotecas de la ciudad. En este apartado presentamos una síntesis del marco referencial, cuya versión ampliada se puede consultar en Usma y Marmolejo (2014, pp. 24-41).
2
Del texto literario impreso a la adaptación cinematográfica: una propuesta didáctica para promover los procesos de lectura como experiencia estética8
Daniel de Jesús Celis Muñoz
Laura Liset Maestre Muñoz
¿Qué ocurre en el proceso de lectura de los estudiantes cuando se acercan a las adaptaciones cinematográficas? ¿Por qué se sienten más atraídos por el filme? ¿Por qué aducen que la lectura de la obra literaria en la que se inspira un filme no es necesaria? Estas tres preguntas surgieron de un proyecto didáctico investigativo con treinta estudiantes del grado octavo y veintisiete del grado quinto de primaria de dos instituciones educativas de Medellín, una pública y otra privada. El centro de interés: la articulación y las diferencias entre el cine de adaptaciones y los cuentos. La Práctica Pedagógica II asumió la lectura como experiencia estética, con base en el cine de adaptación de cuentos literarios.
Epifanía
¿Qué encontramos en busca de un hecho sorprendente y una pregunta de investigación?
El rayo de luz del proyector de video se posó sobre la pared del salón de clases. Luego, las imágenes de la película comenzaron a capturar la atención de los estudiantes. Cuando el filme terminó, uno de ellos nos dijo: “¿Por qué leer el cuento que ha sido base de la película que acabamos de ver?”. Por nuestra mente pasaron algunas explicaciones. No salíamos del asombro, pues los demás estudiantes nos seguían mirando a la espera de una respuesta.
Este hecho nos obligó a buscar argumentos que les mostraran la importancia de ambos formatos para su formación estética. Por ello, emprendimos un camino de indagación, que nos llevó al siguiente interrogante: ¿qué ocurre en el proceso de lectura de los estudiantes cuando se acercan a las adaptaciones cinematográficas? ¿Les otorgan a estas últimas mayor significación respecto del texto literario en que se inspira el primer sistema de significación?
Lo que está siendo vivenciado
¿Qué aconteció en los estudiantes y en nosotros? ¿Qué pasó con una didáctica dialógica y crítica? ¿Cómo los medios —adaptaciones cinematográficas y literatura— se convirtieron en mediaciones estéticas?
En la mayoría de instituciones educativas, el cine de adaptación es llevado con el propósito de entretener a los estudiantes. Esto hace que los discentes no se vinculen de manera consciente con esta expresión artística, pues sus emociones y percepciones se quedan en el nivel de la opinión, olvidando sus posibilidades formativas y argumentativas.
Algo similar ocurre con la lectura literaria como fuente de inspiración de una adaptación cinematográfica. El maestro les cuenta a los estudiantes aspectos generales de la obra, dejando de lado los saberes literarios, pragmáticos y enciclopédicos que sirven de unidades de sentido al guionista y al director del filme. Incluso, algunos abandonan las características de la obra, en busca de ocupar el tiempo de los estudiantes en ver la película.
Lo anterior nos exigió pensar en las posibilidades didácticas de ambos soportes textuales, pues se trata de la misma historia, recreada en formatos distintos. Estos formatos, entre otros, han modificado las maneras de leer. El tránsito del libro impreso al electrónico no implica que el primero vaya a desaparecer. Ambos están abocados a los cambios socioculturales, políticos, económicos, estéticos, científicos y tecnológicos.
Por eso, más que de oposición irreductible entre cultura audiovisual y cultura escrita, se trata de pensar en “diversos modos de leer”, los cuales se abren paso en medio del entramado plural y heterogéneo de textos y escrituras que hoy circulan (Figueroa, 2004, p. 44).
Estas ideas nos llevaron a comprender que el cine de adaptación y la literatura no los podíamos abordar como si se tratara de dos hermanos enemistados. Cada uno tiene formas diferentes de expresar una historia y, sobre todo, de provocar emociones, que pueden diferir entre un espectador y otro, haciendo posible la emergencia de un diálogo y una vivencia estética.
Lo anterior nos llevó a indagar, en cada institución donde adelantamos la práctica pedagógica, por la manera como se conciben estos formatos textuales. Así, en la institución pública,9 la maestra encargada de la asignatura de lengua castellana nos expresó que las estudiantes primero leían el relato y luego pasaban a ver la película, pues era la forma más conveniente, según ella, para que comprendieran ambas prácticas socioculturales. Sin embargo, aunque el programa de curso incluía algunas películas, no había una propuesta didáctica que respaldara su puesta en escena. El texto literario era abordado a partir de la conformación de equipos de trabajo, encargados de dramatizar aquellas escenas que les llamaban su atención. En algunos casos, las estudiantes memorizaban pasajes del relato, que fungían como ejercicios de recitación para cumplir con la tarea asignada por la profesora.
Читать дальше