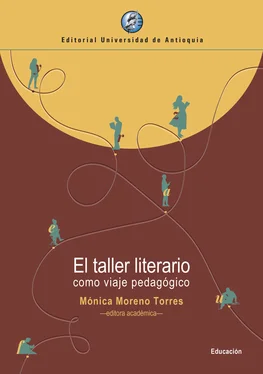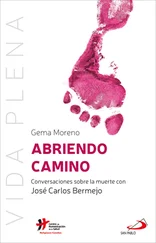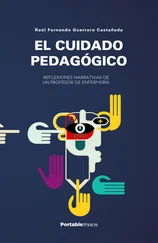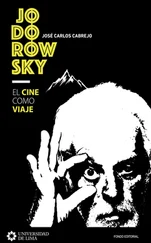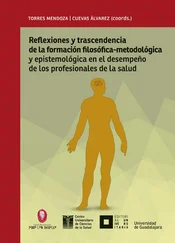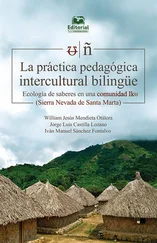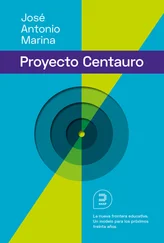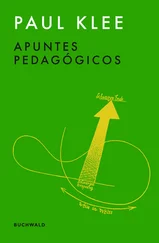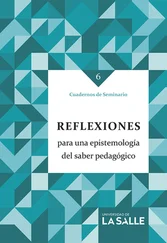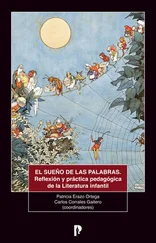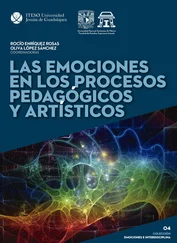Inicialmente, debemos decir que las referencias conceptuales y las vivencias en nuestra práctica pedagógica reafirmaron el carácter dialógico de la experiencia estética. La obra de arte, en este caso la literatura, nos enfrentó a otras formas de comprensión de ver y sentir el carácter dialógico del cuento, pues cada lector insinuaba interpretaciones que provocaban en los demás el deseo de saber acerca del posible desenlace del relato. La condición humana fue la constante; por tanto, las vidas de dichos lectores se vieron reflejadas en sus ojos, especialmente en los de aquella niña cuya pregunta detonó esta propuesta de investigación.
Este proceso interhumano y estético nos permitió ir al encuentro con la otredad, representada en unos sujetos inquietos, inteligentes, pasivos y, en algunas ocasiones, resistentes al cambio. El binomio cuento y fotografía empezó a convivir de manera natural en cada uno de los que asistíamos al taller, pues la presencia de una de estas expresiones hacía necesaria la emergencia de la otra. El diálogo entre ambas mediaciones estéticas nos llevó a reconocer las diferentes miradas que provocan y, en especial, a descubrir que su presencia requiere un trabajo amoroso previo, es decir, la planeación didáctica, que tuvo como horizonte de sentido la conversación y la democracia escolar en cada una de las actividades del taller.
Ambas configuraciones —la fotografía y el cuento— llevaron a los estudiantes a ponerse en estado de cuestión e incluso a asumir nuevas formas de comprender lo visto y escuchado. Les exigió tomar decisiones, que comenzaron con la idea de dejarse afectar.
En este sentido, es posible pensar que la experiencia estética, desprendida de la mediación didáctica con una obra literaria, contribuye a que se creen vínculos democráticos entre un grupo de estudiantes y su maestro. Les permite a los sujetos abrirse a su propio horizonte y el de sus compañeros, principalmente cuando intentan comprender aquello que difiere de sus concepciones. La experiencia estética es incertidumbre, pues no sabemos cómo pueden ser nuestras reacciones y menos aún cuáles serán las preguntas que, en nosotros, suscite la obra literaria o la imagen fotográfica. Allí, como señala Farina (2006), donde aparece una afectación que se encarga de mover el propio eje de equilibrio, surge un pensamiento que posiblemente permitirá dotar de incertidumbre lo que vislumbramos como posiciones únicas o absolutistas, y tal vez, de esta forma, sea posible tejer vínculos democráticos con los otros en la escuela.
Lo anterior nos lleva a pensar que el rol del maestro como un buen escucha e interlocutor es vital para que los estudiantes
entiendan que conversar no se reduce a aceptar todos los puntos de vista sin llevarlos a una discusión. Infortunadamente, en el contexto escolar existe una desvalorización de la conversación y del diálogo en general, puesto que no son considerados como un acontecimiento formativo, o porque prevalece un afán por informar someramente a los estudiantes sobre algunas temáticas o contenidos. El sentido de competitividad imperante en las interacciones que se dan en el aula de clase, el hacinamiento de los estudiantes en la mayoría de los espacios escolares, la poca significación que se le otorga a la relación entre pares y en específico a la conversación entre estos, son tensiones que señalan dos problemáticas: por un lado, el poco reconocimiento de la labor del docente por parte del Ministerio de Educación Nacional y, por otro, la subvaloración de los estudiantes como ciudadanos con deberes y derechos en la escuela. Estas limitaciones de carácter social, cultural y económico afectan de forma directa las prácticas educativas en la mayoría de las instituciones públicas de la ciudad.
Con lo anterior, no se pretende agotar o inventariar la lista de dificultades con las que nos encontramos para conversar en el aula. Posiblemente, cada contexto educativo se encuentre con dificultades diferentes. Lo que nos interesa señalar es que, a pesar de las dificultades mostradas en este texto, la conversación y la experiencia estética se pueden convertir en acontecimientos personales y grupales en el ámbito de la educación. De allí que nos preocupen las políticas de cobertura educativa, pues la masificación impide un proceso didáctico de carácter dialógico. El acceso a la educación es un deber y un derecho constitucional, que requiere el diseño de políticas públicas que propugnen por una educación de calidad, con equidad social y económica.
Por su parte, el taller es una metodología adecuada a las pretensiones de habitar el aula de forma democrática, pues al centrarse en el aprender haciendo se modifica la postura que tradicionalmente han asumido maestros y estudiantes. El taller como experiencia estética y dialógica (Moreno, 2014) crea las condiciones de posibilidad para que los estudiantes se atrevan a preguntar, a problematizar, en suma, a poner su voz y pensamiento en el ámbito educativo. Al tener un carácter participativo, en el que se realiza una tarea común, los estudiantes tienen mayores posibilidades de adoptar una actitud cooperativa, comportamiento indispensable para vivir la democracia en la cotidianidad de la escuela.
Este proyecto didáctico de investigación se constituye en un punto de partida para abrir la discusión sobre otros aspectos, como la libertad en la educación, la autoridad, los roles, las posturas y las características de un maestro que favorece una educación democrática. Sigue en la agenda de la didáctica de la literatura y la lectura de imágenes en el salón de clases, la pregunta por las condiciones sociales, culturales y políticas necesarias para implementar una propuesta educativa interesada en la formación estética y ciudadana de los estudiantes.
La experiencia estética y su relación con una educación democrática es un asunto que merece ser más explorado, así como los diálogos disciplinares, didácticos y políticos entre el cuento y la fotografía.
Referencias
Alonso, F. (1978). El hombrecito vestido de gris. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-hombrecito-vestido-de-gris--1/html/0163bc0a-82b2-11dfacc7-002185ce6064_2.html.
Ander-Egg, A. (1991). El taller: una alternativa de renovación pedagógica. Magisterio del Río de La Plata.
Barthes, R. (1986). La imagen. En Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces
(pp. 11-49). Paidós Comunicación.
Burbules, N. (1999). El diálogo en la enseñanza. Teoría y práctica. Amorrortu.
Cañón, M. y Hermida, C. (2012). La literatura en la escuela primaria. Más allá de las tareas. Novedades Educativas.
Cornú, L. (2013). Experiencia estética, “convivencia” y “pensamiento ampliado”. ¿Qué permite pensar que la experiencia estética y la experiencia de la creatividad artística pueden ser parte de la educación del ciudadano? En Memorias del Seminario Internacional Ciudadanía y Convivencia: un espacio de reflexión desde la educación y la pedagogía (pp. 41-55). Jotamar, Alcaldía Mayor de Bogotá.
Cortázar, J. (1971). Algunos aspectos del cuento. Cuadernos Hispanoamericanos (255), 403-416. http://www.cervantesvirtual.com/obra/cuadernos-hispanoamericanos--174/.
Dewey, J. (2004). La concepción democrática de la educación. En Democracia y educación (pp. 77-91). Morata.
Dewey, J. (2008). El arte como experiencia. (2.a ed.). Paidós.
Farina, C. (2006). Arte, cuerpo y subjetividad: experiencia estética y pedagogía. Educación Física y Ciencia, (8), 51-61. http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.134/pr.134.pdf.
Freire, P. (2004). Pedagogía de la autonomía. Siglo XXI.
Frigerio, G. (2012). Lo que se pone en juego en las relaciones pedagógicas. Videoconferencia llevada a cabo por el programa Ser con Derechos, Colombia. http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/url/view.php?id=129319[Requiere permiso].
Читать дальше