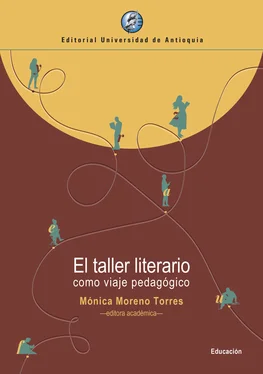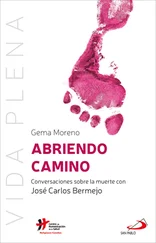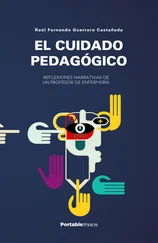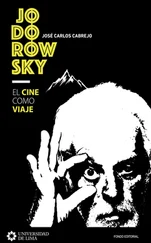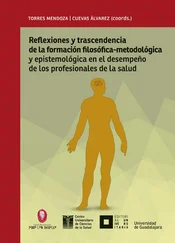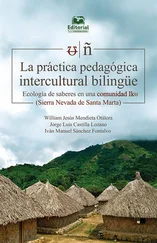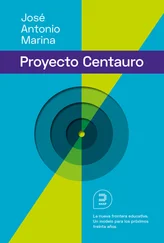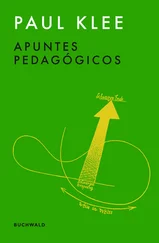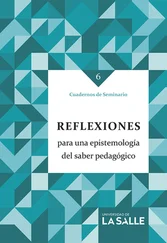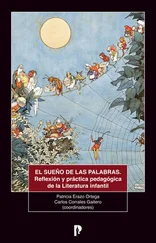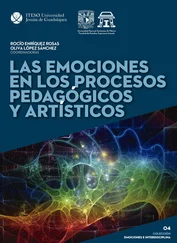(s. f.). La mujer rompió los paradigmas del hombre, y su canto, hecho acto, se convirtió en promesa de un mundo por descubrir.
En este fragmento se evidencia un proceso de transferencia que podemos recoger en tres elementos que sugieren Carmona (2002) y González (2014): 1) el alumno le confiere a su maestro un saber; por lo tanto, se pone en el lugar de la falta, reconociendo que hay algo que no sabe y el otro le puede aportar; 2) el alumno se identifica con el maestro, quiere ser como él; por tanto, accede a su saber, y 3) el alumno busca ser deseado por su maestro, esto es, busca ser reconocido por él. Solo si hay falta es posible la formación; la falta es lo que nos lleva a salir de nosotros mismos y a abrirnos al otro, hacia una transformación; el estado de llenura, en el que estamos la mayoría de las veces, impide el reconocimiento del otro, el intercambio de saberes y de experiencias.
Finalmente, miremos las relaciones entre la música, la literatura y la formación. Para Marrades (2000), una parte de la construcción del sentido de la música está por fuera de su propia estructura sígnica, es decir, en el componente cultural de la población que la escucha, pues el oyente, en lo escuchado, hace una proyección de significados de todas sus construcciones subjetivas y la visión histórica y cultural que ha logrado construir en su trayecto formativo; es de esta manera que la música toma sentido para él. Desde esta perspectiva, podemos vincular la música a los procesos educativos, no a partir de su enseñanza técnica, sino de lo que culturalmente la constituye, posibilitando que los sujetos se lean en ella.
Por consiguiente, cuando la música es mediación estética en los espacios educativos, se convierte en un campo de reflexión y proposición que se vincula a las dimensiones sensible y experiencial de los sujetos, en la cual se exploran, también, la dimensión práctica y la función social de la música, en tanto esta es una construcción cultural en la que el ser humano recrea su vida y su mundo. Por esto, “escuchar sonidos es percibir pensamientos”, como nos dice Enrico Fubini (2001). Se trata de traer recuerdos y vivencias que nos pueden llevar a reconocernos en la experiencia de ser otro, de sentir-nos en las emociones y la expresividad de una creación sonora.
Con todo y lo anterior, la palabra que nos entrega el artista —el músico y el escritor—, y con ella su experiencia estética del mundo, es un gesto ético que más allá de dirigirse a un lector u oyente, reconoce a un ser humano en sus diversas dimensiones, como lo hemos mostrado en este apartado.
Momento imaginativo
El contacto de los estudiantes con el arte se convirtió en un camino que fue reconfigurando su gusto estético y sensibilidad, desarrollando una relación crítica, política y estética con el mundo, con el otro y consigo mismos. Estamos convencidas de que el arte tiene una dimensión formativa, en tanto nos posibilita hacer algo con lo que nos ofrece, pues trasciende la mirada del espectador, ya que impulsa al sujeto a explicar lo que pasa por su cuerpo y su mente.
El abordaje de esta investigación y propuesta didáctica es importante para el campo educativo en general, pues evidenciamos que la relación que los estudiantes entablan con el saber literario es cada vez más distante y superflua. Este trabajo es una apuesta por renovar esa relación, partiendo de la sensibilidad y la experiencia estética como posibilidad de afectación que produce una obra en el sujeto, permitiéndole cuestionarse y transitar por diversos caminos de indagación. Creemos profundamente que cuando algo nos afecta y nos mueve a comprenderlo, gozamos con la búsqueda, la incertidumbre de no saber y de poder encontrar respuestas. Caso contrario ocurre cuando las respuestas ya están dadas, o las preguntas están determinadas por otros.
Por consiguiente, la experiencia estética tiene un potencial formativo, en tanto puede abrir posibilidades para que un sujeto vuelva sobre sus experiencias, sus certezas, sus saberes, sus angustias y los ponga en cuestión a partir de un encuentro con una obra, permitiéndole crear nuevos sentidos y propiciar una apertura al deseo de comprender aquello que surge como extrañamiento. Por esta razón, nuestra propuesta le da un lugar al estudiante como partícipe y corresponsable de sus propios aprendizajes; también nos obliga a pensarnos como maestras, si realmente pretendemos saber cómo será reconocido ese otro, desde qué horizontes, desde qué formación, desde qué propuestas. La pregunta por lo que somos como maestras nos permite un descubrimiento de nosotras mismas y de nuestro deseo, y con ello, el reconocimiento de los seres a los que formamos.
Es desde estos horizontes y miradas que surge la intención de apostarles a espacios de prácticas pedagógicas mediadas por el arte, la experiencia estética y la sensibilidad, en tanto allí el otro, su historia y su sociedad tienen un lugar a través de su lenguaje; donde la conversación entre las obras y el sujeto puede propiciar su transformación; donde el sujeto pueda leerse, escucharse y pensarse. En conclusión, esta es una apuesta por el reconocimiento del otro, dentro de su propio proceso de aprendizaje y de formación.
Por último, es nuestro deber decir que la educación, en Colombia, atraviesa por una crisis insostenible, pues la escuela se ha volcado a satisfacer las exigencias de un sistema económico que no forma para expandir las posibilidades de existencia del ser humano, que no tiende a enriquecer sus necesidades subjetivas, sino que se centra en la cualificación de mano de obra que asegure a las empresas mayores ingresos a menores costos; por eso, no es gratuita la proliferación de preuniversitarios y preicfes, y la insistencia de preparar a los estudiantes para las pruebas pisa (Programme for International Student Assessment), donde se miden conocimientos desde el tecnicismo y la utilidad para el mundo empresarial. La masificación borra los rostros de maestros y estudiantes, convirtiéndolos únicamente en cifras que habrán de expresar lo que entes internacionales, ajenos a la realidad y las necesidades del país, establecen que es tener “educación de calidad”.
¿Es posible hablar de calidad en una educación que centra sus prácticas y contenidos en el fin específico de superar unas pruebas? ¿Dónde quedan los intereses de los estudiantes, sus necesidades y las de su contexto social, cultural, económico, familiar? No hay lugar en estas lógicas para la formación crítica y analítica, para la subjetividad y para la organización social que busca apuestas políticas, solidarias y sensibles.
No obstante, con Zuleta (1995) reconocemos la escuela como un “campo de combate” en y desde las ideas, es decir, un espacio político que requiere maestros que asuman una posición política y creen “condiciones para combatir el sistema en su conjunto” (p. 43). Es un deber político de todo maestro asumir una posición crítica y ética en relación con estos asuntos, actitud que comienza con la transformación de su quehacer en el interior de las aulas de clases.
Referencias
Ariza Garcés, A. y Giraldo Cortés, V. (2011). Lenguaje literario y cinematográfico: apertura para una experiencia estética [Tesis de pregrado, Universidad de Antioquia].
Benedetti, M. (s. f.). La noche de los feos. https://ciudadseva.com/texto/lanoche-de-los-feos/.
Carmona, J. A. (2002). Psicoanálisis y vida cotidiana. Siglo del Hombre.
Chicas Bond (s. f.). Bon Explosive [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=B42dozDeEfA.
Colasanti, M. (1998). Una idea toda azul. Susaeta.
Dewey, J. (2008). El arte como experiencia. (2.a ed.). Paidós.
Frank, A. (2012). El diario de Ana Frank. DeBolsillo.
Fubini, E. (2001). Estética de la música. Libros.
Читать дальше