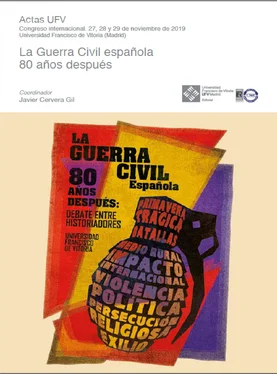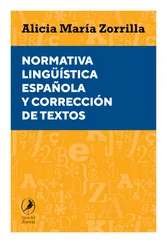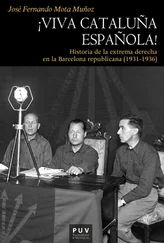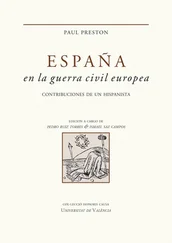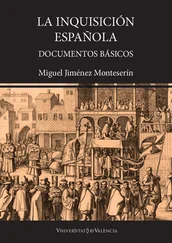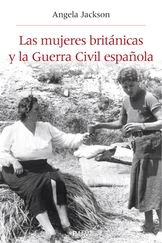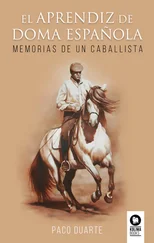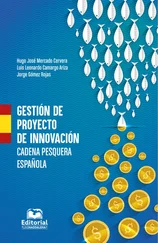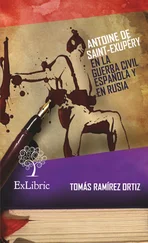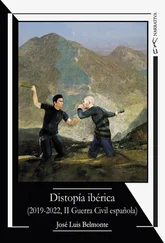Los diferentes gobiernos de la República ensayaron diversos sistemas de centralización del abastecimiento que, ineficaces para hacer frente a estos y a otros problemas, no consiguieron resolver la situación. Madrid, que mantuvo una población de en torno al millón de habitantes durante toda la guerra, no fue capaz de introducir víveres suficientes para todos ni de repartirlos equitativamente, como tampoco pudo evacuar al número suficiente de personas para aligerar la carga que su suponía abastecimiento (Campos, 2018). Las cartillas de racionamiento, introducidas en noviembre de 1936, no aportaban lo suficiente para cubrir las necesidades de los ciudadanos, que tuvieron que recurrir a diversas estrategias para sobrevivir (Grande, 1986, pp. 63-64). En este contexto, el mercado negro se convirtió en uno de los protagonistas de la economía de la ciudad, donde los más diversos productos se vendían a precios muy por encima de la tasa establecida por las autoridades (Valero y Vázquez, 1978, p. 460).
El hambre fue uno de los factores que más contribuyó a minar la moral de los madrileños y a extender tanto el cansancio por la guerra como el deseo de que esta terminara. Pese a la censura, la propaganda y la persecución del derrotismo, la República no pudo evitar que se extendiera el desánimo entre la población, acertadamente alentado por la propaganda franquista y que acabó influyendo en que el golpe de Casado en marzo de 1939 y su enfrentamiento con los comunistas tuviera lugar en medio de la apatía generalizada de los madrileños.
«EL FINAL DE ESTA GUERRA VENDRÁ COMO EN 1918»: 1 LA IMPORTANCIA DEL ABASTECIMIENTO EN LOS INFORMES DIPLOMÁTICOS FRANCESES Y BRITÁNICOS
Por la importancia que la Guerra Civil española tuvo en el tenso contexto internacional previo a la Segunda Guerra Mundial, las misiones diplomáticas de diversos países siguieron el acontecimiento con especial atención. Francia e Inglaterra, las dos potencias que más protagonismo tuvieron en el acuerdo de No Intervención y que más interés tenían en evitar el desbordamiento del conflicto español, no fueron una excepción.
Ambos países ya habían experimentado las características de la guerra total en la conflagración mundial en la que se vieron inmersas entre 1914 y 1918. Una de las lecciones de este conflicto había consistido precisamente en la toma de conciencia de la importancia de mantener bien abastecida la retaguardia para evitar el desplome de la moral de la población. Un proceso de especialización internacional en la producción de alimentos había hecho a Gran Bretaña y Alemania especialmente dependientes de los aportes exteriores para alimentar a su población y, por tanto, más vulnerables ante el bloqueo de sus redes de abastecimiento. Durante la Primera Guerra Mundial, ambas potencias convirtieron este en uno de sus objetivos principales, y aunque los submarinos alemanes causaron enormes pérdidas a los aliados, Gran Bretaña fue la potencia exitosa en el despliegue de un bloqueo económico que afectó profundamente tanto a la economía como a la moral alemanas. Así, una de las razones de la derrota de Alemania fue la escasez de comida y su impacto negativo en la moral tanto de los combatientes como de los civiles (Collingham, 2011, pp. 23-25). Esta hipótesis estaba muy presente en la mentalidad de ambos países en la década de 1930, e hizo que sus diplomáticos e informantes concedieran en sus informes una especial importancia al abastecimiento de la retaguardia republicana y, concretamente, de Madrid.
Sin embargo, durante las primeras semanas de la guerra, los servicios de información de Francia y Gran Bretaña prestaron muy poca atención a esta cuestión. La urgencia del momento llevó a que los informes se centraran en la descripción de la situación general y la seguridad de sus colonias de ciudadanos. La ruptura de comunicaciones con Madrid durante varios días complicó la llegada de noticias desde las embajadas a sus respectivos gobiernos, lo que acentuó la necesidad de centrarse en otros aspectos cuando finalmente se restablecieron. En estas primeras jornadas, la única preocupación relacionada con el abastecimiento fue la de procurar que se mantuviera el de las embajadas y el personal diplomático. De hecho, en la reunión de varios cuerpos diplomáticos que tuvo lugar el 23 de julio, se demostró que los principales intereses de los mismos consistían en asegurar la protección de los ciudadanos de sus respectivos países y de sus propiedades, relegando el suministro de víveres al cuarto y último punto de su lista de reivindicaciones. Además, como comunicó Mr. Unwin, asistente del secretario comercial británico, la preocupación por esta cuestión había disminuido claramente desde que se habían retomado las comunicaciones con Valencia y se había reestablecido el envío de víveres desde Levante. 2
Sin embargo, la cuestión del abastecimiento no iba a permitir relajarse a los cuerpos diplomáticos presentes en Madrid. Mientras las fuerzas sublevadas avanzaban cosechando una victoria tras otra, empeoraba la situación de la ciudad. Las dificultades para reorganizar el abastecimiento de una metrópoli que hasta entonces necesitaba del aporte diario de miles de toneladas de víveres se vieron multiplicadas por la pérdida de poder efectivo del Estado y la situación revolucionaria que desencadenó la sublevación en la retaguardia republicana. La toma de Talavera el 3 de septiembre complicó aún más la situación, cortando las comunicaciones con redes de abastecimiento provenientes de Castilla La Mancha. Previendo el peligro de asedio que se acechaba sobre la capital, George Ogilvie-Forbes, encargado de negocios y máxima autoridad debido a la ausencia del embajador, Henry Chilton, que se había quedado en Hendaya, empezó a acumular víveres para asegurar el suministro de la colonia británica. 3
Hasta ese momento, el rápido avance de los sublevados hacia la capital hacía suponer a ambos países que la Guerra Civil sería corta. Pero el estancamiento de las tropas de Franco a las puertas de Madrid dejó claro de que el abastecimiento había cobrado una importancia estratégica de primer orden: si la ciudad se mostraba inconquistable al asalto, quizá su desmoralización a través de los bombardeos y el hambre fueran la clave para forzar su rendición. Contra todo pronóstico, la ciudad, que el Gobierno había abandonado el 6 de noviembre, resistió el ataque. Lo que no pudo hacer fue mantener el abastecimiento de sus habitantes ante una situación que era y continuó siendo desde entonces cercana al cerco, con la carretera de Valencia como única vía de comunicación con el exterior. La escasez se generalizó y en ambos consulados se temía que acabaran desatándose la hambruna y la epidemia.
La preocupación por la situación de los madrileños se extendió a nivel internacional. Una prueba de ello es que, el 21 de noviembre, representantes de Argentina preguntaron al Gobierno de su majestad si se iba a organizar algún tipo de ayuda humanitaria internacional para el pueblo madrileño. El Foreign Office consideraba que la iniciativa era aún prematura y que la presión sobre los suministros era inseparable de la guerra moderna; es más, desde este organismo se afirmaba que lo que estaba haciendo Franco venía guiado por los mismos principios que los que orquestaron el bloqueo naval británico sobre Alemania durante la Primera Guerra Mundial. 4 Intervenir en aspectos humanitarios, según esta premisa, era ya «demasiada intervención»: esta será una idea que se repita recurrentemente tanto en informes británicos como franceses.
Ante el creciente interés por conocer la gravedad de la situación, en diciembre de 1936 la Sociedad de Naciones envió una delegación encargada de estudiar el estado sanitario de la ciudad. Sus conclusiones fueron que Madrid se encontraba en un estado sanitario sorprendentemente bueno dadas las circunstancias, pero que las dificultades de abastecimiento acabarían minándola a no ser que se produjera la evacuación de la población civil. 5
Читать дальше