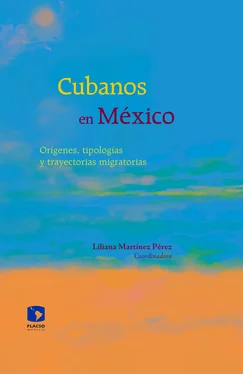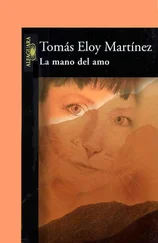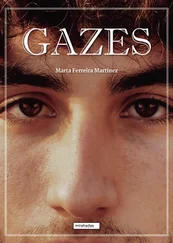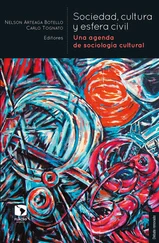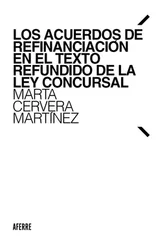En el caso de Ecuador, como parte del discurso de la “Revolución Ciudadana”, la Carta Magna de 2008 reconoció la ciudadanía universal y la libre movilidad y, en función de ello, el Decreto Presidencial del 20 de junio de 2008 eliminó el visado u otro requisito para visitar el país. Como consecuencia, tuvo lugar una verdadera estampida de cubanos hacia Ecuador. Según la Dirección Nacional de Migración (dnm) de ese país, en 2008 ingresaron 10 948 cubanos a Ecuador, cifra que fue ascendiendo hasta llegar a 21 480 en 2012. Aunque este volumen de personas no termina necesariamente residiendo en Ecuador, los cubanos representan la segunda nacionalidad con mayor presencia en el país, precedidos solamente por los colombianos (“Cubanos, divididos”, 2013).
Así, aunque una semana después de aprobarse la reforma de la ley migratoria cubana (2012) el gobierno ecuatoriano impuso nuevamente la carta de invitación como requisito para ingresar al país, en los cuatro años en que se permitió la libre entrada de cubanos, Ecuador se convirtió en medio para alcanzar el territorio estadounidense y en opción para el nacimiento de una nueva comunidad cubana en el sur del continente latinoamericano (Ayala, 2010; Correa, 2013).
Por último, se debe subrayar la importancia de los programas inmigratorios de otros países para propiciar la emigración cubana. Entre ellos sobresalen los de Canadá, donde se han contabilizado 13 340 personas de origen cubano (Goverment of Canada, 2011). De acuerdo a recientes declaraciones del ministro de Inmigración de Canadá, Chris Alexander, a partir de enero de 2015 se impulsará un nuevo programa migratorio que facilitará la presencia en el país de una migración profesional en una multiplicidad de áreas (Chapman, 2014), lo cual puede incentivar más aún la migración cubana a ese país.
Políticas y prácticas migratorias: constreñimientos institucionales versus las artes de hacer
Los efectos de la política migratoria cubana, además del modelado del patrón migratorio, también pueden visualizarse a partir de la reconstrucción de las prácticas sociales que moviliza en los individuos para concretar el acto de migrar. Como ocurre con ciertas sustancias durante las reacciones químicas, las políticas actúan como fuerzas que influyen en el tiempo que media entre la decisión de migrar y su materialización efectiva; esto es, pueden dilatarla, inhibirla e, incluso, catalizarla.
Las razones para migrar son amplias, complejas y operan en muchos niveles; las políticas, sin embargo, están más orientadas a influir en el interregno que media entre la decisión y el acto. Las primeras descansan en elementos individuales, familiares, grupales y sociales que confluyen en lo que podría denominarse proyecto migratorio; las segundas involucran procedimientos institucionales específicos a los cuales es preciso ajustarse o, simplemente, transgredirlos.
Para el caso de la emigración cubana de estos años, el proyecto migratorio parece haber tenido como base de legitimidad un amplio consenso social con respecto a la validez de la migración para salvaguardar al cuerpo social que se encuentra en peligro, fenómeno que puede comprenderse como una situación de masa en fuga . [32]Ello, a su vez, se vio reforzado con las historias de éxito de los migrantes cubanos a través del tiempo, lo cual generó un conjunto de expectativas que confluían en la decisión de migrar de importantes sectores y grupos sociales insulares ( efecto túnel ). [33]
En primer lugar, el contexto de la crisis y sus ulteriores reformas, que implicó el deterioro sostenido de las condiciones materiales y espirituales de vida de los cubanos, activó el imperativo de supervivencia como primera prioridad. La pérdida de confianza en la mejoría de la decrépita situación económica, política y social —al menos en un futuro próximo— influyó en la clausura de las expectativas individuales, familiares y sociales para materializar el proyecto de vida en la isla. Por ello, aunque el proyecto migratorio implicaba un alto costo en términos de pérdidas afectivas, era considerado como algo legítimo, aprobado a nivel familiar y social. Con ello, no solo se despojaba al proceso de su carga emocional, sino que se lo potenciaba y catalizaba.
Así lo percibían los migrantes cubanos entrevistados, al describirlo como “una ley, como la tabla periódica [refiere a la Tabla Periódica de Elementos Químicos de Dimitri Mendeléiev], que nadie se la cuestiona” (Entrevistada 1) . De esa forma, migrar no era responsabilidad del individuo que lo hacía, ni siquiera de la familia, sino que era una decisión cobijada y legitimada socialmente. Por el contrario, la decisión de no migrar era considerada como irracional: “en este país es muy difícil que alguien influya para que te quedes; de pronto parece una aberración que uno no quiera irse” (Entrevistado 2).
En segundo lugar, la tradición migratoria insular reforzaba la representación social de las capacidades y potencialidades de los cubanos para salir al exterior y prosperar. Esta “leyenda del migrante cubano” era una de las tantas manifestaciones del efecto túnel, que generaba y perpetuaba expectativas sobre la posibilidad de mejorar a través de la migración, pues “todos hablaban de irse, de lo bien que les iba a los que lo habían hecho” (Entrevistada 3).
Sobre los motivos para migrar, los entrevistados referían un amplio complejo de razones y, en la casi totalidad de los casos, es difícil identificar “la causa principal” para abandonar el país, más bien es una combinación de elementos individuales, familiares y sociales vinculados al mejoramiento del bienestar individual, pero también a cuestiones de tipo político y social. Como expresa uno de los entrevistados: “los motivos nunca son uno; son la superposición de muchos motivos, que de pronto llegan a configurar una decisión” (Entrevistado 4).
En ese contexto, la política emigratoria —sus prescripciones, requisitos, organizaciones, funcionarios— se erigía como una barrera a la decisión de migrar, pues imponía un doble esfuerzo: a la energía de inversión que suponía sortear las políticas inmigratorias para acceder a los países destino, se añadía la necesidad de obtener la autorización de salida del país.
De acuerdo a las entrevistas realizadas, las restricciones migratorias actuaban, por lo general, como elementos retardadores e, incluso, inhibidores para concretar el acto de migrar. Dilataban el proceso a partir de los requisitos de salida que imponían; lo inhibían en virtud de los principios de selectividad con los que operaban.
Así, a pesar de que, a partir de la década de los noventa, los trámites de salida se hicieron más expeditos, [34]la recopilación de los documentos necesarios para iniciarlos se convertía en un elemento retardatorio, en especial si se realizaba a título individual. Aunque para las personas que viajaban temporalmente al exterior el procedimiento solía ser más o menos sencillo, siempre se requería una carta de invitación para la obtención del permiso de salida, lo cual implicaba la búsqueda de ayuda de alguna persona o entidad fuera de Cuba a fin de que emitiera el documento, lo que en muchas ocasiones requería tiempo, porque no todos los que se decidían a migrar contaban con esos vínculos, o no los poseían en el país que habían seleccionado como destino. Esto no solo significaba el uso de redes o relaciones previas, como podía ser el caso de familiares, amigos y conocidos radicados en el exterior —tal y como describe la teoría de las redes migratorias—, [35]sino la construcción de relaciones en el exterior a través de un amplio repertorio de acciones:
Escribí un anuncio en una revista española reclamando correspondencia con jóvenes de ese país y me contestaron más de 100 chicas. De esa correspondencia nacieron muchas amigas y algunas de ellas estaban dispuestas a hacerme una carta de invitación. Después de eso no me tomó mucho tiempo hacer los trámites (Entrevistado 4).
Читать дальше