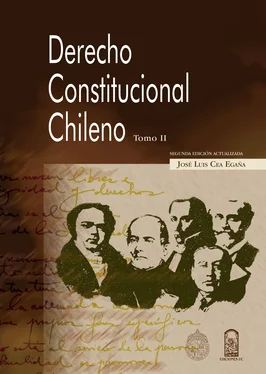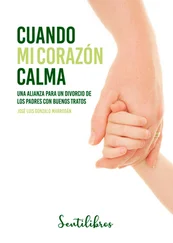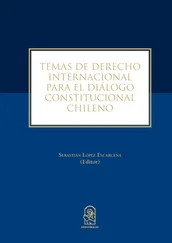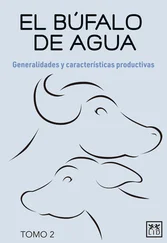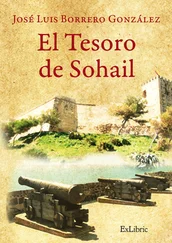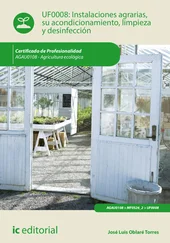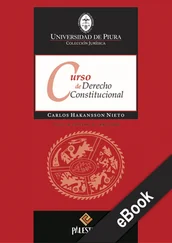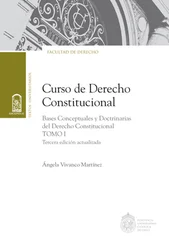A su turno, la obra “Embriología clínica. El desarrollo del ser humano”, de los médicos Keith L. Moore y T.V.N. Persaud, citada en estrados por el doctor Sebastián Illanes, define al cigoto como la “célula (que) procede de la unión de un ovocito y un espermatozoide durante la fertilización. Un cigoto es el comienzo de un nuevo ser humano, es decir, un embrión”. Agrega que “el desarrollo humano comienza con la fecundación” y que “al fusionarse los pronúcleos en una agregación diploide sencilla de cromosomas, la ovótida se convierte en un cigoto (…). El cigoto es único desde el punto de vista genético debido a que la mitad de sus cromosomas procede de la madre y la otra mitad lo hace del padre. El cigoto contiene una nueva combinación de cromosomas que es distinta de la presente en las células de cualquiera de ambos progenitores. Este mecanismo constituye la base de la herencia y de la variación de la especie humana”.
Refiriéndose a la implantación del cigoto, los autores mencionados la definen como “el proceso durante el cual el blastocito se fija al endometrio –la membrana mucosa o revestimiento del útero– y, posteriormente, se incluye en ella”. Añaden que “la administración de dosis relativamente grandes de estrógenos (“píldoras del día después”) durante varios días, comenzando poco después del coito sin protección, no suele evitar la fecundación, pero sí la implantación del blastocito. Una dosis diaria elevada de dietilestilbestrol durante cinco o seis días también puede acelerar el paso del cigoto en división por la trompa uterina. Normalmente, el endometrio pasa a la fase secretoria del ciclo menstrual a medida que se forma el cigoto, sufre la segmentación y se introduce en el útero. La elevada cantidad de estrógenos altera el equilibrio normal entre estrógenos y progesterona necesario para la preparación del endometrio para la implantación …” (Editorial Elsevier, España, S.A, 2004, 7ª. edición, págs. 2, 35, 40 y 52).
Asimismo, la obra “Langman Embriología médica con orientación clínica”, del médico T.W. Sadler, citada también en estrados por el doctor Sebastián Illanes, indica que los principales resultados de la fecundación son:
• Restablecimiento del número diploide de cromosomas. La mitad procede del padre y la mitad de la madre. En consecuencia, el cigoto posee una nueva combinación de cromosomas, diferente de la de ambos progenitores.
• Determinación del sexo del nuevo individuo. Un espermatozoide que posea X producirá un embrión femenino (XX) y un espermatozoide que posea Y originará un embrión masculino (XY). En consecuencia, el sexo cromosómico del embrión queda determinado en el momento de la fecundación.
• Iniciación de la segmentación. Si no se produce la fecundación, el ovocito suele degenerar en el término de 24 horas después de la ovulación (Editorial Médica Panamericana, Buenos Aires, 2004, p. 43).
Por último, el estudio “Derechos del cigoto desde una perspectiva biológica y metafísica”, del doctor en biología Eduardo Rodríguez Yunta, precisa que “desde el proceso de la fecundación, cuando el espermatozoide o célula germinal masculina penetra el óvulo o célula germinal femenina formando la única célula del cigoto, la entidad biológica que emerge es un ser humano. Un “ser humano” es entendido aquí significando, primero, que el cigoto es concebido de padres humanos, de tal forma que pertenece a la misma especie que la de sus progenitores; y, segundo, que el cigoto, como entidad biológica, posee una constitución genética humana que programa su estructura fisiológica y psicológica (…) Para aquellos que quieren argumentar que el no nacido, particularmente durante el primer trimestre de gestación, no es ser humano integralmente porque no posee las características de autoconciencia, intuición, pensamiento, memoria, imaginación, y por tanto no merece de los derechos y protecciones que se dan al nacido, hay que decir que aunque tales características no están todavía desarrolladas en el cigoto, están presentes los genes para el desarrollo del cerebro, donde estas capacidades se encuentran. Desde el punto de vista biológico el principio generativo se encuentra en los genes, de tal forma que el programa fisiológico y psicológico del cigoto está ya predeterminado por su constitución genética desde la fecundación, aunque en la determinación definitiva intervengan factores ambientales (….). Después de la fecundación no hay experimento científico que pueda desarrollarse con la intención de determinar cuándo el no nacido sería humano; cualquier momento que se usara como línea divisoria para señalar el comienzo de una “humanidad integral” (…) representa un momento arbitrario sujeto a discusión”. (Revista Chilena de Derecho. Vol. 28, Nº 2, 2001, pp. 263-254).
47. Concepto de muerte. El artículo 19 Nº 1 se funda en la cultura de la vida y busca cumplir objetivos coherentes con tal postulado. Sin embargo, en el mismo numeral se alude a la pena de muerte. Más todavía, aunque sólo erróneamente, podría ser interpretado el derecho a la vida como permisivo de su concepto opuesto, es decir, de un denominado derecho a la muerte. La sentencia ya transcrita de la Corte Europea con sede en Estrasburgo resuelve, clara y rectamente, cualquier duda en el punto, siendo menester entenderlo así también en Chile, puesto que los textos de la Convención Europea y de la Constitución son idénticos en sustancia.
Debemos, sin embargo, preocuparnos del concepto de la muerte por otras razones. Desde luego, a raíz de ser ella, en su sentido natural y obvio120, la cesación o término de la vida, momento en que el alma se separa del cuerpo. Además, pues repetimos que la Constitución contempla la posibilidad de imponer la pena de muerte o castigo capital. Por último, a raíz de plantearse dudas acerca del momento en que la persona fallece, dilemas en torno de la provocación de la muerte y otros hechos semejates.
Se ha transcrito ya el significado común o corriente del sustantivo muerte. Sin perjuicio de ese concepto, útil resulta completarlo y precisarlo con nociones más exactas, tanto de índole científica como filosófica. Situados en esta perspectiva, ocurre que la muerte puede ser entendida en las tres acepciones siguientes121:
A. Como muerte clínica, o sea, la cesación permanente del funcionamiento del organismo humano;
B. En el sentido de muerte biológica, orgánica o vegetativa, esto es, la cesación total de la actividad de todas y cada una de las células de los tejidos, que sucede gradualmente y es seguida por el proceso de descomposición; y
C. Con el significado de muerte ontológica, es decir, el momento de la separación del alma del cuerpo.
La determinación de la muerte suele ser compleja, debiendo siempre evitarse declarar fallecido a quien realmente no lo está.
48. ¿Cuándo termina la vida? El Tribunal Constitucional se pronunció sobre el concepto de muerte en los considerandos 15º y 16º de su sentencia fechada el 13 de agosto de 1995 (Rol 220), que transcribimos a continuación:
Que examinados los informes científicos antes señalados y los indicados en lo expositivo se llega a la conclusión de que la abolición total e irreversible de todas las funciones encefálicas constituye la muerte real, definitiva, unívoca e inequívoca del ser humano.
Todas las consideraciones que se detallan en los informes que sostienen la presencia de signos vitales en personas que han sido declaradas en estado de muerte encefálica, aceptan que tal situación es sólo posible cuando ésta permanece conectada a elementos mecánicos;
Que en cuanto a la pretendida violación de la garantía de igualdad ante la ley, aquélla no es posible dado que no pueden existir, conforme a lo ya considerado en esta sentencia, dos estados de muerte diferentes. En consecuencia, no cabe llegar a otra conclusión que la de desestimar también este motivo de inconstitucionalidad.
Читать дальше