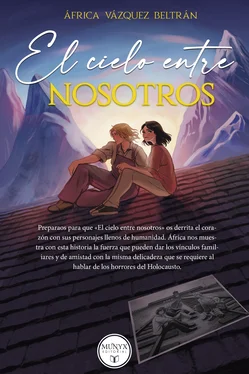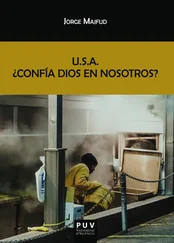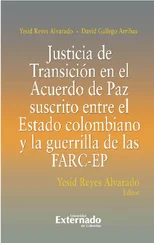—Claro, abuela. —Alba se dirigió hacia las escaleras a toda prisa—. ¡Me calzo y voy!
Subió los peldaños de dos en dos. Notaba la madera fría bajo los pies. Caía la tarde y el rellano estaba en penumbra, por lo que tuvo cuidado de no tropezar. Cuando llegó a su dormitorio, abrió los postigos y sacó un par de calcetines que había guardado en el cajón del armario. Luego se sentó en la cama y se puso las zapatillas.
Entonces percibió una sombra en la puerta.
—¿Jordi? —preguntó volviéndose hacia el umbral.
Pero allí no había nadie.
Intrigada, Alba salió al rellano. Apenas podía distinguir las baldosas del suelo y los postigos cerrados de las ventanas. El olor a humedad se mezclaba con el de algo que no logró identificar en un primer momento. Probó suerte otra vez:
—¿Jordi?
Nada.
Alba sacudió la cabeza. Debía de habérselo imaginado.
Bajó las escaleras y cogió una bolsa de tela que colgaba de un gancho en la pared de la cocina. Su abuela siempre la dejaba allí para que la usaran cuando fueran a hacer algún recado.
—¡Vuelvo enseguida! —se despidió.
—No corras —le contestó Aurora mientras pelaba patatas.
Estaba nublado y empezaba a gotear. Alba se arrepintió de no haber cogido un jersey, pero decidió que no merecía la pena volver. Bajó la cuesta que separaba la casa de su abuela de la Plaza Mayor y se permitió el lujo de detenerse un instante junto a la fuente que la presidía. Cuatro peces de piedra expulsaban sendos chorros de agua por las bocas abiertas. Si uno se detenía en ese punto y miraba al norte, podía ver los picos nevados de las montañas que rodeaban el pueblo. Daba igual lo caluroso que fuera el verano, la nieve nunca desaparecía del todo en el valle.
Alba cerró los ojos y se imaginó subiendo esas montañas, perdiéndose en los bosques de pinos y abetos, contemplando el vuelo de los quebrantahuesos sobre sus copas. Ese pensamiento le provocó una oleada de anhelo, quizá porque echaba de menos la naturaleza o porque lo que más deseaba en el mundo era estar sola.
¿Había sido una buena idea ir al pueblo? Si solo hubiesen estado su abuela y ella, ni se lo hubiese planteado, pero no sabía si tendría la paciencia necesaria para lidiar con su tía y sus primos, sobre todo, con Gabi, que tan deseosa parecía de organizarle la agenda. Quería a su familia, aunque, a veces, no bastaba con querer a alguien para sentirte cómodo en su presencia.
Alba se apartó de la fuente y echó a andar de nuevo. Aquel pueblo, a diferencia de la mayoría de los que había en el valle de Tena, estaba fuera de las rutas turísticas y apenas recibía un puñado de visitantes en verano, casi siempre familiares o amigos de sus habitantes, o bien excursionistas que se perdían con el coche y, tras echarle un rápido vistazo a la iglesia, se marchaban de allí. Solo había un bar y una tienda, la de don Adrián, y esta última se encontraba en la otra punta del pueblo, por lo que Alba decidió apresurarse. Confiaba en poder husmear un poco más en el despacho de su abuelo a lo largo de la tarde…
Entonces se dio cuenta de algo terrible: había dejado la llave metida en la cerradura. ¡Qué vergüenza! ¿Así era como le demostraba a su abuela que podía fiarse de ella? Ojalá le diese tiempo a volver a casa antes de que la descubriese.
Llegó a la tienda de don Adrián casi sin aliento. Sobre el escaparate polvoriento aún se leía: «tienda de ultramarinos GARCÉS», con una grafía de hacía más de treinta años. Alba empujó la puerta con tanta energía que provocó un estruendo de campanillas al entrar.
—Perdón —dijo en voz alta.
Nadie respondió: el mostrador estaba desierto. Alba supuso que don Adrián habría ido a alguna parte y se dispuso a esperar.
La tienda era muy pequeña y estaba mal iluminada. Don Adrián solía decir que él ya sabía dónde estaba cada cosa, por lo que el cliente no tenía ninguna necesidad de verlo. Vendía un poco de todo, aunque sus productos estrella eran los huevos, los melocotones y las magdalenas caseras. Alba suspiró y se apoyó en la pared. De ella colgaban una acuarela en la que se podía ver la ermita que había a las afueras del pueblo y el calendario de una asociación de ganaderos. El mes de junio estaba presidido por la fotografía de tres vacas marrones que pacían en el campo. Eso le hizo recordar la época en la que Gabi había querido tener su propia granja —«Porque tiene que ser genial eso de despertarte por la mañana, ordeñar a tu vaca y desayunar huevos recién puestos, y luego dar un paseo a caballo por el campo»—.
Cerró los ojos y se preguntó con qué habría soñado su abuelo Martín. Era algo que su abuela nunca le había contado. ¿Lo sabría ella? ¿Habrían tenido tiempo de soñar durante los breves años de felicidad que habían compartido antes de la guerra que cambiaría sus vidas?
—Hola. —Una voz suave le hizo abrir los ojos de nuevo.
Entonces se dio cuenta de que no estaba sola: había un chico en la tienda.
Alba lo contempló durante unos instantes. Por el pelo rubio y el rostro pálido dedujo que era extranjero, quizá del norte o del este. Sí, podía ser eslavo perfectamente. Poseía unas facciones delicadas, aunque la dureza de sus pómulos y su mandíbula revelaba que estaba más cerca de la madurez que de la adolescencia, y vestía ropas anticuadas: camisa beis de manga corta, pantalones marrones y zapatos desgastados. Una de sus manos, larga y delgada, sujetaba una boina con visera de estilo francés.
Nunca lo había visto por el pueblo, de eso estaba segura. Hizo lo posible por recuperarse de la impresión antes de responder:
—Hola.
—Creo que el dueño se ha marchado un momento. —El joven bajó la vista y jugueteó con la gorra. Hablaba un perfecto castellano, pero tenía un acento que Alba no supo identificar. No era inglés ni francés. Tampoco parecía ruso, uno de sus excompañeros de clase era de Moscú y no hablaba como él.
—Tendremos que esperar. —Alba volvió a apoyarse en la pared.
Los dos se quedaron en silencio y Alba no pudo resistir la tentación de mirar al joven con disimulo. Llevaba el pelo bastante largo, por debajo de la barbilla, y se le curvaban algunos mechones detrás de las orejas. Su cuello era largo y los hombros, anchos, y, aunque había adoptado una actitud relajada, permanecía elegantemente erguido. No se parecía a los amigos de Gabi, ni tampoco a sus excompañeros del instituto. No se parecía a ningún chico que conociese.
—¿Es tu primer verano en el pueblo? —le preguntó. Una cosa era que no quisiese hacer amigos y otra, que disfrutara de los silencios incómodos.
—Es mi primer verano, sí. —El chico alzó la vista de nuevo y Alba se fijó en que tenía los ojos grises—. ¿Tú eres de por aquí?
—No, yo vivo en Zaragoza. He venido a pasar las vacaciones a casa de mi abuela.
—Parece un buen sitio para veranear.
—Lo es. Antes solo venía unos días para estar con mi abuela, mi tía y mis primos, pero este año me quedaré hasta septiembre. —De pronto, Alba pensó que estaba dándole demasiada información a un completo desconocido.
Como si le hubiese leído el pensamiento, el chico sonrió.
—Perdona, ni siquiera me he presentado. —Dio un paso al frente—. Me llamo Noah.
Le tendió la mano con tanta formalidad que a Alba le costó una fracción de segundo estrechársela. Tenía los dedos fríos.
—Yo soy Alba. —Tanteó el terreno—: Noah no es un nombre muy común por aquí…
—Soy polaco. —El chico la miró arqueando las cejas—. Creo que se me nota un poco.
—Lo cierto es que sí. Espero que no te haya molestado mi pregunta.
—Ni siquiera ha sido una pregunta. —Noah sonrió con aire divertido—. Un buen amigo me enseñó tu idioma. En realidad, él fue quien me habló de este lugar. Del pueblo, del valle… De lo que sucedió en los Pirineos durante la Guerra Civil.
Читать дальше