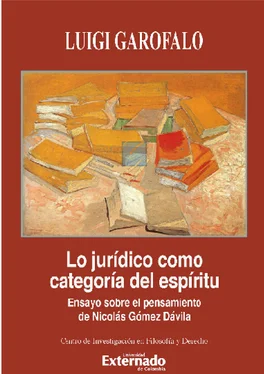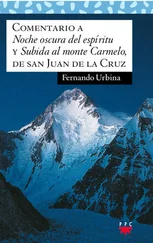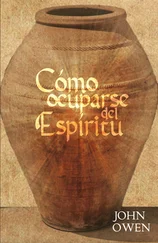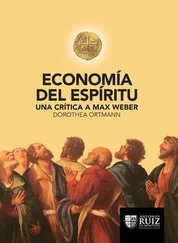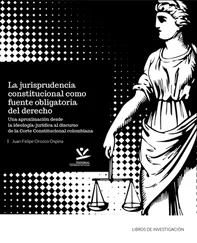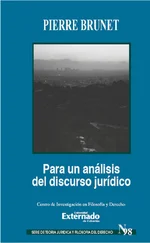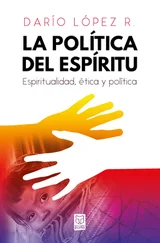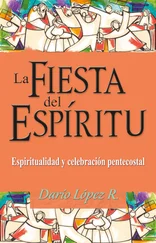Poco, por otra parte, se puede añadir aquí a lo que ya se ha dicho sobre Textos I y sobre la pieza relativa al reaccionario auténtico, que es derivación suya 411. Basta recordar que aquel libro, un lustro más joven que Notas , fue objeto originalmente, al igual que estas, de una tirada –que no superaba las trescientas copias– excluida de la venta y realizada para los amigos por iniciativa del habitual Ignacio 412. El cual quedó sin continuación pese a lo que parecía sugerir el título; en este sentido se expone, mediante una prosa continua de carácter sistemático o al menos tratadístico 413, la antropología de Gómez Dávila, “basada sobre una incondicional adhesión a la doctrina católica y en la incitante convicción de que la historia del hombre está íntegramente comprendida entre el nacimiento de Dios y su muerte” 414.Además, en él se recoge aquella enunciación orgánica del “pensamiento reaccionario” 415–caracterizado sobre todo por su aversión a la democracia, en cuanto religión que venera al hombre 416–, retomada después en el artículo hace poco recordado, en la cual Francisco Pizano de Brigard cree percibir el “texto implícito” al que remiten las cubiertas de los cinco tomos que albergan los Escolios 417.
En cambio, merece la pena detenerse en la contribución acerca del derecho, con el objetivo de aprehender la potente reflexión concatenada, mediante un lenguaje refinado y técnicamente irreprensible, en páginas apretadas. Páginas mayoritariamente descuidadas dentro del círculo cada vez más consistente de quienes aprecian a Gómez Dávila –el mismo Volpi, aunque las registra puntualmente en las fichas bibliográficas compiladas como complemento de sus escritos sobre el colombiano, no da cuenta en ningún momento de su contenido– e incluso entre los juristas 418. Entre las loables excepciones destaca, como reconoce Serrano Ruiz-Calderón 419, el nombre del español Francisco Cuena Boy, catedrático de Derecho romano de la Universidad de Cantabria 420; al lado de estos podemos colocar a dos italianos dedicados al estudio de la filosofía que ya nos son conocidos, Antonio Lombardi y Gabriele Zuppa 421.
Redactado hacia 1970, como se desprende de la nota editorial que precede al exergo y de la indicación cronológica que sigue al texto, y en consecuencia cerca de dieciocho años antes de su publicación, el “terso y bellísimo” De iure 422muestra un Gómez Dávila completamente atento a indagar tres de los temas que todavía hoy más atormentan a la ciencia jurídica, vale decir, el concepto de derecho, la noción de justicia y la figura del Estado. Pero sobre todo nos devela un Gómez Dávila que se mueve entre argumentos tan delicados y controvertidos con la competencia y la elegancia del mejor jurista, cosa que desde luego no era por oficio 423. Tales cualidades, y más en general ese saber “pensar el derecho” que Cuena Boy 424reconoce fundadamente a nuestro autor, pueden acaso causar asombro, pero en realidad no representan nada inesperado. Eran, en efecto, la ganancia consiguiente a la prolongada observación –llevada a cabo mediante la inmersión en las fuentes significativas sobre la materia, presentes todas en la biblioteca del colombiano, junto a la literatura más importante acumulada sobre ellas 425– de los tortuosos recorridos del pensamiento jurídico: partiendo de sus comienzos en tierra griega, dentro de la especulación de los filósofos, y, de forma más decididamente técnica, en la sociedad romana, en virtud de las aportaciones del colegio de los pontífices y más tarde de aquellas otras, tanto más poderosas, de los prudentes . Habitualmente ignoradas entre los no especialistas, incluso sus doctrinas eran bien conocidas por Gómez Dávila, que no por casualidad contaba entre sus libros con las Institutiones de Gayo y el Corpus iuris de Justiniano, junto a volúmenes varios de los más acreditados estudiosos modernos del derecho romano, de Savigny y Ihering a Koschaker y Lintott 426.
Además, del elevado grado de preparación y sensibilidad que había alcanzado en el campo jurídico y del interés particular que alimentaba por las cuestiones que sondea en el ensayo en cuestión, el autor da pruebas también en los Escolios , donde precisamente abundan los fragmentos en los que se afrontan con suma maestría las problemáticas identificadas por Cuena Boy 427, a saber, “el derecho y la ley, la vigencia y la validez de las normas, la justicia, la igualdad y la libertad, los juristas y su papel, el Estado”.
Es cierto en cualquier caso lo que sostiene el propio Cuena Boy 428, o sea, que la redacción “un texto formal y explícito” sobre el derecho manifiesta inequívocamente la extraordinaria importancia que Gómez Dávila atribuía al fenómeno jurídico. Se apoya, en cambio, en una débil conjetura, avanzada igualmente por Cuena Boy 429, la idea de que el De iure “pueda ser una parte del ‘texto implícito’ al que se refieren los Escolios ”: a darle consistencia, como no oculta el estudioso español, contribuyen únicamente “las explícitas y reiteradas correspondencias que descubrimos entre los escolios de tema jurídico y el texto del ensayo” 430.
Ahora, en lo que sigue, no queda sino proponer de nuevo, extrapolando los puntos más importantes, el complejo razonamiento que se desenvuelve en el ensayo, sin renunciar a relacionarlo con las trayectorias de pensamiento que se perfilan sobre la base de las discontinuas reflexiones de índole jurídica incluidas en los Escolios 431y con las descarnadas anticipaciones que pueden encontrarse en Notas y en Textos .
VII. LOS MOVEDIZOS CONFINES DEL DERECHO
Cuando reflexionamos en torno al derecho, la justicia y el Estado estamos acostumbrados a entrelazar confusamente enunciados teóricos, preceptos éticos, reglas prácticas y observaciones empíricas: por ello no es fácil saber de qué se habla. Así comienza Gómez Dávila, dispuesto por otra parte a reconocer que la doble naturaleza del derecho, la equívoca función de la justicia y la ambigua juridicidad del Estado, legado de las infinitas discusiones tejidas por los expertos en el curso de un tiempo larguísimo, contribuyen, y de forma muy acentuada, a ofuscar nuestra lucidez 432.
En cuanto al derecho, prosigue, es precisamente la dificultad radical tanto de refutar como de sostener la existencia de un derecho natural contrapuesto al derecho positivo lo que, pesando sobre nuestra mente, dificulta la percepción de su verdadera fisonomía.
Desde la antigua civilización griega, en efecto, el derecho se muestra en dos articulaciones: como derecho positivo y como derecho natural. Y si ciertamente no han faltado los intentos de reducirlos a unidad, negando dignidad al segundo, sin embargo, no puede afirmarse que hayan tenido éxito: de manera que todavía hoy, en el surco de un sendero ininterrumpido por el que ya caminaba el Platón de los Diálogos , debatimos si una norma legislativa, para vincular a sus destinatarios, debe ser válida, esto es, conforme al derecho natural, y no solo vigente según el derecho positivo. Lo que prueba que la “tesis iusnaturalista” ha vadeado indemne los milenios, aun sufriendo alguna crisis pasajera, al punto de poderse decir que distingue al pensamiento europeo y llena la historia de Occidente.
Por otro lado, a mantenerla viva, alimentando sus múltiples encarnaciones, han contribuido hombres de la más alta estatura intelectual: como los juristas romanos del Principado, los cuales, influidos por las enseñanzas del estoicismo, incluso asignaron un valor normativo a la naturaleza de las cosas, anudando directamente a ella las reglas que, desveladas solo por ellos, consideraban aplicables en lo concreto de la vida de relación (“el pórtico despierta la noción de un criterio trascendente en la cabeza berroqueña de los juristas imperiales”, según la escueta formulación literal 433). Como, sin reproducir por entero la compendiosa reseña del colombiano, los padres de la Iglesia de Occidente y los exponentes de la escolástica; los teólogos, representados por los dominicos y por los jesuitas; los juristas de la escuela holandesa y Kant, en cuya arquitectura filosófica el derecho natural encuentra su “más pura y noble expresión”. E igualmente, con un salto adelante que nos lleva al ocaso del siglo XIX y más allá, dejando al descubierto el período al que Gómez Dávila reserva las consideraciones resumidas en el siguiente párrafo, como los secuaces del pensamiento neotomista y los abanderados “del formalismo o del moralismo neo-kantiano, del doctrinarismo sociológico, o del intuicionismo finisecular”.
Читать дальше