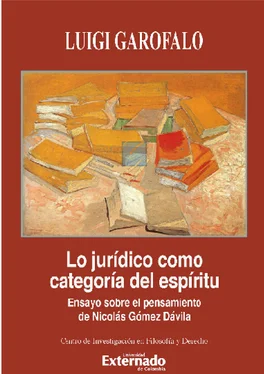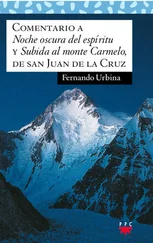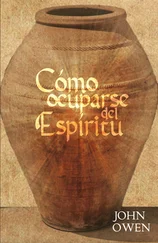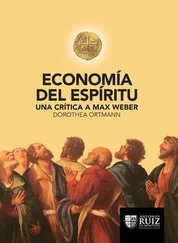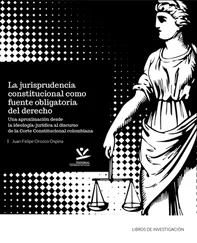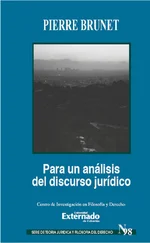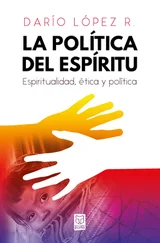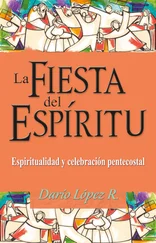Gómez Dávila tenía acceso inmediato a aquel auténtico tesoro que lo rodeaba en el tiempo dilatado dedicado al estudio y la escritura: conocía, en efecto, además del español, el portugués, el francés, el italiano, el inglés, el alemán, el ruso, aunque no con profundidad, y, entre las lenguas antiguas, el griego y el latín 276. Y en las postrimerías de su vida estaba aprendiendo el danés para poder vagar libremente entre las páginas de Kierkegaard 277. Movido por un acentuado celo exegético y no para condescender a pulsiones de vanidad intelectual 278, desconfiaba de las traducciones, como se deduce de las glosas en las que ridiculiza a la gente que está convencida de haber leído un libro porque leyó la versión en su propia lengua 279, y señala la capacidad de leer la poesía en traducción como señal inequívoca de insensibilidad para la misma 280.
Leer era para él la primera forma de llenar de significado su vivir apartado, lejano de la escena, elegido para huir de los males del momento y sustraerse a los compromisos y a las contaminaciones de otro modo inevitables 281. De acuerdo con una indicación que se encuentra en los Escolios : “la lucha contra el mundo moderno tiene que ser solitaria. Donde haya dos hay traición” 282.
Si se excluye la Biblia –voz del hombre que encuentra a Dios 283–, le atraían particularmente los grandes escritores y pensadores del pasado, capaces de ofrecerle un refugio frente al conformismo y la tiranía de la mayoría, entreabriendo el acceso al único oasis que resiste el avance del desierto que el presente lleva consigo 284. Se acercaba a sus libros con la seriedad de quien condena la vacua disposición a hojear páginas perezosamente, considerándolos, al igual que todo “lector que sabe leer”, de absoluta contemporaneidad 285; capaces además, por ser inteligentes, de hacernos sentir inteligentes, igual que una música militar da a quienes la escuchan la sensación de ser heroicos 286, pero sobre todo eficaces para activar, afinar, conmover e incluso, si fuera irremisiblemente carente y mísero, para compensar nuestro pensamiento 287.
No pudiendo esperar que otros igualaran sus inmensas lecturas, Gómez Dávila recomendaba no omitir en ningún caso las esenciales, con segura recaída salvífica y terapéutica, limitadas a pocos y bien seleccionados textos como “los clásicos griegos y la Biblia”: estos, en efecto, “leídos lentamente con minuciosa atención, bastan para enseñarnos lo que la humanidad sabe de ella misma”, como escribe Gómez Dávila en Notas 288. Y precisamente a un coloso de los clásicos griegos, Homero, el poeta de la aristocracia jónica –que, junto a Dante, el poeta de la aristocracia medieval, y Shakespeare, el poeta del feudalismo, tanto complace a la reacción 289–, reservaba el colombiano, siguiendo casi una especie de prescripción profiláctica, un contacto estrechísimo en razón del inmediato beneficio que le proporcionaba, según él mismo refiere: “la lectura matutina de Homero, con la serenidad, el sosiego, la honda sensación de bienestar moral y físico, de salud perfecta, que nos infunde, es el mejor viático para soportar las vulgaridades del día” 290. Para nuestro autor, por otro lado, la obra de Homero, como la de Platón, representaba el paradigma de la autoridad, entendida no como fuente de mando, sino como aquello que nos subyuga, en cuanto “no es concebible que se le desobedezca sin demencia” 291.
Pero leer, como bien sabemos, no le bastaba a Gómez Dávila. Debía y quería también escribir, como si escribir, en su opinión “una forma más estricta, más rigurosa o rígida de meditar” 292, fuese el complemento indispensable para la plena actuación de un proyecto de vida colocado bajo la enseña de la autenticidad o, si se quiere, la proyección de una estética de la existencia 293, pese a no ignorar el peligro de encontrarse en la penosa situación del autor sin talento, parecida a la del eunuco enamorado 294, y estando seguro, por otra parte, de que “no hay muerto más muerto que el escritor de talento que se creyó genio” 295. Debía escribir porque era para él “la única manera de distanciarse del siglo” 296, trastornado por “un naufragio que no acaba” 297, conservando la vida “en cierto estado de tensión” 298. Y luego, porque sentía la necesidad de tender su pensamiento en la página, como confiesa en Notas : “ciertamente no creo que para pensar, meditar o soñar, sea siempre necesario escribir. Hay quien puede pasearse por la vida con los ojos bien abiertos, calladamente. Hay espíritus suficientemente solitarios para comunicarse a sí mismos, en su silencio interior, el fruto de sus experiencias. Mas yo no pertenezco a ese orden de inteligencias tan abruptas; requiero el discurso que acompaña el ruido tenue del lápiz, resbalando sobre la hoja intacta” 299. También quería escribir Gómez Dávila por el placer que le procuraba esta actividad, manifestación de la inteligencia 300, es decir, para él, el verdadero “órgano del placer” 301y aquello de lo que la vida misma es “instrumento” 302. Y escribir bien en ese idioma nativo tan insidioso –porque “el libro mediocre es más mediocre en español que en otros idiomas” 303–, a costa de esperar, envuelto en un vasto y duradero silencio, el manantial de las palabras justas 304, de modo de satisfacer, caso de que lo hubiera 305, “al único lector inteligente: el que busca su placer en la lectura y sólo su placer” 306.
Nacido en Bogotá el 18 de mayo de 1913 en el seno de una familia acomodada –su padre, banquero y comerciante de alfombras y tejidos, poseía una magnífica hacienda, la Canoas Gómez, en el municipio de Soacha 307, una pequeña ciudad no muy distante de la capital–, Nicolás, cumplidos los seis años, se trasladó a París con sus padres 308, y allí residió hasta los veintitrés, cuando regresó a su patria 309.
En París, gracias a los cursos escolares a los que asistió en un colegio de los hermanos benedictinos y a las lecciones privadas impartidas en su casa por varios preceptores durante el bienio en que tuvo que guardar cama a causa de una grave enfermedad pulmonar, adquirió un elevado grado de instrucción de impronta exquisitamente humanística 310, de la que nunca dejará de estar calladamente orgulloso. En los Escolios , por otra parte, escribirá que “una escolaridad sin humanidades es estéril, porque el hombre no se educa aprendiendo unas cuantas técnicas, sino empapándose de viejos lugares comunes” 311, presentes de forma masiva en los textos de los clásicos 312. Sin embargo, no había conseguido un título universitario 313, probablemente por su desinterés en los títulos de cualquier género –nunca capaces de certificar la competencia para desarrollar una actividad intelectual elevada, dice una glosa, tanto que para todos nosotros “un diploma de dentista es respetable, pero uno de filósofo es grotesco” 314–; y acaso porque ya creía que la cultura no tenía su sitio predilecto en la universidad 315, llena con demasiada frecuencia de profesores inadecuados 316, persuadidos de que enseñar exime de la obligación de estudiar 317e inclinados además a tratar temas impracticables 318cuando no fútiles 319: lo que no le impedirá, de todos modos, firmar con otros el acta de constitución de la Universidad de los Andes en 1948 y pertenecer durante algunos años a su consejo directivo 320. Su formación, en la que pesaban sobre todo aquellas letras antiguas de las que Gómez Dávila siempre pensará que son un alimento indispensable para el hombre deseoso de cuidar lo mejor posible la inteligencia –porque “sin latín ni griego es posible educar los gestos de la inteligencia, pero no la inteligencia misma” 321– y el único antídoto de la “sarna moderna” 322y de la rampante vulgaridad 323, se completó en Gran Bretaña, donde solía pasar los meses estivales, también con el propósito de asimilar la lengua inglesa 324.
Читать дальше