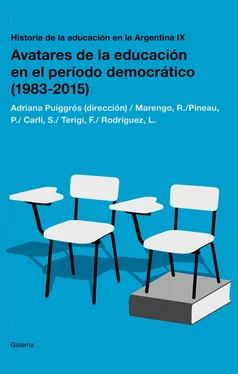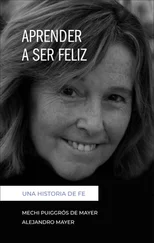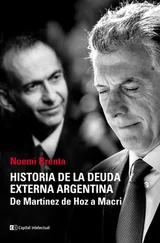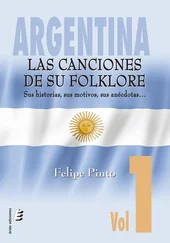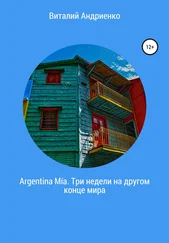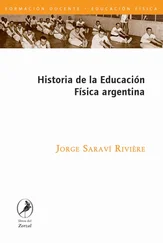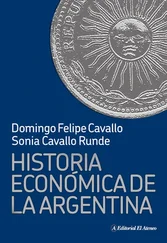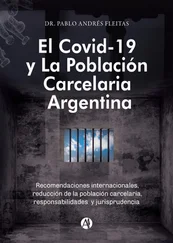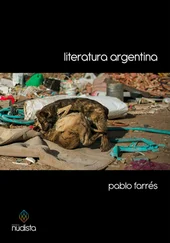La formación de los docentes fue una de las primeras experiencias de “tercerización” a manos de organismos y grupos públicos y privados, en una suerte de shopping de cursos denominado Red Federal de Formación Docente Continua a los cuales el Ministerio nacional habilitaba y otorgaba puntaje. Debe consignarse que en aquel, como en otros programas oficiales, la presencia de una gran cantidad de profesionales planteó contradicciones y avanzó líneas epistemológicas críticas del conductismo, en especial enfoques didácticos influidos por el constructivismo, postura que también fue asumida por los gremios docentes. (22) Pese a la fuerte discusión sobre teorías del aprendizaje que enfrentó a los discípulos de Jean Piaget, representados por la psicóloga Emilia Ferreiro, con los seguidores de Lev Vygotski, encabezados por la Lic. Berta Braslavsky, ambas corrientes contribuyeron a aminorar la penetración de las versiones neoliberales del conductismo, que ya estaban instaladas en otros países de la región.
El paquete de la reforma incluía el dictado de Contenidos Básicos Comunes (CBC), que fueron aprobados por los ministros de las jurisdicciones en el Consejo Federal de Educación. Su discusión trascendió ese ámbito para tornarse un violento enfrentamiento entre la jerarquía eclesiástica y el grupo de Flacso, que participaba activamente de la reforma, pero proponía una modernización curricular. La solución decidida por el ministro de Educación Jorge Rodríguez fue ecléctica: la teoría de Darwin y la “trascendencia” convivieron en los CBC.
En el segundo período del gobierno de Menem, era evidente, estadística y políticamente, el fracaso de la reforma respecto a las finalidades que había enunciado, así como la incongruencia de finalidades, como por ejemplo mejorar la calidad a la vez que disminuir el gasto público en educación y tener mejores maestros a la vez que llevar el valor del salario a niveles de pobreza.
La Convención Nacional Constituyente
La convocatoria a una Convención Nacional Constituyente fue habilitada por el Pacto de Olivos, un acuerdo entre la UCR y el PJ que ratificó la existencia de coincidencias de las mayorías (que votaron favorablemente aquella convocatoria) en no modificar aspectos doctrinarios de corte liberal del texto constitucional. Los dos partidos mayoritarios aprobaron un “núcleo de coincidencias básicas” y avanzar en materia de derechos, de la inclusión de los pactos internacionales y de la modernización de los poderes republicanos. Ya comenzadas las sesiones, por presión de los partidos Frente Grande y Unidad Socialista, un grupo de sindicalistas radicales (y por la gestión personal de Raúl Alfonsín), se incluyó “Educación” en la Comisión de Coparticipación Federal, cuyos miembros eran los gobernadores o sus representantes directos, y se concibió el tema como de interés de las provincias antes que de la Nación. La Convención concluyó modificando el artículo 75, inc. 19 de la Carta Magna mediante un texto que habilitó al gobierno a distribuir la gratuidad en forma equitativa, es decir, eliminando el derecho universal a la enseñanza gratuita. Otorgó carácter constitucional a la autonomía universitaria, pero sumándole el término “autarquía”, que modifica el anterior habilitando operaciones entre las universidades públicas y el mercado, así como distendiendo los controles sobre el uso de los fondos presupuestarios y los del “propio producido” en las universidades.
Contradicciones de la reforma y resistencia de los docentes
La información que concentraron los organismos internacionales no modificó sus juicios previos, anclados en la lógica financiera, respecto a las causas y soluciones viables para el problema educativo argentino. Caminando las aulas, encontramos que la aplicación de los programas del BM y el BID aumentaron la separación entre la práctica escolar y las directivas ministeriales, agravados por la ajenidad de los docentes, a quienes se trataba como simples aplicadores de directivas.
En 1989 se realizó la Primera Convención Colectiva del Trabajador de la Educación de la República Argentina. Pero el salario sufrió en los años siguientes una de las mayores depreciaciones de su historia. También la capacitación profesional. El rechazo a la política educativa oficial fue creciendo (SUTEBA, 1999). El 2 de abril de 1997 los educadores instalaron una Carpa Blanca frente al Congreso de la Nación, donde cientos de ellos emprendieron un ayuno que se prolongó 1003 días y del que participaron 1380 docentes; la sociedad seguía conservando algún lugar de su corazón para la educación pública, lo cual quedó de manifiesto en el enorme apoyo que recibieron. La Carpa Blanca fue un símbolo que condensó los fuertes reclamos sociales contra los efectos de diez años de políticas neoliberales, lo cual obligó a impulsar la Ley 25053, sancionada el 10/01/98, que creó el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). El Congreso creó un impuesto que gravaría con el 1% anual a los automotores, aviones y embarcaciones, con asignación a dicho fondo. Las dificultades económico-políticas para aplicar dicha ley provocaron la renuncia de la ministra de Educación, Susana Decibe. (23)
Cabe señalar que en la década de 1990 Chile y Colombia habían aplicado a fondo el programa del BM, alcanzando una privatización casi completa de la educación por diversos mecanismos —subsidios, charter schools (modalidad de privatización de las escuelas públicas), préstamos bancarios y vouchers —. En la Argentina, una parte de la tarea estaba hecha: la decisión de subvencionar a la vez que controlar a las escuelas privadas databa de la Ley 13.047 de 1947. La resistencia de los docentes y una conciencia remanente de la importancia de lo público impidieron que se avanzara en la desestructuración del sistema educativo. De todas maneras, había seguido creciendo la educación privada de todas las categorías, hecho que alerta respecto al ambivalente comportamiento social, especialmente de los sectores medios, como ya observamos en referencia al comienzo de la etapa constitucional.
Desde la Alianza hasta el nombramiento de Néstor Kirchner
En los años finales del segundo gobierno de Menem la situación económica y social reflejó duramente las consecuencias de la política monetarista, la concentración del ingreso, el estrechamiento del Estado y la debacle de la educación. Con vistas a la elección presidencial de 1999, la UCR y el Frepaso hicieron un acuerdo político: la Alianza para la justicia, el trabajo y la educación. El Instituto de Estudios Programáticos de la Alianza produjo un conjunto de programas para las áreas sociales y la educación, opuestos a las directivas del BM y a las políticas de Menem, que reflejaba la inclinación de un importante colectivo hacia los principios aprobados en la Convención Constituyente. El grupo financiero-mediático-académico y el discurso de la “sociedad del conocimiento” exaltador de la globalización mostraron su fuerza dando en tierra con ese programa, en el mismo momento de la asunción de la fórmula Fernando de la Rúa-Carlos “Chacho” Álvarez, quienes nombraron sucesivos ministros de educación declaradamente neoliberales, cuyas posturas contrastaban con el mencionado programa. (24)
A fines de 1999 se había vuelto insostenible para el gobierno la presión de los docentes y el creciente apoyo social que recibían los ayunantes en la Carpa Blanca en reclamo de una solución sustentable del tema salarial. En diciembre de aquel año se sancionó la Ley 25.239, que eliminó el impuesto al automotor, derivando el financiamiento del FONID a “rentas generales” del presupuesto nacional. Dada la mayor sustentabilidad que se otorgaba al fondo, los docentes levantaron la Carpa Blanca, concluyendo así un destacado episodio de sus luchas. (25)
Читать дальше