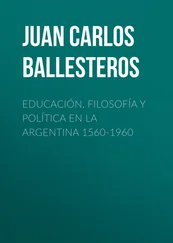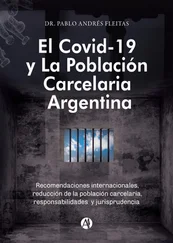Mi madre —paralítica, con problemas graves de astigmatismo— no podía alcanzar los libros de la biblioteca y si los alcanzaba tampoco podía leerlos. Entonces llamaba a mi padre y le decía “Hoy quiero que me leas algo de Borges”. Mi padre le contestaba: “Bien, hoy leeremos algo de Borges”, sin embargo, bajaba de los anaqueles el Manual de Conducción Política de Perón y se lo leía empezando por cualquier parte. Mi madre, en su silla de ruedas, no podía ofrecer mayor resistencia que algunos insultos. Luego tenía que soportar la lectura hasta el final, es decir, cuando a él se le ocurría. También pasaba con otros libros y siempre se trataba de la misma lógica, mi madre le pedía uno y mi padre le traía otro. Ella decía: “A veces me pregunto si sos un idiota o lo haces a propósito, pero, pensándolo bien, no hay diferencia, si lo harías a propósito serías un idiota; en definitiva, pensar que podrías hacer algo a propósito es inútil, tengo que aceptarte como sos, es decir, como un idiota”.
Para elegir algo —decía mi padre— necesariamente tiene que existir alguna alternativa. Mi madre nunca le había dado ninguna. De la relación con esa mujer terminó aprendiendo algo que nunca olvidó: cuando la palabra promete la muerte —y todas las palabras prometen la muerte— inevitablemente se abre un espacio interminable en el que todas las palabras quedan en suspenso esperando su redención. En ese lapso las palabras significan cualquier cosa y las cosas cualquier palabra.
Cuando mi padre le hacía caso y le leía lo que le había pedido, mi madre lo trataba de cínico: “cuando me lees a Borges porque yo te lo pido, de ninguna forma lees a Borges porque yo te lo pido, sino porque vos tomás la decisión de no leer a Perón, entonces no me estás leyendo a Borges, simplemente no estás leyendo a Perón”. Mi padre podía explicarle que en verdad tenía ganas de leerle a Borges y no a Perón, pero ella insistía hasta alcanzar el borde de su propia argumentación: “Cuando decidís leerme a Borges porque así lo querés, en verdad no estás haciendo más que someterme a tus decisiones, y sólo por ello, sólo porque vos lo decidís, leer a Borges significa leer a Borges, pero del mismo modo, cuando a vos se te ocurre lo contrario, leer a Borges significa leer a Perón”.
Cuando mi padre se cansaba de escucharla le decía que iba a morir como a una perra. Pero ella nunca se cansaba y a las palabras de mi padre respondía: “crees decidir lo que a vos se te ocurre, pero no podés decidir qué significa ‘vas a morir como una perra’, y ¿sabés por qué?, porque sos un cagón, un conchita demente, y sólo porque sos un cagón y un conchita demente ‘vas a morir como una perra’ significa que de ninguna manera voy a morir como una perra”.
Mi padre nunca creyó que ella sufriera de una verdadera parálisis. Estaba seguro de que podía caminar y que no lo hacía sino para crearle los más altos e insalvables obstáculos en la realización de su obra: convertirse en escritor. Los libros que ella amaba, como los de Borges por ejemplo, estaban ubicados en la parte más alta de la biblioteca. Mi padre los dejaba allí para respetar el orden alfabético de la biblioteca, aunque posiblemente lo hiciera para que ella no pudiera tomarlos por sí misma. Sin embargo, solía ocurrir que los libros de Borges aparecieran en los anaqueles más bajos y por ende al alcance de mi madre. “¡Dejé los libros en la parte más alta y vos te subiste a un banco para agarrarlos!” —la acusaba mi padre. “¿No ves que estoy en silla de ruedas?, no toqué ningún libro, ¿y quién te crees que me dejó paralítica?” —respondía ella jugando siempre con la culpa. Enseguida, mi padre arremetía con mayor furia: “No sos más que una perra mentirosa que finge estar inválida sólo para echarme la culpa, un día me vas a obligar a que te pegue un tiro en la cabeza”. Entonces mi madre estallaba en carcajadas. “¿De qué te reís?, decíme, ¿de qué te reís?” —se defendía mi padre. “De vos me río, ¿de qué otra cosa me voy a reír?; sí, tenes razón, vivo esperando que me pegues un tiro en la cabeza, ¿y sabes por qué?, para corroborar en ese mismo momento que sólo sos un conchita que no puede hacer otra cosa que obedecerme”.
Porque todos los días, por más de veinte años, mi padre vistió una camisa que cerraba en el primer botón, apretándole la garganta de la forma que a mi madre le gustaba y lo exigía; mi madre lo insultaba y humillaba porque no podía elegir por sí mismo qué tipo de camisa quería usar. Pero también ocurría que cuando mi padre se presentaba con la camisa abierta en sus dos primeros botones, con el pecho descubierto, mi madre se reía a carcajadas diciéndole que no era más que un conchita demente que no podía elegir lo más mínimo e insignificante por sí mismo.
Cuando mi padre se encerraba en su cuarto para escribir y comenzar su carrera literaria, mi madre lo interrumpía diciéndole que se comportaba como un borrego snob que sólo intentaba justificar con la literatura su incapacidad para con la vida. Pero si mi padre dejaba de escribir diciendo que ya no quería ser escritor porque la literatura no le interesaba en lo más mínimo, mi madre volvía a reírse tratándolo de borrego idiota que no podía elegir nada por su propia cuenta.
Según mi padre, cuando se habla de ley se debería únicamente hablar de la estafa de la ley, porque cuando nos exigen elegir, en verdad, sólo nos muestran la imposibilidad de toda elección. Aun cuando pueda elegir no elegir, siempre lo haré dentro de la estafa de la ley —decía mi padre. Cuando mi padre se presentaba con la camisa cerrada hasta el primer botón, era humillado con el insulto de conchita demente, y a la vez, cuando se presentaba con la camisa abierta, el pecho descubierto, volvía a ser humillado como un conchita demente. Nunca se ha tratado de elegir libremente, decía mi padre, porque elegir libremente es parte de la farsa.
El día en que mi padre arrojó a aquella mujer desde el balcón del primer piso de la casa Rodenlan, no estaba eligiendo. Entender, según mi padre, que arrojar por el balcón a aquella mujer era un modo de elegir, es no entender nada. No sólo elegir, sino incluso elegir el modo de elegir, no es más que parte de la misma estafa. Acusarlo —como lo hacía mi madre— de haberla dejado paralítica, decir que pudiendo realizar algún tratamiento para volver a caminar él se lo impidió y terminó encerrándola en la casa con el fin de ocultar lo que había pasado, era, según mi padre, no comprender absolutamente nada. Ella nunca hubiese entendido qué significa no estar ahí donde estamos, no decir lo que estamos diciendo, no hacer lo que estamos haciendo, ni menos aún elegir lo que estamos eligiendo.
Con respecto a nosotros, mi madre lo acusaba de habernos adiestrado con la única finalidad de humillarla. Mi padre le respondía que si él no hubiese estado atento a cada gesto, movimiento y reacción de cada uno de nosotros, para en el momento indicado hacer sonar su silbato, entonces todos —mi madre, los asistentes de mi padre, incluso mi padre mismo— hubiesen sido atacados y despedazados, en cualquier instante, por cualquier mínima acción.
El silbato de mi padre no emitía ningún sonido que el oído humano pudiese captar. Sus órdenes nunca eran demasiado claras y en cierto sentido resultaban más bien inexistentes. Él soplaba su silbato pero ninguno de nosotros escuchaba ningún sonido. Lo único que sabíamos era que si se llevaba el silbato a la boca entonces estaba dirigiéndonos una orden que debíamos cumplir, pero no sabíamos cuál era esa orden. Parecía contentarse con el simple hecho de que realizáramos cualquier acción sin importar cuál. Soplaba su silbato y nosotros, cada uno por separado, hacíamos algo, cavábamos pozos con las manos, nos echábamos en la tierra, corríamos, nos tirábamos patas arriba, adoptábamos ciertas posturas de vigilancia, atacando determinado objetivo o deteniendo el ataque. Entonces anotaba en su libreta los movimientos y las acciones que ejecutábamos, y atendía al modo en que cada uno de nosotros siempre, ante el único y mismo sonido de su silbato, reaccionaba de forma diferente.
Читать дальше