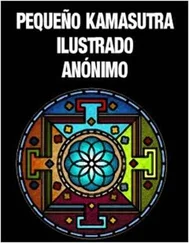La lectura como experiencia narcótica no es recomendable para aquellos que creen que la novela es una especie de distracción del alma. La novela tuvo el honor de utilizar todos los recursos de difusión para atravesar el tiempo, perpetuarse, tomar las palabras por asalto e instalar nuevos mitos. Como el de que cualquier lector es un ente universal, atravesado por todas las sabidurías. Núcleo y temblor, acierto y soberbia. Nadie escribe para un lector ideal, más cuando el lector ideal de estos tiempos es un zombie terminal que debe consumir a la literatura como si de una droga bendita se tratara. Dosis de palabras para extender la ignorancia sobre sí mismo, engaño y sinsabor, pura falacia. En sí, la novela no tiene quien la defienda más que su propia consumación en la lectura.
No hay esperanza, sí desesperación. Farrés retoma la letra argentina para desactivar las bombas de la corrupción conceptual de un territorio inaprensible, también derrotado, perdido en un combate sin cuarteles ni tropas obedientes. El eufemismo “conflicto” aquí no aparece, casi como gesto anti político (o renunciando a toda posibilidad en la política del conflicto); y también niega lo negado para afirmar eso misterioso y casi negativo de la racionalidad nacionalista. Las Islas no nos son más que como órgano de una venganza infinita, y es donde el caudal imaginario convierte al texto en otro preso como el mismísimo Anderson, que como personaje principal es esclavo del retorno. El lector, en el efecto general, queda entonces atrapado en el mecanismo textual del delirio inacabable… La Torre de Babel como lento goteo en la ficción siempre inconclusa de Borges, lo inesperado de Kafka, la capitulación de Walser, el largo insomnio de Lowry, el lado perplejo de Osvaldo Lamborghini, y también su olvido, su digestión a fuego lento, al fuego lento de las armas.
La Historia de la Literatura (mayúscula, repleta de muertes acumuladas), nos dice que el hombre jamás logró la trascendencia sin ser héroe. Y aquí, en el territorio de las Islas, Stanton, Anderson, Elbosco, Tadeo, y otros más, amputan sus identidades en el furor de una conjetura paranoica que los convierte en carnales hasta deshacerlos en la nada misma que ofrece la destrucción absoluta. Ahora: ¿la decadencia de la carne es equivalente a la abolición de las palabras? ¿Enunciar lo indecible es una forma de conjurar con la muerte? Esta novela cruza el abismo de la destrucción absoluta, va y regresa, apuñala y acaricia, hace un guiño triste desde el fondo más oscuro de la pesadilla
La evolución de la lectura en Mi pequeña guerra inútil es producto de la tensión en cierta lógica de la cadena mecánica rota, por la que la rueda de la locura queda girando sin más tracción que su propio delirio. Hasta que se detiene. Pero se detiene, y ahí la fórmula de la desmemoria, para la relectura. Es posible que esta sea una novela circular fallida. O mejor: de manera gráfica, una novela al estilo de la Banda de Moebius, donde se vuelve a pasar por el mismo punto pero llegando desde otro lugar. Rémora del espacio topológico no euclidiano en el que trabajaba Lacan, enfermo, ya mudo, bocetando dibujos en un pizarrón. La novela del loco (o la novela de la mayor locura humana, que es la guerra), trae el recuerdo de cómo comienza La cartuja de Parma de Stendhal. Se trata de una gran descripción del combate, pero desde el lugar donde lo que se observa y sufre el que narra, no hace sentido. Nunca se encuentra al enemigo, ni una lógica de las deflagraciones ni del movimiento de tropas. Y más: a las tropas no se las puede ver en su totalidad. En eso plantea el límite de la literatura. Cuestión que después quiere zanjar el cine (y en alguna medida la pintura, por ejemplo, Cándido López retratando la infame Guerra del Paraguay): en Kagemusha, la sombra del guerrero , de Kurosawa, aparece constante un plano abierto donde los soldados hacen de hormigas (la referencia no es inocente), incluso los jinetes llevan un palo amarrado a la montura, y sobre él, banderas de color para identificarse. Existe allí cierta inocencia infantil en el acto de jugar con soldaditos de plomo. En esta pequeña guerra inútil que nunca termina (como no termina el discurso, como no termina la forma de sufrir del cuerpo humano, porque tener consciencia de la muerte ya es una forma de empezar a sufrir), todo se hace evanescente, capaz de repetir esa imposibilidad de transferencia del dolor.
En esa línea que el tiempo delimita como pasado, esta es la quinta novela de Pablo Farrés. Es también un hito de su construcción fantástica: precede la secuencia de una nueva edición de las mismas entreveradas con otros objetos de su ocupación constante, algo que podemos definir como Narración Extrema, especie de fórmula sin ataduras, donde ideas y recursos desatan las tormentas de una puesta en duda constante sobre la materia de la escritura.
Pero, ¿es el domino del lector un ámbito de sueño oscuro y aterrador? Esta experiencia insólita nos brinda una salida al mar de la infamia más revulsiva e inquietante. ¿Cuándo perdimos el idioma de los argentinos a manos de una guerra lejana? ¿Cuándo perdimos la infancia entre saliva y gritos desaforados que nadie pudo registrar? El campo no es santo, los muertos escapan a la tierra, y el estilo es el abandono desprolijo de todos los temores que revocan al perjuro. Inauguramos la temporada de caza: Farrés, como animal salvaje, ha regresado.
Omar Genovese
Reconocí rápidamente las coordenadas de mí mismo: mi dormitorio, el olor del pino artificial con el que mi mujer ordenaba embadurnar el aire de la casa, el espejo frente a la cama y en el espejo la figura estropeada por los voltios que aquella pesadilla había descargado sobre mi cerebro.
Nunca fui de soñar pero, desde que había sido designado como nuevo interventor y comandante de los destacamentos ingleses en las Islas Malvinas, no dejaba de perseguirme una misma y única imagen con sus mínimas variantes: me llamaba Gerónimo Elbosco, era un soldado argentino que había sido enviado a las Malvinas para asesinar al interventor y comandante de los destacamentos ingleses.
El sueño era absurdo —las Malvinas se habían transformado en un parque de diversiones psicotoxicológico—, pero no por ello dejaba de ser tenebroso: quizás los monos sueñen ser hombres, las ratas ser conejos y los gatos tigres de bengala, pero difícilmente un tigre de bengala sueñe ser gato, y el conejo rata y el hombre un mono sin despertar con los testículos en la garganta.
Imposible entonces comunicar qué puede sentir un teniente coronel del ejército inglés que ha soñado ser un soldado argentino.
Imposible comunicar en general, incluso comunicar que es imposible comunicar algo: por ejemplo esto mismo.
Por ejemplo comunicar cómo son los testículos de una rata, incluso los testículos de una rata en la garganta de una rata.
En fin: me desperté o creí despertar desesperado debido tal vez a que ese mismo era el día en que finalmente debía embarcarme en el avión que me llevaría a las Islas.
Por las hendijas de la persiana husmeaba la claridad de la mañana y el sonido de los pájaros desde los árboles del parque traían la promesa de algo mejor. Hice dos pasos alejándome de la cama y pisé la mierda del perro de Mary.
Esa cosa blandita y caliente.
Otra vez esa cosa blandita y caliente.
No sé qué le daba de comer, pero cada vez defecaba montañitas más grandes, más calientes e invariablemente blanditas.
En verdad sabía lo que le daba de comer: cada noche un caldo de verdura, banana y polenta. El perro no tenía otra posibilidad que cagar endemoniadamente su cosa blandita y caliente. Al principio le decía que debía darle otro tipo de comida porque sino el perro se le iba a morir, pero ella no le daba ninguna importancia a mis palabras y seguía dándole ese caldo vomitivo; pasado el tiempo ya no le dije nada acerca de la comida que le daba a su perro porque entendí claramente y sin necesidad de que ella me lo dijera, que la finalidad de aquellos caldos de verdura, banana y polenta no era alimentar a su perro sino cagarme el dormitorio, cagarme la mañana, cagarme la existencia.
Читать дальше