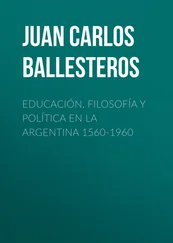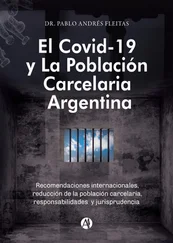A veces la perra desfallecía y otras, mi padre terminaba sacrificándola. Sólo algunas perras niñas eran reservadas para la reproducción. Eran las que vivían en el sótano. Llegado el momento, mi padre seleccionaba al perro niño que iría a preñarla y los llevaba a los dos a un cuarto de la casa donde los encerraba algunos días. El perro niño luego regresaba al parque junto a los demás, pero la perra niña se quedaba en la casa con los cuidados necesarios para llevar a término su embarazo.
Algunos de los que nacían eran abandonados en el parque; otros, algunos pocos, eran cuidados de modo especial por los asistentes de mi padre durante un par de semanas hasta que venían a retirarlos para no volver a verlos nunca más. Si bien las perras seleccionadas para vivir dentro de la casa llevaban una vida de mayores comodidades que los que vivíamos en el parque, sus vidas se reducían a ciclos de reproducción y gestación constantes. Comenzaban a reproducirse más o menos a los once o doce años, nunca alcanzaban más de cinco o seis embarazos y luego morían a los diecisiete o dieciocho años. Sin embargo, evidentemente estaban más protegidas que las niñas perras que mi padre dejaba libradas a su suerte conviviendo con el resto de los perros niños en el parque de la casa y amamantando a la cría que se prendía a las tetas. Ahí afuera nadie alcanzó nunca los quince años.
Las peleas comenzaban de un momento a otro. Se lanzaban sobre la cara o el cuello del rival hasta poder aferrarse con los dientes a algún pedazo de carne que no soltaban hasta no reconocer que el otro ya no podía responder. No siempre, pero en algunas ocasiones, algunos terminaron muriendo en las peleas. Los cadáveres quedaban abandonados y otros se acercaban para comer de ellos. Entonces las riñas comenzaban de nuevo. Sólo cuando de tanto ser tironeado el cadáver se rompía en pedazos que podíamos llevarnos a alguna parte del parque para comerlo en solitario, las disputas terminaban. Pensándolo bien, entiendo que aquello no respondía al hambre —mi padre no dejaba pasar más de tres o cuatro días sin traernos algo para comer—, sino a cierto impulso de autodestrucción de la especie en general proclive a la auto-aniquilación, tragándose a sí misma.
Mi padre no parecía preocuparse por las tendencias destructivas del grupo, ni hacía nada para impedirlas. Acaso las esperaba para lograr un equilibrio entre la reproducción constante de las perras dentro de la casa y el número de perros niños necesarios para la reproducción. Mi padre también necesitaba de nosotros para continuar sus estudios acerca de nuestra conducta, pero por otro lado, el número de perros niños excedía largamente las posibilidades que tenía de cuidarnos, alimentarnos y limpiarnos. Entonces el equilibrio se daba casi naturalmente, en el abandono a nuestro hambre de nosotros mismos.
Hubo fallas, avances y retrocesos en la política de adiestramiento de mi padre. Hubo un momento en que todas las perras niñas habían desaparecido, muertas de hambre o vencidas por la vida que llevaban. Parecía entonces que se abría un tiempo de paz y tranquilidad, pero la esperanza no duró mucho, digamos, duró el tiempo que cada uno tardó en aprender que la sangre que llenaba la cabeza de cada pijita no reconocía el género del agujero al que tendía. Por lo que cuando desparecieron las niñas, los perros niños más potentes se abocaron a la persecución y acorralamiento de los más chicos. La violencia volvía a repetirse tal como antes, agravándose cuando los perros niños más débiles comenzamos a asociarnos para defendernos del ímpetu sexual de los más grandes. Entonces se trataba de una verdadera guerra de todos contra todos. Sólo cuando mi padre ordenó que nuevas perras niñas regresaran al parque nos devolvió cierto orden y tranquilidad en la convivencia.
Así fue hasta que mi madre murió.
Mi padre había encomendado a sus asistentes que enterraran el cadáver en los jardines y luego sacaran de la casa cada una de las cosas de aquella mujer para enterrarlas junto a su cadáver —de mi madre no debía quedar ni el menor rastro. Sus asistentes comenzaron enterrando aquellas pertenencias —desde la ropa hasta sus libros. El trabajo fue extenuante, bajo los pastizales encontraron piedras que no los dejaron continuar. Mi padre entonces les ordenó que los objetos que no cabían en la profundidad de cada pozo fueran fragmentados en cuantas partes fuese necesario. Cortaron en dos, tres o cuatro partes, sillones, bibliotecas, mesas, jarrones, que pertenecían a mi madre, con el fin de hacer desaparecer de modo absoluto todo signo que remitiera a la existencia de aquella mujer. Al finalizar, el comedor de la casa tanto como la habitación de mi madre, habían quedado completamente vacíos. La tarea realizada había sido la de una devastación.
No pasó mucho tiempo para que mi padre comenzara a oír, mientras dormía, la voz de su mujer venida desde algún lugar de la casa. Adquirió el hábito de subir al cuarto del primer piso para sentarse en la mecedora y escuchar su voz venida desde algún lugar de la casa llamándolo “conchita demente”. Mientras escuchaba aquello, se decía a sí mismo que era imposible que estuviese escuchando esa voz. A sabiendas de que claramente ella estaba muerta, se levantaba de la cama o de la mecedora y recorría el comedor de la casa, el parque y las arboledas en plena oscuridad. Sólo por encontrar absurdo y ridículo el hecho de caminar en la noche entre los matorrales, entonces esa voz desaparecía de su mente. Sin embargo, cuando volvía a acostarse, la voz retornaba. Cada mañana mi padre les decía a sus asistentes más allegados que no había podido dormir en toda la noche. Cuando mi mujer vivía —decía mi padre— no podía dormir porque mi mujer vivía, ahora que mi mujer está muerta no puedo dormir porque mi mujer está muerta. Ese mundo —les decía mi padre a sus asistentes— es un mundo que no quiero habitar, un mundo que no puedo habitar sino en mi propia aniquilación.
No había pasado siquiera un mes del entierro y mi padre, cierta mañana, les ordenó a sus asistentes desenterrar el cadáver de esa mujer. Al principio, encontraron pedazos de madera, cuero, plástico, hierro. Por la tarde hallaron el cadáver, pero el cadáver estaba despedazado. Primero se toparon con una mano, el extremo de un codo, el pie derecho y uno de los pechos. Alejados sobre un mínimo terraplén que los pastizales cubrían, vimos cómo los asistentes de mi padre desenterraban un pene que dedujeron podía haber sido el pene de un perro muerto, aunque tampoco abandonaron la hipótesis de que mi madre hubiese sido un travesti.
Al anochecer todavía no habían encontrado la cabeza, apenas sino la nariz por un lado, la mandíbula por el otro, y sólo un ojo del que no podían determinar si se trataba del ojo derecho o del ojo izquierdo. Mi padre daba vueltas por el lugar, hablando en soledad pero en voz alta. Mientras continuaban las excavaciones, mi padre se dirigió a sus asistentes más allegados y les preguntó qué azar establecía que esas existencias autónomas formaran un cuerpo. Hay una imposibilidad de percibir esas existencias —dijo mi padre—, en cuanto lo que son; un ojo sólo como ojo, una mano sólo como mano. Desde siempre, dijo mi padre, he vivido la farsa de la unidad, cuando sólo se trata de pequeñas e insignificantes existencias monstruosas; sólo he vivido la farsa del nombre y la nomenclatura, impidiéndome a mí mismo comprender el ojo sólo como un ojo y no como parte de un conjunto. Y, sin embargo, esas pequeñas e insignificantes existencias monstruosas ya estaban ahí desde siempre; no era mi mujer la que hablaba, sino que era hablada por su boca. Nunca viví con mi mujer sino únicamente con el nombre de mi mujer, sólo absurdamente con el nombre de mi mujer, ridículamente con la nomenclatura “mi mujer”, por la total cobardía de enfrentar cada monstruosidad que conformaba lo que llamo mi mujer. Nunca quise ver, nunca quise oír ni saber, dejándome entonces llevar sólo por percepciones confusas y oscuras que nunca jamás se muestran sino como la ficción de una unidad que todo lo calma, para poder hablar, para poder dar nombres.
Читать дальше