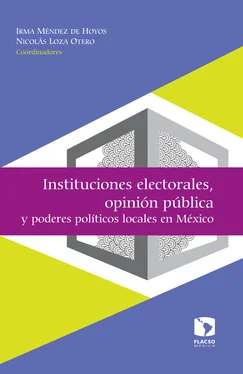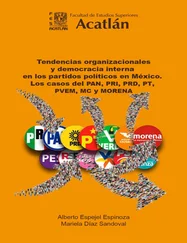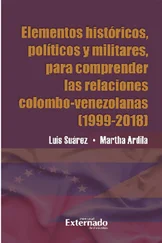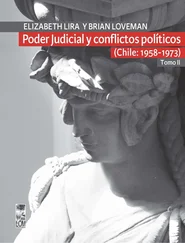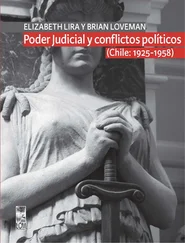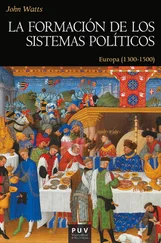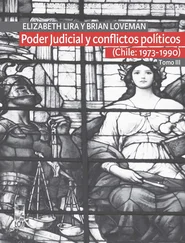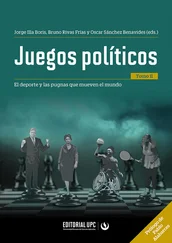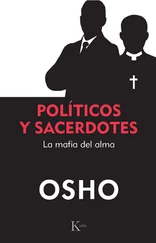En este sentido, se reconoce que existe un conjunto más amplio de factores que intervienen e impactan en la calidad de las elecciones en los niveles nacional y local. Entre éstos son muy relevantes la presencia y desempeño de los partidos políticos, los medios de comunicación y la información a disposición del electorado, y los actores políticos no partidistas, entre otros. A lo cual se suman factores exógenos como la composición del sistema de partidos, su polarización y fragmentación, el poder de los ejecutivos locales, la división de poderes (normativa y efectiva) que muestra el dominio o no de un poder sobre el resto, el desempeño del gobierno local y el Estado de derecho, o la capacidad para hacer cumplir la ley, incluso el grado de corrupción en el estado, entre otros. Pero, en virtud de la naturaleza de la investigación, fue necesario concentrarse en dos factores cruciales: las instituciones electorales (las de administración y las jurisdiccionales) y la opinión pública. A lo que se sumó la valoración de la influencia de algunos de los factores políticos mencionados.
Los hallazgos que se presentan resumidos en esta introducción, y con detalle en el capitulado del libro, son el resultado de una investigación realizada en el marco de un convenio entre el PNUD y la Flacso México. Dicho proyecto consistió en el análisis de las más recientes elecciones locales para gobernador en México de 2006 a 2011, desde la perspectiva de la calidad de la democracia bajo dos modalidades: un estudio comparado de las 31 entidades y el Distrito Federal, así como estudios sobre la misma temática en los estados de Morelos, Colima, México y Chihuahua. El objetivo fue elaborar un informe de la calidad de las elecciones en las entidades federativas durante el periodo 2006-2011, en el que se evalúa en qué medida el andamiaje institucional y social —conformado por los órganos de administración electoral, los órganos de justicia electoral y la opinión pública— mostraba las condiciones para el cumplimiento de los estándares de elecciones democráticas y en general, de las condiciones básicas de una democracia.
Con el propósito arriba mencionado, se emprendieron diversas actividades de investigación: en primer lugar, la recolección, sistematización y análisis de datos institucionales, políticos, socioeconómicos y demográficos a nivel estatal relevantes como variables independientes de la calidad de las elecciones locales; en segundo, el análisis de la estructura institucional y del mapa de actores relevantes en el escenario electoral de todos los estados, lo que constituye la base para el análisis comparado de los órganos de administración electoral locales y los órganos jurisdiccionales locales. Adicionalmente, se elaboraron cuatro estudios de caso en los que se profundizó en los temas abordados, y se aplicaron entrevistas en profundidad a actores relevantes de las entidades federativas seleccionadas, mismas que tuvieron como propósito capturar —en la medida en que las condiciones lo permitieron— las redes de actores, intereses, complicidades y lealtades que nutren las dinámicas de los sistemas políticos, electorales y partidistas estatales. Finalmente, se analizaron los datos de una encuesta aplicada por la empresa Parametría en junio de 2011, representativa para cada una de las 32 entidades federativas del país. El cuestionario se aplicó a una muestra de 12 800 individuos, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de +/-1%. Los datos de esta encuesta nutrieron el capítulo sobre la opinión pública y al estudio comparado en su conjunto. El resultado de la investigación es este libro, un conjunto de productos preliminares y las bases de datos que aquí se citan, que son de consulta pública y que esperamos alimenten otros trabajos posteriores.
Lo que sigue de esta introducciónn se divide en tres apartados. En el primero se describen los conceptos fundamentales de los que partió la investigación, los supuestos o hipótesis de trabajo que la guiaron, y algunos de los problemas detectados en materia conceptual y metodológica al estudiar la calidad de las elecciones. El segundo apartado contiene un resumen de nuestros hallazgos, siguiendo los tres ejes de estudio ya referidos: órganos de administración electoral, órganos jurisdiccionales electorales, y opinión pública. Por último, se describe la estructura de la obra.
Los estudios de la calidad de las elecciones: apuntes conceptuales y metodológicos
El punto de partida de los estudios sobre la calidad de las elecciones son las condiciones mínimas básicas de una democracia: a) el sufragio universal, libre y secreto, b) la celebración de elecciones periódicas, c) la existencia de más de un partido político (serio) con posibilidades reales de ganar, y d) la existencia de fuentes alternativas de información (Diamond y Morlino, 2004). En últimas fechas, los estudios políticos comparados han dedicado múltiples esfuerzos a analizar en qué medida se cumplen estas condiciones efectivamente en diferentes países. La evidencia muestra que los procesos electorales en las democracias de la tercera ola de la democratización en Europa, América Latina y Europa del Este cumplen de manera muy diversa y heterogénea con los estándares mínimos de elecciones democráticas. Así, se encuentran desde elecciones de alta y media calidad democrática, hasta elecciones manipuladas o abiertamente fraudulentas que se ubican en los linderos de los autoritarismos electorales (Schedler, 2002: 37) caracterizados por ser sistemas en los que la “oposición pierde elecciones”, más que un sistema en el que los partidos pierden elecciones (Schedler, 2002: 47). Esta diversificación se da entre países, así como entre regiones y estados o provincias dentro de un mismo país (Gervasoni, 2010a).
La línea divisoria entre las elecciones democráticas y las que no lo son se sostiene primeramente en la idea de la opción (Hermet et al., 1982). Así, las elecciones democráticas son las que ofrecen opciones o alternativas políticas (choice) al electorado, en condiciones mínimas de libre competencia y participación, mientras que en las elecciones no democráticas las opciones están limitadas (muchas veces de antemano). A lo anterior se suma el cumplimiento de ciertos principios que delimitan el carácter democrático de las elecciones: libertad, equidad, limpieza (Goodwin-Gill, 1998), y transparencia. Idealmente, estos estándares mínimos de elecciones democráticas deben estar garantizados en las leyes y en la práctica.
Desafortunadamente, la distancia entre las normas democráticas y su ejercicio es un problema ampliamente documentado en las democracias emergentes, en particular en América Latina (O’Donell, 2004). A ello se agrega el problema de los “umbrales borrosos” entre, por ejemplo, lo muy equitativo y lo equitativo a secas en el acceso a la arena electoral; el acceso a la justicia, o la libertad para elegir opciones. Los “umbrales” o líneas divisorias son siempre más claros en la teoría que en la práctica, donde los límites son comúnmente borrosos, incluso flexibles y cuya posición depende del contexto y las circunstancias. Como señala Schedler, la distinción entre obedecer y transgredir las normas democráticas es siempre imprecisa y hay mucho espacio para la ambivalencia (Schedler, 2002: 38-39).
Los estudios acerca de la calidad de las elecciones intentan, entre otras cosas, detectar esos “umbrales borrosos”, ya sean normativos o empíricos, que en muchos casos impiden mostrar cuándo y en qué medida las elecciones ya no cumplen con los estándares mínimos democráticos, o bien los cumplen pero con calidades muy heterogéneas, comúnmente de manera insatisfactoria.
Según Hartlyn y McCoy, hay dos perspectivas importantes desde las cuales se pueden juzgar unas elecciones: la de legitimidad y la de calidad (Hartlyn, 2006). “Una medida de la legitimidad de una elección se centra en las opiniones de los actores políticos clave y determina que una elección puede ser considerada libre y justa si todos los partidos principales aceptan el proceso y respetan el resultado” (Pastor, 1998: 159, citado por Hartlyn et al., 2009: 19). Desde una perspectiva orientada a la calidad, “la atención se centra en juicios y valoraciones emitidas por observadores electorales informados que se guían por un conjunto de normas […]. Las normas clave son que las elecciones democráticas deben aplicar procedimientos justos y ser técnicamente sólidos. Deben, asimismo, favorecer la participación en términos de la elegibilidad de los votantes, ser abiertas y competitivas en lo que concierne a la participación de los partidos y candidatos” (Hartlyn et al., 2009: 19).
Читать дальше