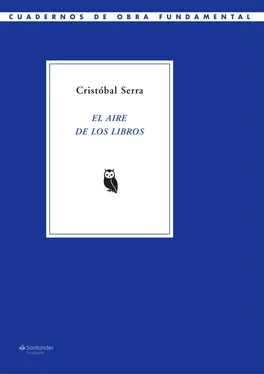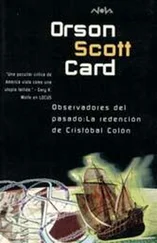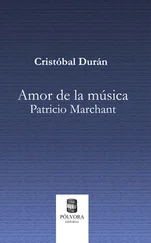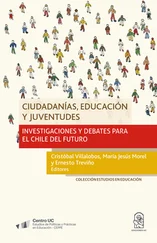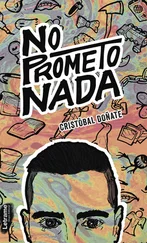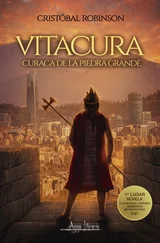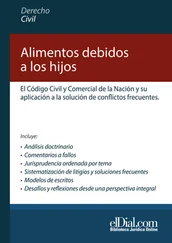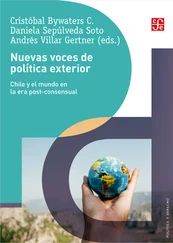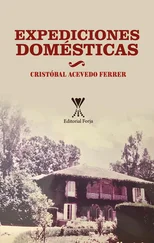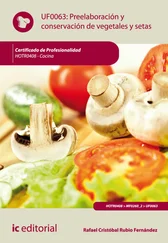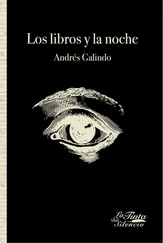Dejándonos de diferencias de este orden, lo cierto es que Abellio aclara como pocos quién es Lucifer y qué es lo propiamente luciferino. Caracteriza a Lucifer por su condición paródica y simiesca. Es el que lleva la luz (se sobreentiende: en los bajos fondos) mientras que Dios dice: «Yo soy la Luz». Su vocación es habitar sobre la circunferencia terminal del cono que cree fija, definitiva, y dar vueltas en dicho círculo, de un modo desenfrenado, multiplicando las experiencias más contradictorias. Lo curioso de este símil es que permite a Abellio colocar a las masas telúricas o emocionales descendientes del cristianismo y del marxismo vulgares junto a los luciferianos.
Esta idea cuadra con esta apreciación profética, inadmisible para la Roma pontificia: «Perennidad post-diluviana de la Iglesia de Roma, cuando no será Roma, limpia de toda suerte de embelecos y lunares rajásicos» («rajásico» es término del Gita que equivale a activo, entregado a la acción). El Bhagavad-Gita ha repartido los hombres según sus tres grandes tendencias primordiales, sin tener en cuenta tendencias intermedias, que cuentan menos en la economía del mundo. Estas tres tendencias son las tres gunas de este Bhagavad-Gita hindú, que solo por este acierto merece ser leído. Según esta terminología cómoda, los hombres son tamas (ignorantes o inertes), rajas (activos), sattvas (iluminados). Los rajásicos son los creadores, los grandes impulsores, a quienes una definición vulgar de la libertad considera como muy «libres». Los luciferianos son rajásicos, son los que más cerca pueden estar de los iluminados sattvas, pero, como estos, cuando son inferiores, poseen pleno conocimiento intelectual, aunque no trascendido. Son los atisbos de Abellio los que me han llevado a subrayar palabras, para mí, liberadoras. Helas aquí. Luciferinos: cerebrales y disociadores. Lucifer es una emanación de Dios. El profetismo es la más profunda noche. El Hijo del Hombre ha de venir a poner patas arriba el sentido del ciclo. Es preciso para ello que primero lo detenga, que le dé fijeza. En Estados Unidos se encuentra la guarida inexpugnable del cristianismo vulgar. Marxismo, puro intelectualismo racionalista. Los marxistas de la masa, racionalistas vulgares. Los guerreros, todos ellos telúricos. Partidos guerreros: el comunista, el nacional, el fascista. Apocalipsis: final de un ciclo de manifestación.
La felicidad del infeliz, Giovanni Papini
Me imagino que a Papini más se le fueron los ojos tras los libros que tras las féminas. Me lleva a imaginar eso su vida y las imágenes que de él tenemos. El drama y la lucha de Papini comienzan desde su infancia. Se sentía «solo y diferente». Era antipático a todos. Su cara no inspiraba de seguro la atracción de las mujeres. Todo ello le llevaría a hundirse en el mundo de los libros, a dejarse las pestañas en ellos, y últimamente a ver entenebrecida la visión, con una cuasiceguera irremediable. Al final de sus días, tuvieron que leerle, para que su vida fuera menos trágica de lo que fue en realidad. Y debieron escribirle este libro que de seguro él dictó a trechos, ya que no de un tirón. Colijo eso porque el libro empieza con estos trágicos acentos: «Me asombran, a veces, aquellos que se asombran de mi calma en el estado miserable al que me ha reducido la enfermedad. He perdido el uso de las piernas, de los brazos, de las manos y he llegado a ser casi ciego y casi mudo. No puedo, por consiguiente, caminar ni estrechar la mano de un amigo, ni escribir ni siquiera mi nombre; no puedo ya leer y me resulta casi imposible conversar».
Veía las cosas y las personas como formas indeterminadas, empañadas, casi fantasmas, pero sin que la tiniebla total fuera dominio de sus ojos: todavía lograba gozar una alegre invasión de sol y la esfera de luz que se irradia de una lámpara.
Este libro, escrito al final de sus días, puede pasar por su testamento. Papini, al que la genialidad nunca le abandonó, se muestra una vez más audaz y sensible. Hay que ver lo que dice en estas breves páginas. Pura metralla, viene esta lanzada en fragmentos que no tienen desperdicio. No le falta poesía al conjunto y nadie diría que una obra tan lúcida pudo ser escrita en un período de decrepitud.
Esta franqueza (papiniana) que rezuma cualquier escrito de los suyos, desde que inicia su carrera hasta los últimos días de martirio físico, se encuentra en este libro, en grado sumo. No duda en increpar a Leopardi, a quien considera un gran poeta a la vez que un mediocre razonador. Le desazonan a Papini las amargas acusaciones y los ásperos reproches que el condesito Giacomo Leopardi hace a la incumplidora naturaleza. Le recuerda que, por no haber meditado el Evangelio, desconoce el quid de la felicidad y ese arte de alquimia espiritual que logra transmutar el dolor en alegría. Leemos, en este libro, un pensamiento que parece calco de otro, virtualmente igual, de Vauvenargues: «Conozco las almas tacañas por la cicatería de sus elogios». Nos descubre secretos de los etruscos, más mineros que marineros, pues se dedicaron a la excavación de los metales que vendían en todos los puertos del Mediterráneo. Observa que la mayor parte de las tumbas etruscas están en las entrañas de la tierra, en el seno de cavernas y grutas. Tumbas que hasta hace poco constituyeron enigmas por las inscripciones que resultaban indescifrables. Han tenido que ser científicos españoles, peritos en criptografías, los que, valiéndose de vocablos vascos, han descubierto los estados post mortem de los muertos etruscos. Y para hacer honor a su audacia congénita, Papini asocia la risa a las alturas, se refiere a Dios que ríe desde el ápice de los cielos, y nos recuerda que el salmista (Salmo 2, 4) se expresa así: «Aquel que se sienta en los cielos se ríe de ello». Y ahora, si no he de escandalizar a melindrosos de ceño fruncido, voy a confesar por qué me es tan entrañable el título paradójico de este libro. Empezaré diciendo que el mundo ultratúmbico ha sido dadivoso conmigo, al darme señales de la existencia de una vida ultraterrena. Durante un lapso de tiempo, más bien largo, gracias a los buenos oficios de un comunicante (Vintila Horia), logré que Papini acudiera a mi pluma con una espontaneidad muy latina. Certifico que comunicante más esmerado y sincero no tuve en aquel período, en que me resultaron dolorosas mis «cualidades» (?) mediúmnicas. Pues bien, fue Papini quien a una pregunta mía respondió: «Usted, como yo, ha experimentado la dicha del infeliz». Nada más cierto. Solo por este buceo en mi alma, le debo eterna gratitud.
Las grandes herejías, Hilaire Belloc
Varios son los libros que he leído del gran historiador británico y de ellos los que más duradera impresión me produjeron fueron La crisis de nuestra civilización y este, que dispensa atención crítica a cuatro grandes herejías: la arriana, la impuesta por Mahoma, la cátara y la que suscitó Lutero, que ha sobrevivido tanto o más que la de Mahoma, pues existe un bloque protestante. La de Arrio y la de los albigenses no diré que hayan pasado a mejor vida, en el desván de la historia, pero démoslas por anonadadas, ya que su influencia es hoy marginal.
El libro de Belloc empieza con una interrogación: ¿qué es una herejía y cuál es su importancia histórica? A la que contesta así, más o menos: «Término vago, gaseoso, que el espíritu moderno rehúye, y que no despierta interés general, pues trata de temas que nadie toma ya en serio. Es lógico que para la modernidad sea un tema evanescente, porque se ha desvanecido la palabra dogma, que, en otros tiempos, tuvo una firmeza amenazante». La palabra herejía procede del griego airesis: «elección, separación». O sea que implica ruptura con una creencia sólida y dominante, y asimismo elección errónea. La jerarquía eclesiástica sancionó otrora con penas a los herejes. Dentro del confucianismo chino, la herejía es entendida como depravación y vicio, opuestos a la doctrina del maestro.
Читать дальше