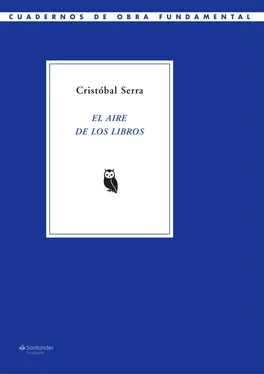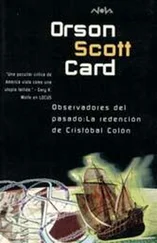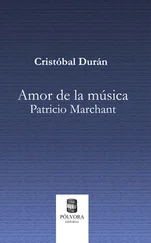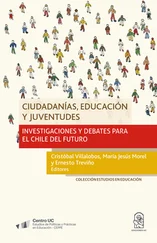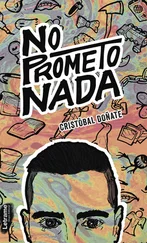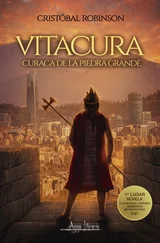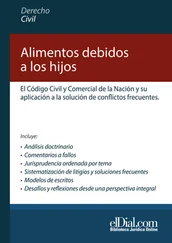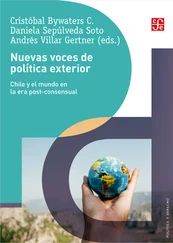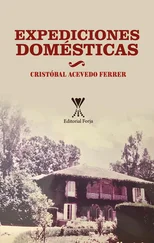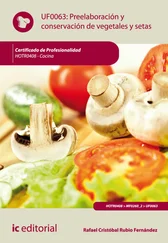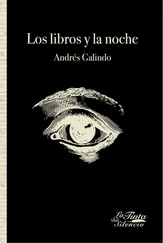Burlería, Sátira, ironía y significado más hondo, Christian Dietrich Grabbe
La primera vez que leí el nombre de Grabbe fue leyendo las Memorias de Heine, que, por otra parte, picaron mi curiosidad sobre este «borracho profesional» al que acompañaron la miseria y las reyertas conyugales. Heine, que le había citado de pasada en su libro sobre Alemania, encuentra un mayor espacio en las susodichas Memorias y dice literalmente que Dietrich Grabbe fue uno de los más grandes poetas alemanes, y de todos los dramaturgos, el que mayor parentesco ofrece con Shakespeare. Es posible, añade, que su lira tenga menos cuerdas que otras; pero las cuerdas suyas poseen una sonoridad solo comparable a la del gran británico. Tiene, según él, los mismos repentes, las mismas notas profundamente naturales con que Shakespeare nos asusta, conmueve y encanta.
Subraya el reagudo Heine que tales excelencias quedan empañadas por un mal gusto, un cinismo y un desenfreno que superan lo más extravagante y horroroso que cerebro humano haya podido producir. No es la fuente (creadora) de tales engendros la enfermedad, fiebre o idiotez, sino una intoxicación etílica del genio. Del mismo modo que a Diógenes se le adjetivó de Sócrates demente, Grabbe podría ser adjetivado como el Shakespeare beodo.
Nada mejor para comprobar esta disección del escalpelo crítico de Heine que leer este monumento literario de la Risa. Obra teatral, el acto primero ya es desternillante; y el segundo lo es más, si cabe; nos encontramos con el Diablo, yerto de frío, al que «botaniza» un naturalista. Y así hasta acabar la obra. Despampanante todo. Y los dichos. ¡Oh, los dichos del genio borrachín! Ahí van: «La literatura salobresardinera»; «usted llega a ser acerba, señorita, usted llega a ser acerba». El Diablo no para de hacer frases descosidas: «Shakespeare comenta a Franz Horn»; «Dante acaba de arrojar por la ventana a Ernst Schulze»; «Horacio se ha casado con María Estuardo»; «Schiller lanza gemidos a propósito del barón de Auffenberg»; «El Ariosto se ha comprado un paraguas nuevo»; «Calderón lee vuestros poemas, os envía los más cordiales saludos».
Sinrazón poética es su charla charlatina: «¡Bah!, entre tanto, hacemos comúnmente con los espíritus, por ser invisibles y transparentes, cristales de ventana y cristales de gafas. Mi abuela, arrebatada por el singular capricho de penetrar la esencia de la virtud, montó sobre su apéndice nasal a los dos filósofos Kant y Aristóteles; pero, como ella no lograba ver claro, los substituyó por unos anteojos de dos campesinos de Pomerania, y pudo así ver lo que deseaba ver».
Institución de la religión cristiana, Jean Calvin
El año 1957 visité la ciudad de Ginebra con la esperanza de conseguir plaza de traductor, que no logré. Aquel intento de «colocación» no fue baldío, pues, en una de las librerías de la parte alta de la ciudad, adquirí un ejemplar de Jules Laforgue y las Institutions de la Religion Chrétienne de Calvino. ¡Dos libros distintos, pero unidos por la concisión y el fatalismo!
Jean Calvin (llamado por su nombre latino Calvino) fue posiblemente el creador del lenguaje más acerado de la Reforma (protestante). Todo contribuyó a hacer de él un teólogo experto, de lenguaje sobrio y cortante. Su formación jurídica se descubre en su prosa enjuta. Sus Instituciones quieren ser una Summa antipapista, opuesta totalmente a la tomista. Gran escritor. Es uno de esos raros artífices de la prosa a quienes la historia les otorga más relieve que la literatura. Lutero, el fogoso Lutero, no alcanza la talla literaria de Calvino; sin embargo, pasa por creador de la prosa alemana, gracias a su versión alemana de la Biblia. Calvino cinceló como nadie el francés; hasta me atrevo a decir que su buril de hombre frío, decidido, reflexivo, preparó el de Pascal y el de Bossuet. La influencia literaria es patente en Pascal, clarísima en Bossuet. No poco fatalista, y su concepción por demás sombría. Desde 1541, fijó su residencia en Ginebra, lugar que no abandonó hasta su muerte. Dictador en dicha ciudad, la transformó en una especie de vasto convento laico. Los calvinistas, cuidadosos en el vestir, aunque sin lujos, parcos en el comer, no fomentarán los bailes y velarán por la decencia pública; mesurados en el hablar, no salió de sus labios juramento ni blasfemia. En su pensamiento, la nueva Ginebra (calvinista) tenía que ser una ciudad misionera, entregada al estudio de las letras sacras y a la práctica de las virtudes heroicas. Una vocación de esta naturaleza excluía no solo la vida disoluta y las flaquezas de la carne, sino también los goces inocentes, toda clase de solaces y comodidades que alegran la existencia. La poesía, el arte, los goces imaginativos quedaban eclipsados por este puritanismo austero. Tal sociedad más recordaba la impuesta por los jueces israelitas que una sociedad cualquiera de la Europa medieval o moderna. Calvino más se acercaba a la dureza mosaica que a la benignidad cristiana. Veía en el Evangelio un código que había que aplicar con el máximo rigor. Pero, repito, quien lee su libro le perdona su rigorismo puritano, dado el rigor con que labró su prosa.
Traigo a colación algunas de sus frases memorables: «Sombras y figuras judaicas oscurecedoras del Evangelio»; «no son israelitas todos los que descienden de Israel»; «a San Pablo no le pasa por la cabeza la idea de una cabeza visible»; «al erigir un altar cae por tierra Jesucristo»; «Cristo era tenido de los judíos por revoltoso»; «no han dejado rincón que no hayan hinchado de imágenes»; «el espíritu de cada uno es como un laberinto».
Para él, fue mágica la palabra sobriedad, este don que San Pablo recomienda. De aquí su laconismo, que le hace estampar frases que pueden pasar por aforismos. Así, para combatir a las imágenes y para demostrar que los profetas enseñaron a prescindir de ellas, escribe: «El leño es doctrina de vanidad». Sale al paso de los reproches que puedan hacerse a la Creación cuando dice tajantemente: «Él está enojado, no con su obra, sino contra la corrupción de la misma».
Creo sinceramente que Calvino, en esta Institución, se muestra muy polémico con los judíos. Y hay una frase que es casi sarcástica contra ellos. La frase entera no tiene desperdicio: «San Agustín llamó a los judíos libreros de la Iglesia cristiana, porque ellos nos han suministrado los libros que a ellos mismos no les sirven para nada».
Poetas franceses del siglo XVI
Estos «escolios» se nutren de aquellos libros que, después de muchos años de estar quietos en el estante, abro de nuevo y los encuentro anotados. De aquí que aparezcan como baraja, por decirlo así.
En la antología, que redescubro, aparece en lápiz esta divisa del poeta Du Bellay: «Mais je hais par surtout un savoir pédantesque». Vuelve a cautivarme la divisa. Y me cautiva el elenco de poetas cuyos nombres estimo señeros. Está Scève, el grave, el de las asperezas lingüísticas, o Sponde, igualmente grave, el que cantó la muerte en sus sonetos. Están los «Blassoneurs», que cantaron el cuerpo femenino, en el que encontraron campo fértil para sus atrevidas comparaciones.
Y en este elenco figura La Pléyade, con un credo poético fijo, que la diferencia de un modo sorprendente de los poetas que les precedieron. Los que constituyeron aquella escuela definida no innovaron por azar, sino con un elevado sentido de su vocación innovadora, para ofrecer a las Musas, a las que adoraban, solo lo mejor. Tuvo la escuela a un gran definidor de su programa, a Bellay, autor del admirable ensayo La Défense et Illustration de la Langue Française, que es el primer gran manifiesto poético que ha dado Francia. Los de La Pléyade supieron armonizar sus fines. Su gran respeto por su propia lengua no implicó descuido de los clásicos, y menos desafecto hacia la Antigüedad. Eran eruditos a la vez que poetas; y su gran objetivo fue crear una tradición, en la poesía de Francia, que no desentonara de los inmortales modelos de Grecia y Roma. Este deseo de imitar a la literatura clásica condujo a La Pléyade a dos resultados. En primer lugar, la condujo a la invención de formas poéticas nuevas y al abandono de los «corsés» del Medioevo.
Читать дальше