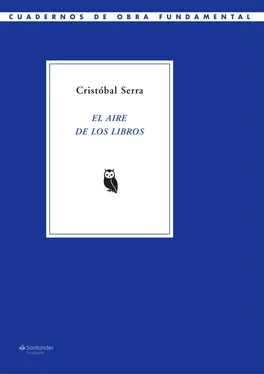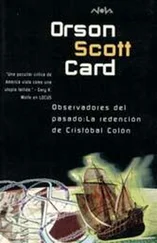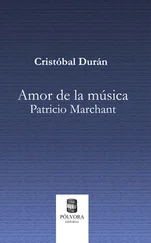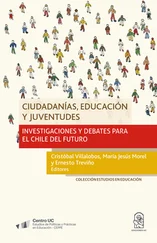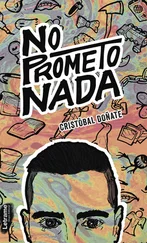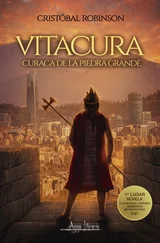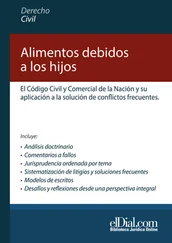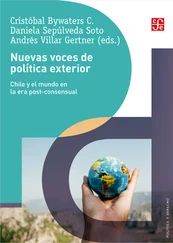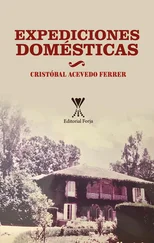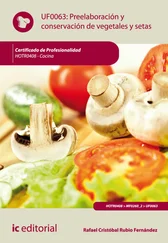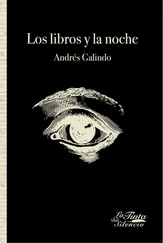La libertad alienta en Ronsard, que es todo un caballero de la poesía de esa época. Es en sus poemas breves donde encontramos una decantada belleza. Sus bellas composiciones líricas poseen el frescor y el encanto de las mañanas abrileñas, con sus delicadas flores y sus pájaros trinadores. Son canciones que tienen por temas el Amor y Natura, los besos, los cielos y las naturales alegrías. De Ronsard recoge esta antología un largo poema que lleva por título «El Gato» («Le Chat»), que viene dedicado al poeta Rémy Belleau. Este poema, que recuerda a muchos de los magníficos poemas que escribió Hugo en calidad de abuelo para sus nietos (El arte de ser abuelo), desvela el horror que el gato le producía a Ronsard, que no debió ser «frileux et sedentaire» como Baudelaire. Confiesa el profundo odio que le inspira el gato, por sus ojos, su frente y su mirada. Debieron causarle espanto los gatos, pues declara que huye de su presencia, que le descompone: nervios, venas y miembros. Ronsard, alérgico al gato, va desmenuzando una tras otra las venturas y desventuras que el vulgo asocia al gato. El gato que maúlla significa enojosa y larga dolencia. El gato solitario señala el fin de una prolongada miseria. Como se ve, el poeta se explaya ante «los signos verdaderos de ciertos animales que Dios concede a los humanos ignorantes».
Llega el momento de prestar atención a los escarceos verbales de los cantores de los blasones del cuerpo femenino. El blasón es nombre francés, que no se sabe exactamente qué palabra anterior le dio vida. No sé por qué, pero a mí se me antoja que viene de bellum, belison, y de allí blasón. Es la divisa del caballero y del soldado novel. La mujer puede blasonar de sus encantos. Buena prueba es que encontró blasonadores del ojo, la mano, el ombligo, la teta y el muslamen. Los blasonadores aguzaron el ingenio para cantar tan diversos atractivos de la fémina. Marot compara la teta a una bola de marfil, en medio de la cual tiene su asiento una fresa o una cereza. De la mano nos dejaron crudezas: mano que permite que se pueda, entre jugueteos, saber que se trata del muslo. Mano a quien sola corresponde que sepa lo que no se ve, lo que se busca y se oculta («ce qu’on cherche et qu’on cache»). El lector de estos blasones descubre la desenvoltura verbal de unos poetas que, por otra parte, son rigurosos al diferenciar los distintos muslos de la mujer. De Jacques Le Lieur es la siguiente nomenclatura: muslo rollizo; muslo rehecho y relleno; muslo que no eres sitio donde anidan garzas; muslo apetitoso y muslo redondo; muslo que incita a hablar antes de que te toquen; muslo que hace, hace y deshace; muslo sin el que no hay bien que se haga; muslo que no tiene par; muslo de bella criatura; muslo, obra maestra de natura.
La escala de Jacob, Giovanni Papini
Las conversiones de los grandes siempre son ruidosas, ya que se encargan las falanges del bando al que el converso acaba de integrarse de vocear el hecho. Y los que perdieron a uno más de su causa, antes que dolerse del abandono, le recriminan y le ponen de vuelta y media. La de Papini fue sonada. Aquel francotirador literario, intoxicado por casi todos los errores o excesos del siglo, que había hecho causa común con los falsos mitos del futurismo y que pasaba por ateísta, de pronto recobra el juicio a lo cristiano, descubre lo mejor que tiene el catolicismo (ancestral) del pueblo italiano, y combate lo que antes había sido caballo de batalla de su juventud. De repente, su vida quedará escindida en dos, y a su juventud, representada por Un hombre acabado, le seguirá la conversión que va a parar a esta Escala de Jacob, cuyas páginas revelan el principio de su conversión.
No deja de ser significativo el título. Papini rotula su libro con esa expresión («escala de Jacob») sacada del relato del patriarca, que, huyendo de su hermano Esaú, ve en sueño una escala que alcanza el cielo y por la cual suben y bajan ángeles (Génesis, 28, 12). El título no puede ser más elocuente. El hombre Papini huye del pelirrojo Esaú, al que la tradición bíblica ha descrito como un impetuoso y rudo cazador, fundador de Edom, territorio normalmente hostil a Israel, que figura en la literatura rabínica como sinónimo de lugar de réprobos. Edom es la palabra empleada muchas veces para designar a Roma.
Alentado por el título (los títulos son alentadores o desalentadores), Papini emprende una campaña de exposiciones personales, depuradamente ortodoxas, que debieron obtener el refrendo del clero romano. Desde el primer momento, se ve que Papini no escribe por escribir. Se trata de unos escritos que ofrecen el fundamento de la verdad «definitiva» a la que ha llegado el gran inconformista del período de entreguerra (1914-1919).
Me interesa subrayar la afirmación más categórica de este libro militante: quien lee el Evangelio no lee un libro. Está claro que, para Papini, el Evangelio no pertenece a la literatura «humana». No tiene parentesco alguno con los clásicos o con la literatura europea, hecha a la hechura del hombre. El Evangelio, a la par de los libros del Antiguo Testamento, está infinitamente por encima de todo artificio literario y dialéctico; no es un libro, sino una encarnación póstuma de Aquel que ama a cada uno de nosotros más de lo que nosotros mismos podemos amarnos.
Quien ve así el Evangelio, inmune al virus crítico de profesores prusianos, de eruditos ingleses, de renegados franceses y de judíos internacionales, podrá escribir la Historia de Cristo —este libro escrito con el espíritu «buono», alejado del criticismo demoledor—. La Historia de Cristo es un libro eminentemente poético, escrito con estro. Pero se basa —para escándalo del análisis malévolo— en una lectura ingenua y literal de los Evangelios. Papini hace caso omiso de la problemática historia exegética, que ha podido incubar a un Bultmann. Es la contrafigura poética de las vidas históricas de los exégetas del xix y de principios del siglo xx, que no pararon de poner reparos cicateros. En contraposición a estos descuartizadores y tiquismiquis, Papini nos ha dejado un libro fascinante por el poder de las imágenes y de las comparaciones basadas siempre en un hecho real de la historia. Compendia este libro memorable este escolio que encuentro en mi ejemplar de la Historia de Cristo: «Quien está con Jesús está contra la Naturaleza antigua y bestial y trabaja por la angélica que ha de vencer. Todo el resto es ceniza y charlatanería».
Vers un nouveau prophétisme, Raymond Abellio
Ensayo sobre el papel político de lo sacro y la situación de Lucifer en el mundo moderno
Este es un libro que pretende esclarecer, como reza el subtítulo, lo sacro, lo profético y lo luciferino. Tarea ímproba, según nuestro juicio, en la que se empeñó el autor de La fosa de Babel y de este ensayo revelador. A este mismo empeño se entregó Juan Larrea en sus múltiples escritos, que descomponían a Pablo Neruda según se lee en su «Oda a Juan Tarrea». El apellido Tarrea es un ludibrio, porque alude a que Larrea compró una rica colección de cerámica peruana, que donó a España en plena guerra civil. Precisamente, Larrea, refiriéndose al energumenismo profético de Unamuno, lo justifica con estas palabras: «¿No será porque hay un nuevo mundo que crear, porque hay una nueva luz de conciencia a que amanecer, una supervisión inminente de que disfrutar…?».
Espoleado por esas quimeras, Abellio, espíritu menos apasionado que Papini y que Larrea, lleva a término atrevidas búsquedas, y trata de conciliar lo que quizá el italiano y el vasco no conciliaron. En este estudio, Abellio no puede figurar como escritor ortodoxo, pues choca su concepto de profeta con el que haya podido mantener la Iglesia a lo largo de su historia, tan influyente en el mundo. Si bien no se muestra muy apartado de la teología católica al oponer a la evolución la involución, caída hacia el interior, afirmo que no abunda con la Iglesia ante el fenómeno profético, por cuanto dice: «Una vez constituida la Iglesia con una administración compleja, tiende a considerar a los profetas como un fermento de anarquía».
Читать дальше