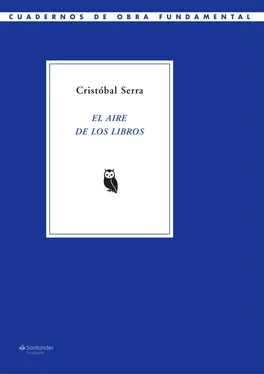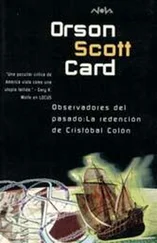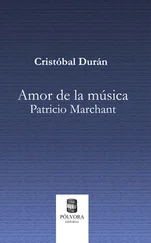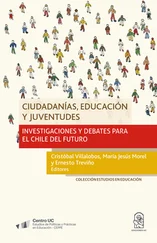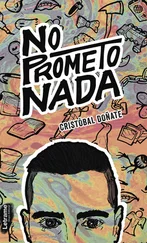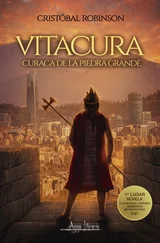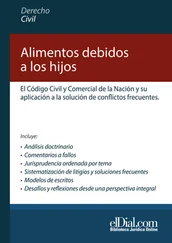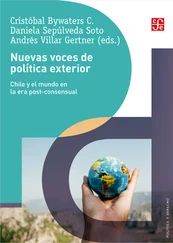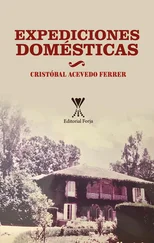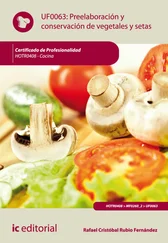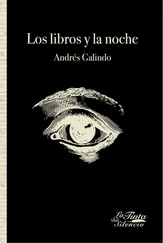Y desde ese cruce, resulta de lo más natural que Serra se lance a rebatir las lecturas racionales y progresistas (entendido este segundo término como sinónimo de un proceso de mejora técnica constante) de la historia. Serra lee el libro del Apocalipsis para introducir un juicio corrector a la idea de progreso: por eso su Itinerario del Apocalipsis, una lectura sistemática del último libro bíblico a la sombra de Larrea, se esforzaba en reivindicar el milenarismo literal del texto. Para Serra, la historia no puede ser leída como ascenso, sino como caída, aunque la llegada de un tiempo nuevo cumplirá (algún día) una función regeneradora; la historia no es un relato optimista, sino la consecuencia de la presencia opresiva de la razón y lo institucional en la vida del hombre. He aquí una mirada, de nuevo, afín al acento profético, que interpreta las advertencias del Apocalipsis, sobre todo, como denuncia. Frente a ello, el autor opone, por un lado, una alternativa de fuerte enraizamiento en el espíritu mediterráneo, una «filosofía salobre» que reivindica la conciencia del límite del individuo, y que guarda un poderoso parecido con la «filosofía del mediodía» de otro escritor mediterráneo, Albert Camus. Por lo demás, todas las influencias que registra la literatura de Serra, hasta las más exóticas (y a veces lo son mucho, como podrá comprobarse en las páginas siguientes), acaban respondiendo siempre a una inquietud constante que persigue contraponer la imaginación a las formas modernas de entender la razón.
Quisiera recuperar ahora una idea que ya he mencionado brevemente: la condición trágica de la literatura serriana, y también del individuo que fue Serra. Ignacio Soldevila, uno de los críticos que mejor supo leer al autor, escribió lo siguiente acerca de su (después superada) obra completa publicada en 1996:
A lo largo de su obra, ahora reunida bajo el título bastante ajustado de Ars Quimérica, Serra se revela como un pertinaz combatiente contra su ángel, un combate ambiguo con un genio no menos ambiguo, y que tiene como escenario un vasto mundo cuyos límites están circunscritos por el tremendo y atosigante báratro del «más allá», cuya presencia y arcano imprime a todos los rounds de ese combate con el ángel un regusto angustioso que su agonista suele aliviar bajo las máscaras del payaso inquietante —el ambiguo arlequín—, del filósofo en zapatillas o del sabio creador de la enciclopedia asnológica.[2]
Soldevila establece un obvio paralelismo con el Ángel de Jacob, pero quien dice «combate contra su ángel» está hablando, en el fondo, de una escisión espiritual, y de ahí vamos a parar necesariamente a la idea de tragedia: en efecto, hay una dimensión trágica en la obra de Serra. El combate serriano pivota sobre dos conceptos diferentes: la rebeldía y el sentimiento de culpabilidad. Esto convierte el de Cristóbal Serra en un universo perfectamente insertado en las grandes coordenadas del tiempo que le tocó vivir, y es debido a ello, por ejemplo, que su Péndulo ha podido hermanarse con la obra de Kafka, de valor casi icónico a la hora de hablar del siglo xx. Y no olvidemos algo esencial: la rebeldía conlleva la denuncia de la propia época, que es el rasgo fundamental, once again, del profetismo.
Por todo ello, querría que mis palabras preliminares a los textos que presentamos aquí sirvieran para situar la obra de Serra en un espacio que nos apela a todos. Es decir: ¿cabe interpretar a Serra como un autor imbricado en su propio tiempo y rescatable para los tiempos futuros, o bien estamos ante un fruto tardío de ideas religiosas y literarias periclitadas, más o menos exótico o atractivo, pero en definitiva extemporáneo? Innegablemente, hay aspectos de la escritura de Cristóbal Serra que nos podrían hablar de un escritor epigonal. Lo es, por ejemplo, respecto de la tradición antimoderna a la que pertenece. Lo es también respecto de las vanguardias que más le interesaron. Visto así, cabría el derecho a considerarlo como un bello eco de interés local y poco más. Nada más equivocado. Hay demasiados injertos, y demasiado sorprendentes, en su obra, gobernados por una mirada y un dolor genuinos e inalienables. Si bien se mira, su propuesta literaria es bastante menos epigonal que precursora, menos agotada que pendiente de explorar en este «próximo milenio» ya estrenado para el que Italo Calvino se atrevió a vaticinar algunas constantes poéticas que, miren por dónde, quedan reflejadas punto por punto en el estilo serriano. Como si hubiera llegado demasiado tarde y demasiado pronto, «intempestif et inactuel», como dice Compagnon que son los antimodernos[3]. Recluido en la ambigüedad que gana la risa cuando se imbrica con la filosofía, arquitecto gozoso de una tradición literaria propia y heterodoxa, Cristóbal Serra trabajó siempre sintiéndose impulsado por algún arcano extraño. Su legado, hecho de poesía lúdica, de tragedia silenciosa y de inteligencia lectora, perdurará.
Para leer El aire de los libros
Cuando Cristóbal Serra falleció en 2012, pocos días antes de cumplir noventa años, dejaba en su piso (verdadero gabinete alquímico) un baúl que contenía, entre otras cosas, un número significativo de documentos manuscritos. Muchos de ellos eran versiones y copias de artículos publicados, antologías improvisadas de fragmentos de su propia obra o notas profusas acerca de libros que le habían interesado. También había algunos documentos inéditos congruentes: el más importante, escrito a mano con caligrafía limpia en cuatro cuadernos de anillas y tamaño folio, llevaba por título El aire de los libros. Continuación tardía de Biblioteca parva y El canon privado, se trata del último libro que Serra dejó finalizado, hasta el punto de que el original presenta algunas indicaciones de mera cortesía para quien tuviera que pasar el texto a formato digital. Es imposible datarlo con absoluta precisión, pero sin ninguna duda podemos situar su concepción y escritura entre 2007 y 2012. Como en los otros dos títulos que he citado, aquí Serra repasa algunos libros de su biblioteca, sometiéndolos no tanto a un ejercicio crítico como a un comentario personal. La selección es de lo más heterodoxa y sorprendente. Este hallazgo fue el origen del volumen que el lector tiene en las manos, le da título y constituye su primera sección.
El aire de los libros es un ejemplo perfecto del estilo tardío de Serra, cuya prosa evolucionó con el paso de las décadas hacia formas cada vez menos plásticas y más reflexivas, tal vez más enraizadas formalmente en su aprecio por los clásicos españoles. Los temas son los mismos de siempre, porque en este sentido toda su obra es perfectamente coherente, pero algunas presencias delatan esa forma desprendida de libertad que se alcanza a veces en la ancianidad: H. G. Wells o Charles Dickens son concesiones al género novelístico impensables en sus textos de juventud. Otros pasajes presentan aristas más controvertidas: en este sentido, vale la pena detenerse en la relación compleja que el pensamiento serriano mantiene con la cultura judía. Como el lector atento advertirá, nuestro autor vuelve constantemente a esta cuestión, y a veces se deslizan en su discurso matices que no sería difícil considerar antisemitas. Sin ánimo de obviar la cuestión, sí querría situarla en un mapa cultural e identitario más complejo, puesto que no es menos cierto que otras muchas veces (en El aire de los libros, como en toda su obra) descubrimos a un Serra cautivado por lo judío y, lo que es más definitivo, que se sabe deudor de esa tradición: solo por poner dos ejemplos externos a estas páginas, hablamos de un autor que confesó en muchas ocasiones su devoción por el teatro yidis o por la sabiduría contenida en el Zohar. En definitiva: el autor siempre consideró como propios los dos constituyentes del término «judeocristiano». Así las cosas, los aspectos más conflictivos de su lectura de lo judío entroncan, muy librescamente, con su forma de abordar la Biblia[4] y la figura de Jesús. Quien lea su biografía de Cristo, La flecha elegida, encontrará una interpretación del relato en la que el protagonista encarna la rebeldía y los fariseos la Ley, el poder establecido: esta no es sino otra construcción simbólica para manifestar de forma literaria su propia experiencia vital, una construcción abstracta que nace en la lectura y vuelve a la lectura, sin conexión tangible con un antisemitismo político de efectos reales o enraizado en la historia coetánea.
Читать дальше