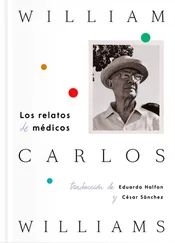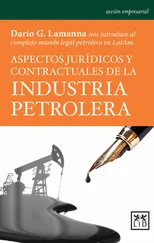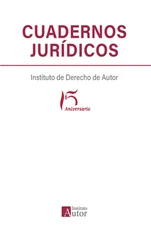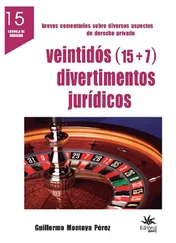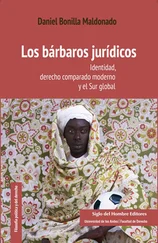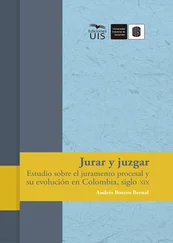§10. Sobre la EXÉGESIS hablaremos luego, incluso retomando a Bobbio, pero lo que más nos interesa por ahora es ver que el positivismo implica una doble perspectiva, que puede ser complementaria o excluyente desde el punto de vista del observador. Una forma de positivismo es la que se pregunta por el derecho positivo, ya sea porque es el válido, por ser fruto de un ordenamiento jurídico estatal (tesis central del estructuralismo), o ya sea porque es el eficaz, y esto incluso hace que muchos lo consideren como el válido, por cuanto es el que cumple una función real y verificable dentro de un sistema (a) social (en relación –de cooperación o de resistencia– con el Estado) o (b) judicial concreto (tesis centrales del funcionalismo). Pero también es posible hablar de un positivismo como una forma de asumir el discurso científico del derecho (que es el caso, por decir algo, de las escuelas alemanas del siglo XIX). Se puede ser, y este es el mérito de la clasificación del autor italiano, positivista teórico (considerar que el derecho obligatorio es únicamente el positivo) y positivista metodológico (considerar que solo compete al discurso científico del derecho el estudio del derecho positivo). Por regla general uno conlleva el otro, pero es posible ser positivista metodológico sin ser teórico, como sería quien piense que el derecho no se agota en la teoría estatal del derecho pero que solo es científicamente legítimo estudiar el derecho positivo-estatal. En fin, las posibilidades son más variadas de lo que inicialmente podemos creer. Aquí intentaremos dar cuenta de ambos positivismos (teórico y metodológico), a lo largo de la exposición de las principales escuelas del iuspositivismo.
§11. Para ser consecuentes con lo anterior, llegamos a otra generalidad que merece ser tenida en cuenta: que el positivismo jurídico, por las circunstancias en las que nació y se desarrolló, ha sido una postura vinculada con la teoría estatal, todo lo cual correspondió con el racionalismo y el positivismo filosófico, que consideraron como útil y necesario para el bienestar del nuevo modelo socioeconómico un gobierno científico, reglado y planificado de la conducta humana. En este sentido, el positivismo jurídico puede ser leído tanto en clave liberal (es decir, en un liberalismo político moderno) como en clave totalitaria (esto es, entender el Estado como una nueva forma de absolutismo político). En clave liberal puede entenderse el positivismo como una forma de articular la voluntad (el Estado y la política) con la razón (los derechos y el ordenamiento jurídico); es decir, el Estado liberal de derecho. Según el liberalismo político, el Estado no debe ser de hombres, sino de leyes, por lo que la voluntad debe estar regida por la razón, aunque es derecho, en últimas, lo que la voluntad determine, según unos principios básicos preestablecidos (como, por ejemplo, los de legalidad y división de poderes) y unos procedimientos preestablecidos (sobre quién y cómo se elabora la ley), principios y procedimientos que garanticen la democracia representativa de la soberanía popular o nacional35. Entonces, la prédica de que el derecho es obligatorio si es fruto del representante del soberano (es decir, el Congreso o la Asamblea que representa al soberano, esto es, a los electores) es una manera en la que se pretendió limitar la voluntad de quien no fuese soberano y proteger así la democracia decimonónica moderna (que se concretiza en el Congreso) de otros órganos políticos que en ese entonces no eran elegidos por los ciudadanos. En otros términos, considerar que la ley del Congreso elegido por la mayoría es superior a la voluntad del poder ejecutivo, y, en especial, del poder judicial, fue una forma en la que se creyó, en pleno siglo XIX, que se garantizaba la democracia frente al poder de órganos no democráticos (el ejecutivo –aunque sea elegido, buscará doblegar a la ley del Congreso, pues trabaja con la lógica de gobierno unipersonal y con estructura jerárquica– y los jueces, porque no son fruto de procesos electorales, sino de designaciones burocráticas). En fin, desde la perspectiva liberal-política, el positivismo fue el fruto de una apuesta por un modelo democrático en concreto, y una forma de articular la voluntad y la razón dentro de los proyectos modernos dominantes, más o menos, en Occidente, a partir de las revoluciones atlánticas (francesa, estadounidense e hispanoamericana)36.
§12. Sin embargo, el positivismo también puede ser vinculado a proyectos totalitario-estatalistas, al momento de considerarse que el derecho emitido por el Estado –especialmente cuando no es demócrata, o, siéndolo, termina por ser un perverso caso de populismo y depravación– debe ser siempre obedecido por ser precisamente emanación del Estado. Efectivamente, no han faltado argumentos en esta línea que han permitido a los críticos del positivismo denunciar el uso que de dichas posturas se ha hecho en sistemas políticos totalitarios (nota 147).
Pero aquí el positivista podría replicar, aunque no podemos decir que siempre con rotundo éxito, de la siguiente manera: (1) el medio no es responsable de la finalidad del uso que se da (como en el caso de un arma, esta no es la culpable del homicidio que se comete con ella). (2) Que un sector importante del positivismo –como el ideológico de la segunda mitad del siglo XIX– defendió la democracia representativa frente al despotismo ilustrado –que ponía el derecho en el criterio absoluto del príncipe– y frente a la teocracia –que ponía el derecho bajo el prisma de la fe y del sacerdote– (véase §30). Incluso, fueron destacados positivistas, ya en el siglo XX, quienes se opusieron a las dictaduras fascistas y comunistas, dictaduras que han querido poner al derecho bajo la voluntad de un líder mesiánico. (3) Que muy pocos autores positivistas han defendido la idea del obedecimiento ciego a la ley; además, esta idea es más fácil de encontrar en varios iusnaturalistas, como san Agustín, por dar un solo caso. (4) Que si bien agentes del Estado pueden ser transgresores de los derechos humanos, igualmente lo pueden ser otras fuerzas –legales o no– que solo el Estado está en condiciones de controlar. (5) Que justo el totalitarismo se enfrenta al espacio vivo entre los hombres, que está delimitado por las leyes positivas37, y que en muchos casos de Estados totalitarios no se ha optado tanto por el iuspositivismo, sino por ciertas variantes de un iusnaturalismo o de ideas metafísicas, que, supuestamente, están por encima del derecho positivo y guían su acción38. (6) Que en el derecho nazi, por seguir el ejemplo más conocido de Estado totalitario, se consideraba que el derecho del Estado estaba al servicio de una pureza racial que actuaba como si fuese un derecho natural, aunque no racionalista ni teológico. En este sentido, incluso, podría decirse que los juristas más destacados del nazismo no pasaron por el positivismo, y si alguna vez usaron sus ideas, fue más cuando era de su provecho circunstancial39. Incluso, Eichmann [1906–1962], el planificador de la solución final (exterminio de judíos, opositores políticos, miembros de grupos étnicos considerados inferiores, etc., durante el nazismo), afirmó que sus acciones se fundamentaron en el «actuar por deber» (es decir, en el respeto del sujeto hacia la ley válida), y que siempre trató de vivir acorde con su interpretación (errada para algunos40 y correcta para otros41) del imperativo categórico kantiano42, que es uno de los fundamentos del iusnaturalismo racionalista-ilustrado, de un lado, y de la moral del deber, del otro. Y (7) que el deber de obedecer no es, para varios sectores del positivismo, un deber jurídico, sino uno moral y político, de manera tal que hay que diferenciar la búsqueda por el derecho válido de la decisión política y moral de obedecerlo, de ahí que culpar a los criterios de validación de las normas de las decisiones políticas y morales propias sería una petición de principio. Por tanto, si distinguimos la validez y la obligatoriedad (que son conceptos jurídicos manejados por el positivismo) del obedecimiento (que es un juicio político y moral que debería hacer cada ciudadano frente a la norma válida), no podemos achacarle al positivismo la culpa de que las personas hayan obedecido o no ciertas normas, porque aquel las consideró válidas, y, por tanto, obligatorias. Es que una cosa es que la norma sea considerada como válida y obligatoria, y otra muy diferente es que sea obedecida.
Читать дальше