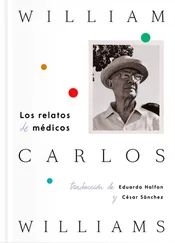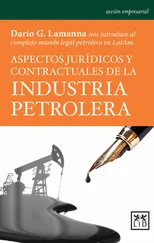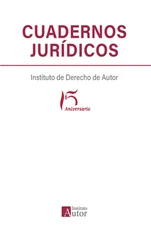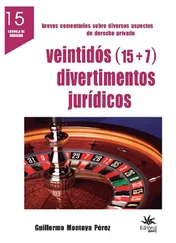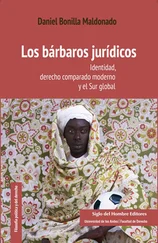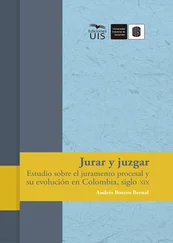Finalmente, Olivecrona [1897-1980] se opuso a explicar el derecho y su historia a partir de esta tensión, por considerarla falsa, esto es, fruto de una ilusión: «Según una vieja y bien conocida corriente de ideas, el derecho y la fuerza se consideran cosas antagónicas. Se presenta la fuerza como opuesta al derecho; pero, considerando con qué extensión se emplea la fuerza bajo el nombre de derecho en la organización del Estado, esa oposición resulta claramente falsa. El derecho, tal cual se lo aplica en la vida real, incluye un cierto tipo de fuerza. Es una fuerza organizada y regulada que se emplea contra criminales, deudores y otros, según los moldes establecidos por los legisladores». OLIVECRONA Karl. El derecho como hecho (1939). Trad. Gerónimo Cortés. Buenos Aires: Roque Depalma, 1959, pág. 97. Pero este modelo de Costa ha sido fruto, como su nombre lo indica, de una construcción académica que le facilita al lector clarificar el complejo trasegar del derecho y de las escuelas jurídicas en la historia. En consecuencia, a pesar de la advertencia de Olivecrona, del que hablaremos más adelante, la tensión voluntad y razón sigue siendo válida, por lo menos para la pedagogía de la historia de la filosofía del derecho.
36Un texto muy pertinente para estudiar la influencia de las revoluciones estadounidense y francesa en el estatalismo (en la que se encuadraría el positivismo) es FIORAVANTI Maurizio. Los derechos fundamentales: apuntes de historia de las constituciones. 2.ª ed., trad. Manuel Martínez. Madrid: Trotta, 1998, especialmente págs. 25-53. Sin embargo, este autor no menciona las implicaciones de la revolución hispanoamericana de independencia en el proceso de construcción del estatalismo. Sobre esto último, para el caso colombiano, véase ESCOBAR Juan Camilo y MAYA Adolfo León. Ilustrados y republicanos: el caso de “La ruta de Nápoles” a Nueva Granada. Medellín: Universidad Eafit, 2011. Igualmente, BOTERO Andrés. “Fioravanti visita Colombia: sobre la aplicación de los modelos de cartas de derechos constitucionales”. En Revista Filosofía UIS. Vol. 14, núm. 2, 2015, págs. 15-46.
37Idea tomada de ARENDT Hannah. Los orígenes del totalitarismo (1951). Trad. Guillermo Solana. Madrid: Alianza, 2009, pág. 624. Este texto, además, es un excelente estudio sobre qué entender por totalitarismo en la modernidad.
38Véase, para mayor claridad, la defensa que Bobbio hace del positivismo ideológico (a pesar de las críticas que le hace) presente en BOBBIO. El problema… Op. cit., págs. 51-55.
39Dijo Ross: «En mis conferencias no intenté de manera alguna disminuir la importancia de la cuestión (el positivismo y el nazismo). Traté, sin embargo, de señalar que hasta cierto punto la discusión ha sido confundida por falta de claridad en cuanto al significado de la expresión “positivismo jurídico”, que prácticamente no ha sido jamás definida con precisión. Intenté especialmente mostrar que el aspecto más agudo de la controversia –a saber, la crítica que se revela en el slogan: gesetz ist gesetz (La ley es la ley), como una actitud sin sentido moral y parcialmente responsable del régimen de Hitler– nada tiene que ver con el positivismo jurídico entendido correctamente, sino que es en realidad una controversia entre dos escuelas jusnaturalistas divergentes». ROSS Alf. El concepto de validez y otros ensayos. Trads. Genaro Carrió y Osvaldo Paschero. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1969, pág. 10. Sobre las relaciones entre el iusnaturalismo y el nazismo (esto es, el iusnatural-racismo), véase AGUILAR BLANC Carlos. “Los orígenes iusnaturalistas de la filosofía jurídica nacionalsocialista en la obra política escrita de Adolf Hitler y Alfred Rosenberg”. En Revista Internacional de Pensamiento Político. I época. Vol. 8, 2013, págs. 187-210. Para entender la mentalidad iusfilosófica de los juristas nazis: KAUFMANN Arthur. “National socialism and German jurisprudence from 1933 to 1945”. En Cardozo Law Review. Vol. 9, 1987-1988, págs. 1629-1649. SILVA-HERZOG MÁRQUEZ Jesús. “Carl Schmitt. Jurisprudencia para la ilegalidad”. En Revista de Derecho. Vol. XIV, julio de 2003, págs. 9-24. MÜLLER Ingo. Los juristas del horror. La “justicia” de Hitler: el pasado que Alemania no puede dejar atrás (1987). Trad. Carlos Armando Figueredo. Caracas: Editorial Actum, 2006. GARCÍA AMADO Juan Antonio. “¿Es posible ser antikelseniano sin mentir sobre Kelsen?”. En MONTOYA BRAND Mario y MONTOYA RESTREPO Nataly (eds. y comps.). Hans Kelsen: el reto contemporáneo de sus ideas políticas. Medellín: Eafit, 2011, págs. 19-93. Y, finalmente, JOUANJAN Olivier. Justifier l’injustifiable : L’ordre du discours nazi. París: Presses Universitaires de France, 2017. Estos textos explican cómo los juristas y los jueces en la época nazista actuaron como lo hicieron, no por ser positivistas, sino por las excesivas politización y moralización (desde el esquema de valores nazi) de la función judicial y de la universidad.
40Por ejemplo, ARENDT Hannah. Eichmann en Jerusalén (1963). 2.ª ed., trad. Carlos Ribalta. Barcelona: Debolsillo, 2006, págs. 198-203. Este texto, además, da muy buenas claves para entender cómo funcionaba y cómo se enseñaba el derecho nazi.
41ONFRAY Michel. El sueño de Eichmann (2008). Trad. Alcira Bixio. Barcelona: Gedisa, 2009. Sobre este debate provocado por Eichmann, véase BLANDÓN Juan. “Una aproximación casuística a la cuestión de la aplicación del derecho injusto en la filosofía moral kantiana”. En Precedente. Vol. 3, 2013, págs. 35-70.
42Sobre este concepto descansa la moral kantiana, que se puede expresar de la siguiente manera: obra de tal modo que la máxima de tu voluntad que rige tu acción pueda valer, al mismo tiempo, como un principio de validez universal. Este imperativo categórico implica (a) considerar a la humanidad como un fin en sí mismo y nunca solo como un medio, (b) defender el establecimiento de máximas de la conducta dentro del reino universal de los fines y (c) adoptar solo máximas que puedan ser universales. KANT Immanuel. Crítica de la razón práctica (1788), edición bilingüe. Trad. Dulce María Granja. México: Fondo de Cultura Económica, UAM y UNAM, 2011, pág. 35 (parágrafo 7), entre otras. KANT Immanuel. Fundamentación para una metafísica de las costumbres (1785). Trad. R. Rodríguez Aramayo. Madrid: Alianza, 2002. Segundo capítulo “Tránsito de la filosofía moral popular a una metafísica de las costumbres”.
43No obstante, de la crisis del derecho siempre se ha hablado, y desde muy antiguo, como un motivo, fundado o no, para buscar su reforma. Claro está que la crisis de la que se ha hablado desde finales del siglo XIX fue fundamentalmente la de la ley del Congreso, que supuso un apuro para el derecho (puesto que la ley era la principal fuente de derecho). Hoy día la crisis es fundamentalmente de la soberanía estatal en momentos de globalización económica y de resurgimiento de los localismos (asunto que se denomina como glocalización). Incluso, ya son muchas las voces que señalan que la autoridad (simbólica o real) del Estado –y de su derecho– depende cada vez más del resultado que arroje la actual tensión que este tiene, especialmente en momentos de crisis económica, con el sistema financiero internacional. Sobre la crisis contemporánea del derecho, sugerimos remitirse a PASSAGLIA Paolo. “La ‘crisi della legge’ come riflesso della crisi della sovranità statale”. En La crisis de la ley: memorias del II Encuentro de Claustros Docentes, Pisa, 2006. México: Escuela Libre de Derecho, 2007, págs. 111-177. Igualmente, véase ZAGREBELSKY. El derecho… Op. cit., págs. 9-20, donde se afirma que hemos pasado de la soberanía del Estado-ley a la soberanía del Estado-constitución, lo que refleja la crisis del primero y el buen momento del segundo. También GROSSI Paolo. El novecientos jurídico: un siglo posmoderno. Trad. Clara Álvarez. Madrid: Marcial Pons, 2011. Este último autor plantea cómo el derecho entró en crisis al verse reducido a la ley del Estado, crisis que se evidenció en Occidente, a finales del siglo XIX y principios del XX. Señala, además, que el siglo XX Es un siglo de transición del derecho, en especial por efecto de la globalización.
Читать дальше