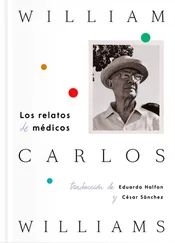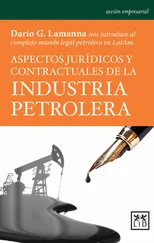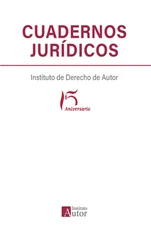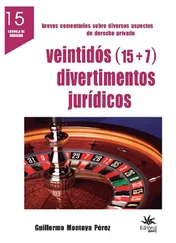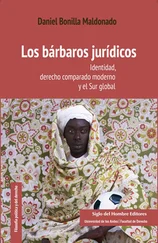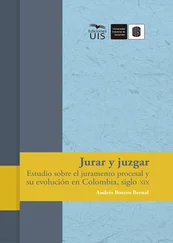Por supuesto, es un libro académico, y no una novela sobre el iuspositivismo, por tanto, exige atención e incluso tomar notas; en consecuencia, requiere concentración, máxime por el grado de erudición que el profesor Botero demuestra. No es un texto superficial que no exija a quien lo aborda como instrumento de formación iusfilosófica un trabajo sistemático de reconstrucción, lo cual antes que deslucir, precisamente hace de este un escrito de enorme valor intelectual.
Un segundo comentario es la sensación de que el texto termina abruptamente a mediados del siglo XX y no profundiza en la relación con las escuelas iusfilosóficas y iusteóricas actuales. Sin embargo, es claro que eso desbordaría los límites mismos de un estudio sobre el positivismo, que, a mi modo de ver, termina con el segundo Kelsen y Hart. Después de eso, la pregunta por hacerse es la siguiente: ¿sigue existiendo el iuspositivismo? Creo que es más factible hablar de iusnaturalismo crítico (Offe) o de posiusnaturalismo (Kaufman) que de positivismo propiamente dicho.
El positivismo, tal como se concibió originalmente, termina con Hart, y lo que surge después, incluso el neopositivismo sistémico de Luhmann, poco tiene que ver con aquel. En ese sentido, la perspectiva histórica de Botero abarca en cierta forma lo que es esencialmente todo el iuspositivismo, pese a cierta sensación errónea de dejar inconcluso el trabajo y, en alguna medida, un dique abierto en el abordaje de este. Pero eso será objeto de otro libro.
Una tercera observación, conocida por Botero pero no reconocida en su texto, como personalmente hemos podido conversarlo, es que, más allá de la imposibilidad de abarcar la complejidad de las relaciones entre las escuelas, el autor, primero, terminó centrándose en una especialmente polémica, la del surgimiento del socialismo en el derecho (el Estado social de derecho, la función social de la propiedad, el Estado de bienestar, etc.), como punto de unión y desunión entre las escuelas, sin considerar otras temáticas teóricamente relevantes, y, segundo, Botero no mencionó el peso mismo que tuvieron cuestiones personales más que académicas en varios de los debates entre autores y movimientos.
Como el propio profesor Botero lo ha puesto de presente, la cuestión personal, que es un factor importante, aunque no lo parezca, en la concreción de las teorías a lo largo de la historia, no fue tenida en cuenta para no opacar la cuestión teórica e intelectual y no deslizarse peligrosamente hacia las arenas movedizas de la anécdota trivial, que puede hacerle creer al lector ligero (siempre más proclive al chisme que al buen argumento) que lo académico fue solo accidental y nada relevante, como al final siempre termina siendo.
Por último, el lector agudo podrá objetar la forma de organización del trabajo del libro por escuelas, pues hace perder la diacronía del debate académico y conceptual propiamente dicho. La disposición por escuelas hace que, en efecto, se pierda la debida cronología.
Esta, sin duda, tuvo que ser y será siempre una decisión difícil, pero la opción contraria, hacerlo por autores, independientemente de su escuela, igualmente en mi opinión puede llevar a peores confusiones, pues el lector pierde la confrontación colectiva de los planteamientos que, además de lo personal, también da cuenta sustancial de las posiciones individuales asumidas más allá de la progresividad de las ideas en la relación maestro-alumno. Yo, personalmente, como lo he hecho siempre, también optaría por el camino de las escuelas antes que por el debate cronológico propiamente dicho.
El libro se cierra, en esa línea de pensamiento, con unas reflexiones finales donde Botero intenta mostrar la aproximación metodológica de su estudio, marcada por su innegable énfasis histórico como reconocido historiador del derecho que ha sido y es, evidenciando de qué manera de la
[…] historia del positivismo pueden surgir, como líneas de fuga, con gran provecho, otras historias. Una de ellas tiene que ver con la constatación hecha a lo largo de nuestra investigación de que la amplísima circulación de ideas y textos entre los diferentes movimientos jurídicos estudiados –claro está que mediando una recepción muy creativa en cada caso de las ideas y los textos circulantes– demuestra, una vez más, que la historia de la filosofía del derecho arroja mejores resultados si se entiende como una “historia conectada”, antes que una mera “historia nacional”, y como una “historia cultural”, mas no solo como una “historia institucional” (§279).
Sin duda, esta “historia conectada”, ni nacional, ni cultural, ni institucional, a la que somos tan afectos, muchas veces inabarcable para el mismo académico, es el gran mérito de este escrito que no dudo que el lector disfrutará, pues complementa y aclara vacíos de quienes ya han empezado a estudiar este tema, pero también introduce e invita a profundizar a quienes se inician en estas lides del pensar y repensar el derecho.
Se trata de una historia conectada que, sin embargo, le deja un sabor de lapida al iuspositivismo:
[...] el positivismo tendrá que replantearse fuertemente si desea seguir siendo una opción epistémica en la iusfilosofía, lo que no significa de suyo que, ante la necesaria reformulación del positivismo, el gran beneficiario sea el iusnaturalismo. Tal vez estén dadas las condiciones para un neopositivismo más acorde con los nuevos momentos o una tercera vía. El tiempo ya nos dará la respuesta (§282).
Así culmina un gran texto, de este gran académico y amigo, que no dudo que el lector disfrutará y que simplemente lo invito a iniciar sin demora.
Óscar Mejía Quintana
Profesor Titular del Departamento de Derecho,
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales,
Universidad Nacional de Colombia
Bogotá D. C., 19 de abril de 2019
1ZEA Leopoldo. El pensamiento latinoamericano. México: Ariel, 1976.
2ZEA Leopoldo. Filosofía de la historia americana. México: Fondo de Cultura Económica, 1978.
3Véase SIERRA Rubén. “Temas y corrientes de la filosofía colombiana en el siglo XX”. En SIERRA Rubén. Ensayos filosóficos, Bogotá: Colcultura, 1978, págs. 91-126; y VILLAR BORDA Luis. Kelsen en Colombia. Bogotá: Temis, 1991.
4NIETO Eduardo. Lógica, fenomenología y formalismo jurídico. Medellín: Universidad Bolivariana, 1941.
5BETANCOUR Cayetano. Ensayo de una filosofía del derecho. Bogotá: Temis, 1959.
6NARANJO Abel. Filosofía del derecho. Bogotá: Temis, 1959.
7CARRILLO Rafael. Ambiente axiológico de la teoría pura del derecho. Bogotá: Universidad Nacional, 1979.
8Para una aproximación histórica de la recepción kelseniana en Colombia, consultar la ilustrativa ponencia de Cárdenas en la línea de la historia de las ideas que ha distinguido a esa universidad. CÁRDENAS Alberto. “Hans Kelsen y su influjo en el pensamiento jurídico colombiano”. En Ponencias del II Congreso de Filosofía Latinoamericana. Bogotá: Universidad Santo Tomás, 1982, págs. 345-362.
9Véase, como ejemplo de esta tendencia ecléctico-sincrética, RENGIFO Mauricio. “Aspectos iusfilosóficos de las fuentes del derecho”. En Temas jurídicos. Núm. 7, 1995, págs. 6-27.
10Véase GAVIRIA Carlos. Temas de introducción al derecho. Medellín: Señal Editora, 1994; y, sobre todo, su extensa e interesante jurisprudencia.
11Véase VILLAR BORDA Luis. “Introducción”. En ALEXY Robert. Teoría del discurso y derechos humanos. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1995, págs. 11-20.
12Véase OSUNA Néstor. Apuntes sobre el Concepto de Derechos Fundamentales. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1995; el cual es un excelente ejemplo de aplicación de la teoría alexiana a la interpretación constitucional, desnudando todos los problemas que comporta tratar de compaginar el positivismo kelseniano con una teoría de la argumentación jurídica de corte neokantiano como la de Alexy.
Читать дальше