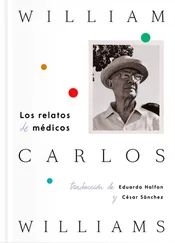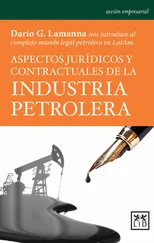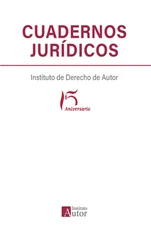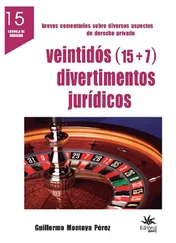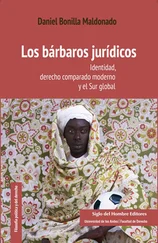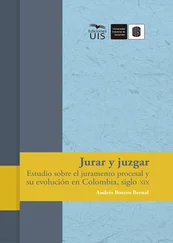Lo anterior determina lo que Zea considera que es la única vía posible por recorrer: la del proyecto asuntivo, culmen de todo el proceso histórico latinoamericano. En él y, ante el desplome de los proyectos anteriores, América Latina se eleva a una nueva conciencia y acoge la única alternativa viable: asumir su propia realidad. A partir del reconocimiento de lo que ha sido, renegando de los modelos ajenos a su ethos, Latinoamérica integra de manera dialéctica su pasado y se proyecta, desde su autenticidad, al futuro, recuperando el ideario bolivariano como horizonte de su nuevo rumbo histórico. Al retomar su conciencia y su destino en sus propias manos, el proyecto asuntivo tendría que haberse revelado como el instrumento por excelencia contra la dominación imperialista, para convertirse así en un proyecto de liberación que finalmente dirigiera a los pueblos latinoamericanos hacia la independencia absoluta. Eso nunca ocurrió, por supuesto.
Paradigmas iusfilosóficos
Así pues, desde la Colonia hemos visto la sucesión de paradigmas iusfilosóficos y jurídicos que se fueron desarrollando en Hispanoamérica y Colombia, en cuanto modelos representativos típicos de sociedades tradicionales y en transición estructural, como la gran mayoría de las sociedades latinoamericanas y, en especial, de la región andina. El recorrido comenzó con el paradigma hispanotradicional, el cual se prolonga desde la Conquista hasta finales de la Colonia en los albores del siglo XIX, y muestra cómo, contra el prejuicio generalizado, este paradigma comportaba elementos muy democráticos y participativos, provenientes de la tradición ibérica y con una matriz aristotélico-tomista que ponía en el pueblo y en el bien común el fundamento de la soberanía a la que el rey y las autoridades debían someterse, so pena de que su poder se deslegitimara y su mandato fuera revocado por la comunidad.
Enseguida se da lo que al final constituyó el aborto del proyecto modernizador en las sociedades coloniales: la filosofía newtoniana que Mutis introduce en la Nueva Granada y que se presenta como un proyecto radicalmente innovador, que, de manera paulatina, se aplica a los dominios de las matemáticas, la botánica y la medicina. Las guerras de Independencia posponen este proyecto y la Reconquista lo castra de raíz, sin permitir la innovación interna del paradigma tradicional que, por esa vía, se encontraba muy cerca de autoconcebir el derecho como un instrumento al servicio del hombre, para reorganizar la sociedad al tenor del modelo matemático en cuanto ciencia jurídica del ordenamiento social.
De allí que la discusión que se reinicia una vez que hubo culminado la Independencia empezara desde un punto muerto que ya no retomaba el desarrollo interno que hasta entonces había venido dándose, y que impidió concluir la renovación interna del paradigma jurídico tradicionalista desde sus propios postulados conceptuales, tal como Mutis lo había hecho para otras disciplinas. La discusión se polariza entre el tradicionalismo, por un lado, y el utilitarismo y el positivismo, por el otro, pero su dinámica viene mediada por posiciones políticas irreconciliables inspiradas en la consecución de intereses muy puntuales: los partidarios del tradicionalismo buscan preservar sus privilegios e influencias coloniales, y los partidarios del utilitarismo-positivismo buscan renovar a toda costa los esquemas conceptuales de la sociedad tradicional.
Por tal razón, la discusión tuvo que desembocar en el surgimiento de un híbrido que desde entonces caracterizaría los ordenamientos institucionales latinoamericanos, como el presidencialismo, que el estudio de Botero también recoge, en otros términos. Este surge ante la necesidad de consolidar el Estado nacional, amenazado por el caudillismo federalista-separatista, y su urgencia de lograr una organización estatal centralista que sentará las bases firmes de las nuevas sociedades.
En ese propósito, el presidencialismo habría de servirse de toda una amalgama de ideologías, tanto del tradicionalismo hispano como del utilitarismo y, finalmente, incluso del positivismo o cualquier doctrina que le ofreciera elementos con los cuales alcanzar su propósito de fortalecimiento del Estado nacional en el subcontinente, combinando los conceptos de bien común (hispanotradicionalista) con el de eficiencia (utilitarismo) y Estado de derecho (positivismo), haciéndolos converger en un peculiarísimo rasgo propio de nuestra práctica jurídica: un formalismo perfecto pero inefectivo que permitía concebir legislaciones excepcionales con muy poca o ninguna eficacia práctica. Un “sonido vacuo”, como los nominalistas medievales afirmaban de los entes ideales.
De allí que no fuera extraño que, en el caso particular de Colombia, la dirección presidencialista que permite la organización definitiva del Estado nacional terminara de la mano del neotomismo en lo que se ha conocido como el periodo de la hegemonía conservadora, y que se prolonga por casi medio siglo (1886-1930). El ecléctico-sincretismo del paradigma presidencialista termina “convirtiéndose” al iusneoescolasticismo e identificando moral, política y Estado como cualquier sociedad premoderna, bajo los ropajes del recién llegado iuspositivismo a nuestras latitudes, como en parte lo sugiere este estudio del profesor Botero.
El paradigma kelseniano
La renovación que se da en Colombia y que se conoce como el periodo de la república liberal, de 1930 a 1946, pretendió, de alguna manera, inspirarse en el positivismo de Kelsen para orientar los cambios que empezaban a propiciarse, y que terminaría subsumiendo su teoría pura en el procedimentalismo mágico, propio de las sociedades tradicionales, desarmándolo de los elementos innovadores que hubieran permitido desligar el derecho tanto del patronazgo iusneotomista como de la amalgama de doctrinas que buscaban inspirar los nuevos replanteamientos socioestatales. Los contenidos jurídicos del derecho continuaban siendo inspirados –contra el ideario de Kelsen– por todo tipo de ideologías, tanto progresistas como retardatarias, y no por ser aquellos novedosos dejaban de ser caprichosos. Esto fortalecía el procedimentalismo sacro del orden socioinstitucional tradicional, lo cual es de mi pecunio más que del estudio de Botero.
La recepción jurídica de Kelsen en Colombia se da a partir de una serie de autores iusfilosóficos que, además, fundan la filosofía moderna en Colombia3: Eduardo Nieto Arteta4, quien acepta la teoría kelseniana pero reduciéndola a “mera lógica jurídica”; Cayetano Betancour5, cuyo propósito sería conciliar a Kelsen con el neotomismo; Abel Naranjo Villegas6, quien parte del realismo metafísico en su lectura de Kelsen para “superarlo”, introduciéndole un elemento axiológico; y Rafael Carrillo7, quien plantea una fundamentación axiológica a partir de la teoría de los valores de Max Scheler.
La lectura de Kelsen hecha por estos primeros intérpretes buscaba conciliarlo con el paradigma jurídico tradicionalista, salvo Carrillo el más agudo de todos en términos iusfilosóficos, forzando su teoría a reconocer una dimensión axiológica que quebraba la pureza metodológica y la neutralidad valorativa que aquel siempre defendió para el derecho. Pese a lo peculiar de sus interpretaciones, la asimilación que se hace de Kelsen lo desdibuja en sustancia, subsumiéndolo en el procedimentalismo sacro convencional que, con él, sin embargo, asume un carácter supuestamente “desideologizado” y mucho más formalista8.
Por tanto, mi percepción es que la asimilación kelseniana en Colombia parece haber sido más formal que sustancial, al tiempo que el paradigma tradicionalista, utilizado a discreción por el sistema presidencialista, continuaba así alimentando de manera determinante los desarrollos institucionales, aunque ciertos planteamientos poskelsenianos alcanzan a permear y matizar, por lo menos en el campo de la jurisprudencia académica, la hegemonía seudopositivista-tradicionalista de mediados de siglo en Colombia9.
Читать дальше