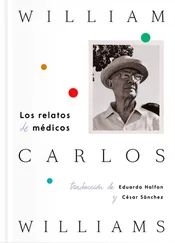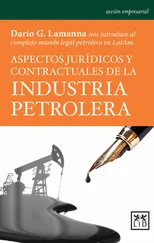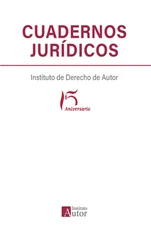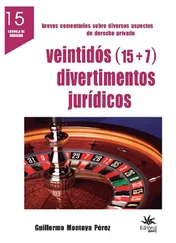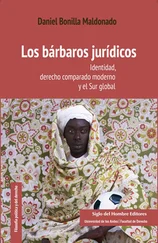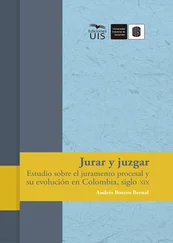Retomando la triádica distinción bobbiana (de la que sigo sin comprender porque seduce de tal manera a los más connotados iusfilósofos nuestros), Botero asume el abordaje de Kelsen desde el positivismo metodológico, el teórico y el ideológico para ir dando cuenta de la estructura y el carácter de su teoría pura del derecho que no es una teoría del derecho puro, recalcando así su inclinación básicamente epistemológica al dar cuenta –en la línea kantiana– de las condiciones de posibilidad del conocimiento y la experiencia jurídicas, fundamentalmente.
No voy a retomar lo que el lector podrá leer unas páginas más allá de manera más amplia y cordial, pero quiero rescatar precisamente la vocación y el contexto epistemológico que Botero rescata de la gestación, la concepción y el parto de la Teoría pura del derecho, obra de Kelsen, confrontando las lecturas que han reducido el positivismo kelseniano al legalismo pueril y básico de nuestra cultura jurídica.
Resalto que este apartado tiene importancia tanto jurídica como iusfilosófica: da claridad sobre los supuestos propiamente jurídicos del pensamiento positivista de Kelsen como también, en especial en lo que se refiere a la Grundnorm, la norma fundamental, sobre los presupuestos filosóficos y iusteóricos de esta y sus implicaciones frente al ordenamiento jurídico, entendida como una norma hipotética fundamental. Con esto último no coincido, pero no soy yo el protagonista en este libro ni en este prólogo, por tanto, simplemente rescato y valoro la rigurosidad de la discusión, aunque quizás resiento que sus fuentes, en las que Botero es extremadamente riguroso, se circunscriben a una tradición liberal, por decir lo menos, que en todo caso sesgan un tanto una mirada más amplia de las discusiones que dieron lugar y a las que dio lugar la TPD en Europa. Pero eso es un motivo más para acercarse a la lectura de la lectura kelseniana de Botero.
Botero se encarga de perfilar y diferenciar la TPD no solo frente a la tradición del siglo XIX, de la que, en todo caso, como flujo conceptual-discursivo proviene, sino del mismo contexto teórico de su momento. Recoge una amplia bibliografía y autores que, sin duda, permiten una mirada integral del positivismo de Kelsen que le permite dar claridad de lo que fue y no fue la teoría pura del derecho que a todos interesa.
Y quizás lo más importante sea que, más allá de la caracterización metodológica, teórica e ideológica que retoma de Bobbio, Botero define el positivismo de Kelsen como un positivismo internacionalista y constitucionalista al mismo tiempo, de modo que rompe con las ojeadas convencionales sobre este, y sugiere así una clave heurística alternativa de enfoque frente al Kelsen dominante de nuestra cultura jurídica.
Al final, Botero resume didáctica y magistralmente los elementos básicos de la teoría positivista kelseniana, retomando las diferentes ópticas sobre el conjunto de su teoría y, la que más me interesa, sobre el debate de la naturaleza de la Grundnorm como norma hipotética o, como lo sostienen Ross y Kaufmann, ficción o norma moral, con lo que Kelsen sería entonces un cuasipositivista. Esta y otras polémicas con Ross, Schmitt, Cossio y particularmente con Hart cierran este riguroso capítulo exponiendo la versatilidad de la recepción kelseniana y una tímida muestra del enorme impacto iusfilosófico y iusteórico que su obra suscitó en su momento y aún todavía.
El realismo y sus secuaces
Botero complementa este capítulo central de su libro con el abordaje posterior del realismo o funcionalismo como él también lo denomina. En este apartado, Botero aborda el iusrealismo propiamente dicho, que en el caso estadounidense es anterior al mismo positivismo, en la medida en que desde finales del siglo XIX se venía perfilando, y que llega a ser, en el derecho, casi una extensión del pragmatismo. Además de esto, Botero incluye lo que para él son también escuelas que comparten la reflexión iusfilosófica o iusteórica sobre la eficacia en sus diferentes proyecciones: el REALISMO SOCIOLÓGICO, el MARXISMO JURÍDICO, sobre el que Botero da una muy interesante y sugestiva interpretación en cuanto a la influencia y la discusión con las principales escuelas iusteóricas de su momento, la ESCUELA HISTÓRICA DEL DERECHO, la JURISPRUDENCIA DE CONCEPTOS y la JURISPRUDENCIA DE INTERESES, además –más tarde por supuesto– de las teorías críticas del derecho, incluyendo el feminismo y el pluralismo latinoamericano, para terminar con una panorámica del mismo realismo escandinavo.
Es por lo menos curioso el énfasis que Botero pone en el marxismo, no tanto en Marx, a quien despacha afirmando que no planteó una teoría jurídica propiamente dicha, con lo cual discrepo respetuosamente, pues es Marx quien precisamente cuestiona el carácter del derecho y del Estado de derecho en cuanto ideología. Y este es el hecho que le permite a Pashukanis inferir que el derecho, y no la religión, es el opio del pueblo en las sociedades capitalistas, y que le permite fundamentar desde ahí, y desde su particular lectura de los derechos humanos, como derechos del bourgeois y no del citoyen, su crítica implacable a los derechos humanos como mínimas pautas defendibles de la revolución proletaria.
Digo que es curioso porque en todo caso se desvía de la reconstrucción histórica del positivismo y su polémica con el realismo, al menos escandinavo, para dar cuenta de otra discusión no menos estructural y definitiva precisamente entre Kelsen o la teoría positivista y la teoría marxista del derecho de Pashukanis y Stucka, entre otros.
Reitero que es curioso, pero comprensible, por cuanto es una discusión, otra más, que en nuestro medio no se ha dado, porque aquí la cultura jurídica, tanto académica como vulgar, la de la profesión básicamente, no supo nunca qué era realmente la teoría pura del derecho ni menos las polémicas reales o potenciales del positivismo con otras escuelas. Nuestros más connotados abogados posan de positivistas sin haber leído y conocido a Kelsen en profundidad y mucho menos a sus contradictores. Simplemente repiten como flatus voces lo que alguna vez oyeron de quienes tampoco lo conocieron en las aulas de clase y continúan proyectando su desconocimiento disfrazado de profunda erudición, en las dos orillas del espectro ideológico-político colombiano.
Por esa vía llega Botero a la Escuela de Fráncfort, es decir, al marxismo heterodoxo, el marxismo crítico y democrático que no hay que confundir con el marxismo ortodoxo y, posteriormente, estalinista, abordado rápidamente pero con el mérito de haber nombrado a los abogados de la Escuela, Neumann y Kirshheimer. Por este camino, el periplo termina en una mención a los Critical Legal Studies estadounidenses, sin abordar a Duncan Kennedy, como tampoco lo hizo con la teoría del derecho de Jürgen Habermas, entre los primeros de la Escuela de Fráncfort, claro está porque estos autores se salen del campo temporal en el que se circunscribió Botero.
Aquí el lector tendrá que armarse de cierta paciencia porque Botero da un triple salto mortal hacia atrás y, después de plantear la teoría jurídica de Santi Romano (a quien yo en mi ignorancia no conocía), vuelve sobre el realismo escandinavo, el estadounidense y, de nuevo hacia adelante, la teoría del sistemas de Luhmann y Teubner, pasando por el institucionalismo de MacCormick, Castoriadis, el USO ALTERNATIVO DEL DERECHO, entre otros más, para mostrar de manera muy original la polifonía de la teoría del derecho contemporáneo y su discusión permanente con el iuspositivismo como una dialéctica dinamizadora del pensamiento jurídico actual.
Reflexiones finales
Por supuesto, caben unos comentarios críticos adicionales que el lector perspicaz podrá plantearse si bien no demeritan la calidad del escrito. Uno inicial, sin duda, que se impone es el exceso de información para tan pocas hojas que eventualmente puede llevar a que el lector se pierda fácilmente.
Читать дальше