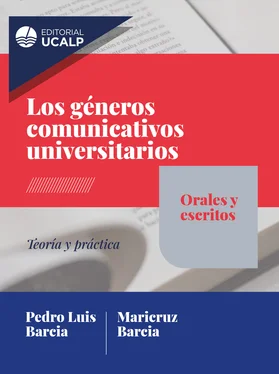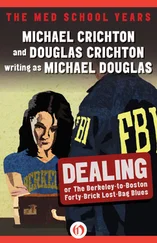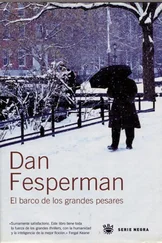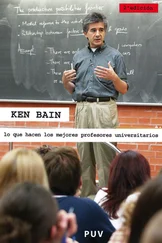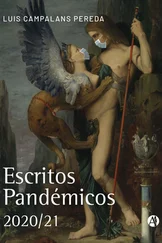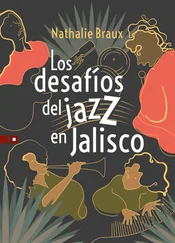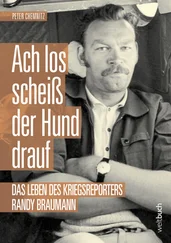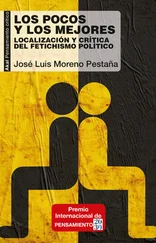Como todo en el campo educativo, el fin del aprendizaje de la comprensión debe ser la utilidad vital. “La educación es la adquisición del arte de utilizar los conocimientos” y “La única utilidad de un conocimiento del pasado es equiparnos para el presente”, dice Albert Whitehead.30 El campo de la aplicabilidad de la comprensión es la vida en todas sus exigencias.
Cuando proponemos a los alumnos la consideración comprensiva del proverbio “El pez no sabe lo que es el agua”, al parecer estamos muy lejos de lo inmediato. Primero, se allana el nivel literal: el pez nace, crece, vive y muere en el agua. Al no salir de ella no conoce otro ambiente, por eso no sabrá jamás qué es la ecosfera en que vive, pues ignora otros medios o ambientes con los que comparar el natural suyo. La educación consiste en que uno aprenda a “desambientarse”, es decir, salir del ámbito en que creció y poder comparar y contrastar con otros espacios su realidad original. Así se quiebra el etnocentrismo y se abre al diálogo con otros y con otras formas de la cultura. Aclarado el nivel literal del proverbio, pasamos, entonces, a la aplicabilidad de la sentencia y de lo reflexionado, a lo propio, a lo inmediato y personal del adolescente. Un alumno de un primer año de Comunicación Universidad Austral (Pilar), al momento de aplicar el proverbio a la propia realidad, comenta: “El agua mía ha sido el country en el que nací, me crie y fui al Jardín, a la Primaria y a la Secundaria”. Por fin, informamos que se trata de un proverbio hitita de 6000 años de antigüedad. Nueva conclusión que sacan: la esencial continuidad de lo humano, pues podemos aplicar a lo nuestro de aquí y ahora un proverbio escrito hace seis millares de años. A esto nos referimos cuando decimos que el proceso de comprensión debe ser útil a la vida.
La comprensión tiene dos dimensiones. Una, entender lo que el texto dice. La segunda, el aproximarse a partir y a través de dicho texto a otro humano que generó ese mensaje. Esa es la vía de entendimiento con el prójimo; por eso, una de las acepciones de “comprensión” es ‘tolerancia’, según el DLE. Al permitir allegarnos al otro, la comprensión es una actividad profundamente humanizante: ejercitarse en comprender los mensajes de otros es adensar nuestra humanidad. Este esfuerzo y ejercicio por comprender a otro es la base del diálogo, puente entre las personas.31 Lo notable es que podemos comprender mensajes de personas muertas o vivas, cercanas o distantes.32 Eso flexibiliza el espíritu del lector y le da amplitud creciente. En cuanto al alumno, una actividad comprensiva amplia y firme robustece su autoestima y consolida su autonomía como persona.
En una democracia, el ejercicio sostenido para desarrollar la comprensión es una de las bases para la formación de la persona ‒objetivo esencial de la educación‒ y luego, la formación de un ciudadano conviviente, dialogante y comprensivo.
2. Después de la lectura: idea central y secundarias
El texto es un tejido (textum) atravesado de líneas culturales, ecos, influencias, vestigios. Es un plexo complejo. Explorarlo requiere cierta baquía y método. Hay diversidad de métodos de interpretación textual. Algunos son convivientes y otros, excluyentes. Hay métodos que pueden articularse en la interpretación, y se suman e integran. Otros son reactivos a lo que no sea su propio enfoque.33 Debemos tener claro que un método es un instrumento y, por ende, debemos buscar el que más se adecue a la realidad que exploramos.34
Concluida la lectura, es importante que el alumno construya su representación mental sintética de los contenidos de lo leído y la incorpore a su enciclopedia personal.
La lectura es una relación de feedback entre el sujeto lector y el texto en un contexto. El lector asocia su mundo personal (sentimientos, cultura, emociones, pensamientos, experiencias del mundo, etc.) con lo que va cursando en el texto. El pensamiento y el lenguaje se articulan en esta tarea compleja. El lector no construye desde sí, sino desde el texto, con lo suyo. Es una sociedad, en que ambos aportan elementos constructivos.
El proceso se cierra con la comprensión cabal del texto. Para ayudarlo, hay algunos pasos que dar: detectar y enunciar la idea central, armar el diagrama conceptual y, finalmente, cifrarlo en el resumen.
2.1. La idea central
La detección de la idea central se logra como capacidad en el alumno por previas ejercitaciones.
1. Caracterizar qué cosa es la idea central.
2. Tomar un texto corto que contenga su idea central enunciada explícitamente, en una frase de carácter asertivo, leerlo en voz alta, y pedirles a los alumnos que definan cuál es la idea central del texto. Conversar sobre ella. Para esto dijimos que es ideal la estructura de una ficción breve, como una fábula, quitándole la moraleja, para que el alumno se esfuerce en inducir la enseñanza de experiencia que aporta. Y la enuncie en una frase conclusiva.
3. En caso de que no se explicite la idea central, ver si hay conectores que sugieran la presencia de ella: “En síntesis, resumiendo podemos decir… lo esencial es…”, que ayuden a ubicar la idea central.
4. Tomar otro texto breve y pedirles que ahora lo hagan ellos, oralmente o por escrito.
5. Ejercitarse con textos más amplios de un párrafo. Pedir que subrayen las palabras claves de cada párrafo.
6. Enunciar las ideas centradas en cada palabra clave en cada párrafo.
7. Extraer las ideas de cada párrafo, reescribirlas en el pizarrón y ver si hay algunas de ellas que comprenda a otras. Irse quedando con las más comprehensivas.
8. De entre ella, identificar cuál funciona como la idea central de todo el texto.
9. Apoyados en las ideas subrayadas en cada párrafo, señalar ideas secundarias.
10. Ejercitar con textos que no exhiban la idea principal explícita en enunciado asertivo. Tachar las palabras que no cifren la idea central. Ir expurgando el texto de elementos circunstanciales.35
2.2. La graficación. Mapas conceptuales y otros recursos
Para ayudar al proceso de la percepción de la organización interna del texto, se puede recurrir al uso de mapas conceptuales, diagramas y otras formas de graficación (redes, esquemas de flujo, etc.).
El mapa conceptual es un recurso esquemático propuesto por J. D. Novak en su obra Aprendiendo a aprender.36 El recurso gráfico expone las relaciones entre los conceptos contenidos en un texto. Es un excelente ejercicio para el alumno el esforzarse en establecer puentes verticales, de subordinación o jerarquización, y horizontales de nivelación.
El mapa conceptual ofrece varias conveniencias:
1. Es una forma de organización de los conocimientos que se van adquiriendo, con lo cual se transforma en una herramienta para aprender a aprender. Es un elemento estratégico de aprendizaje.
2. Es una vía para ir adentrándose en la comprensión textual, de manera orgánica y clara, al ir distinguiendo los conceptos esenciales y sus nexos en el texto propuesto.
3. El objetivar en su diseño gráfico los ejes conceptuales de una cuestión y graficar las conexiones entre ellos producen un impacto visual que facilita la memorización y la incorporación de ese esquema a la enciclopedia individual.
2.3. Pasos para el mapa conceptual
Pasos para su ejercitación en la empresa comprendedora:
1. El docente propone a los alumnos un texto de una extensión no mayor que una página. Se lo lee y comenta entre todos.
2. Explica qué se entiende por “concepto” y “palabras de enlace” (conectores) entre ellos.
3. El docente va escribiendo, en un margen del pizarrón, las palabras que centran los principales conceptos que aparecen en el texto y que van proponiendo los alumnos.
4. Luego, pide que vayan destacando los conceptos más abarcadores o incluyentes, y los coloca en la parte superior y los envuelve en una elipse u óvalo. Después, van situando los niveles dependientes del superior más abajo y se los une con líneas que los conectan y las palabras de enlace oportunas.
Читать дальше