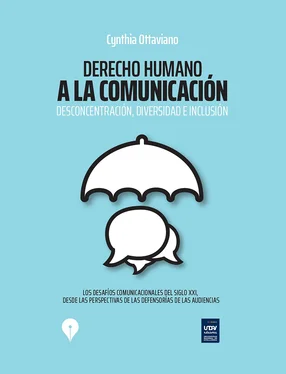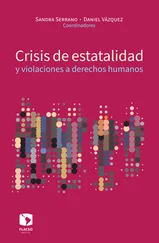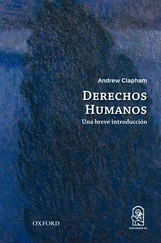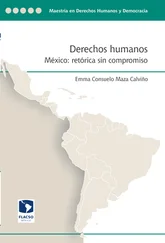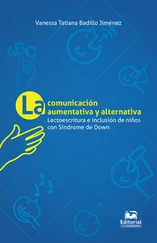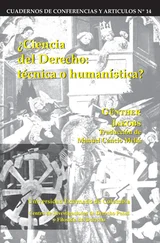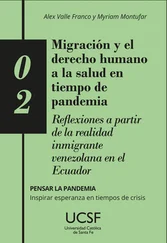Si este mundo no contara con personas generosas como ellas y apasionadas por una labor que pretende contribuir a las profundizaciones de las democracias, la realidad sería aún más aciaga.
Gracias a quienes con amor por la enseñanza y el encuentro en el conocimiento, fueron iluminando los caminos diversos y complejos de la investigación desde las aulas del Doctorado en Comunicación de la Facultad de Periodismo, de la Universidad Nacional de La Plata.
Gracias a todo el equipo de trabajo de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual con quienes fundamos un organismo que ha sido referencia en la materia y que aún hoy sigue en pie en un contexto de retroceso del derecho humano a la comunicación.
Gracias totales a quienes se sumaron a la aventura de fundar la OID, la primera organización iberoamericana que reúne a defensoras y defensores de las audiencias, en ejercicio de la función, a quienes ya concluyeron sus mandatos, y a quienes investigan desde el campo académico sobre la temática.
Muchas gracias a Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, por abrirme las puertas con cordialidad, incluso a esta publicación. A Carlos Zelarayán, director de UNDAV Ediciones por su profusa perseverancia, comprensión y protección militantes. A Santiago Cafiero, Carlos Benítez y Cristina Angelini de Punto de Encuentro, por contribuir a concretar una compleja tarea que, deseo, permita socializar el conocimiento aquí desarrollado para seguir multiplicando espacios que oficien como enlace y puente entre la ciudadanía comunicacional y el actual ecosistema mediático.
Todas las gracias son pocas para mi tutora, Analía Elíades, quien fortaleció y señaló con confianza y certeza cada uno de los pasos aquí dados.
Gracias al jurado integrado por Miguel Ángel Rodríguez Villafañe, Alfredo Alfonso y Leonardo González por impulsarme hacia la publicación de la tesis, recomendándolo el mismo día de la Defensa.
Gracias de por vida a Roberto Caballero, mi compañero de caminos insondables, por su paciencia amorosa y su acompañamiento en todos estos años de entrega. Por su amor y sus abrazos.
Gracias a mi hijo Agustín, mi hija Victoria y mi mamá Alicia, que no solo estuvieron a mi lado para alentarme, sino que presenciaron la defensa de la tesis para apuntalar las emociones en un día irrepetible.
Gracias a todas las personas que luchan por una comunicación democrática, a las audiencias que participan, reclaman y transforman las realidades mediáticas en representaciones plurales, diversas e interculturales.
Gracias a quienes aún abrazan la utopía de construir servicios de comunicación audiovisual y no meros medios, a quienes luchan por el derecho humano a la comunicación y por una sociedad con justicia social que no deje de incluir nunca.
Durante cuatro décadas, las Defensorías del Lector, del Televidente y Oyente se reconocieron como objeto de estudio dentro de la doctrina liberal de la autorregulación. Es decir que esta institución, impulsada desde la “empresa periodística”, fue considerada como una herramienta para mejorar la calidad y el prestigio de los medios de comunicación ante el reclamo de las personas en general, comprendidas como “consumidoras”, “usuarias” y “audiencias” (Aznar, 1996; Soria, 1991; Mesquita, 1998).
A lo largo de su historia, diferentes especialistas dieron cuenta de que estas Defensorías —del lector, esencialmente— surgieron como respuesta a crisis profundas como consecuencia de la falta de credibilidad en los medios de comunicación. En Japón en el marco del uso propagandístico de los medios durante las Guerras Mundiales y en los Estados Unidos, sobre todo, luego de la guerra de Vietnam, frente a una situación similar (Maciá Barber, 2001).
En la década del 90 primero fueron tomadas en América Latina con la misma intención de generar prestigio y mejorar la calidad de los contenidos en diferentes medios de comunicación, sobre todo diarios y revistas (Albarrán 2002; Herrera Damas, 2007; Villanueva, 2011; Pauwels, 2012), pero luego comenzaron un camino de reconfiguración, al ser consideradas como mecanismos de ampliación de la participación ciudadana en las recientes democracias.
En Colombia, primer país en propagarlas, con el advenimiento de la televisión fueron incorporadas a la legislación del audiovisual, luego de que se introdujeran en la Constitución política mecanismos de ampliación participativa, como las Defensorías del Pueblo, devenidas en el campo comunicacional en Defensorías del Televidente.
Esta perspectiva constitucionalista del origen de las Defensorías puede reconocer una primera iniciativa dos siglos antes en Suecia, en la búsqueda monárquica de cumplimiento de la legislación vigente y, en 1809, al crear la figura del Ombudsman y dotarla de rango constitucional (Fairén Guillen, 1981).
Hacia fines del siglo pasado y principios de la presente centuria, se incorporaron en los medios públicos de Brasil, México, luego en la Argentina, Uruguay y Costa Rica; multiplicándose al punto de que hoy pueden contarse 40 Defensorías, cantidad inédita para la región, con características distintivas de aquellas surgidas por autorregulación empresaria.
Como se desarrollará, sin capacidad sancionatoria, con virtudes pedagógicas y dialógicas, estas Defensorías recobraron impulso como parte estructurante de los debates por una comunicación democrática y de los nuevos marcos regulatorios del audiovisual de la región.
A pesar de la relevancia de la transformación, aun hacia 2016, la reconfiguración de las Defensorías no se había convertido en objeto de estudio, así como tampoco la perspectiva que aquí se configura al inscribirlas en el reciente “constitucionalismo latinoamericano”.
Para hacerlo, fue necesario reconocer “la situación desde dónde se mira”, ya que define el problema de investigación, considerado a su vez como “un entendimiento, una construcción”, que no existe de manera independiente de la investigadora o investigador (Orozco, 2014: 33).
El libro propone un abordaje de las Defensorías de las Audiencias desde el derecho humano a la comunicación, no mercantilista, clasista, colonial ni patriarcal. Con reconocimiento de nuevos sujetos de derecho, no como consumidoras ni consumidores, sino como parte integrante de una “ciudadanía comunicacional” (Mata, 2003; Uranga, 2010; Orozco, 2014).
Defensorías de las Audiencias incluso con alcance nacional, constituidas desde el Estado, garante del derecho humano a la comunicación y los derechos humanos en general; en nuevas reglas establecidas en constituciones políticas y regulaciones del audiovisual.
El abordaje requiere nuevas miradas y lecturas, en el reconocimiento de escenarios específicos de comunicación concentrada (De Moraes, 2011); décadas de pedagogías mediáticas mercantilistas, patriarcales, espectacularizantes y violentas; con un presente histórico de alto impacto de las nuevas Tecnologías de la Comunicación y la Información, con cambios en el “ser y estar” como audiencias, ubicuidades y desigualdades, e interacción de pantallas que plantean nuevas problemáticas necesarias de analizar (Mattelart, 2010; Castells, 2012; Orozco, 2014).
Teniendo en cuenta que las perspectivas presentan divergencias de acuerdo con los paradigmas en las que se inscriban y el reconocimiento de las determinaciones propias de los múltiples escenarios, este libro propone establecer en el Capítulo i de qué hablamos cuando hablamos de receptor/a, público, usuaria/o, consumidor/a, sujeto, audiencia, ciudadana o ciudadano comunicacional.
En el Capítulo ii, se focaliza sobre el contexto en el que emergen estos nuevos sujetos de derecho, que construyen una nueva perspectiva político-social y jurídica del derecho humano a la comunicación (Capítulos iii y iv), comprendida como conceptualización diferente de las anteriores, como nuevo “signo” y “teoría”, en la “hora de los pueblos” (Dussel, 2006).
Читать дальше