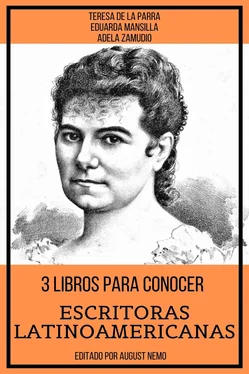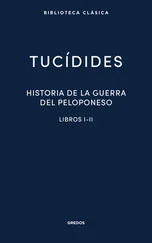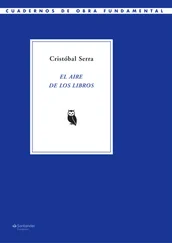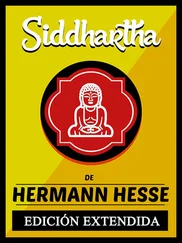Después, sin saber bien la causa, me di a pensar en mi amigo, el poeta colombiano que conocí a bordo. Durante un largo rato le estuve contemplando muy nítidamente con la imaginación y ¡cosa rara!, a pesar del tiempo y la distancia, en esta visión mental que era muy clara, fui poco a poco descubriendo en la persona de mi amigo multitud de atractivos que yo antes, dado mi gran aturdimiento, al mirarle de cerca, no había jamás tomado en cuenta. Recordé, por ejemplo, el exquisito perfume que despedía su pañuelo; la hechura correcta de su ropa; su pulcritud; el refinamiento de su trato; su elegante nariz borbónica; sus buenos modales; su indiscutible talento para hacer versos; y su apellido que era un apellido muy ilustre de la alta sociedad de Bogotá…
Y de repente, en un momento dado, cuando la voz de Abuelita hizo una tregua en el cronicón sentimental, aproveché la coyuntura y pregunté al instante:
—Dime, Abuelita: ¿y las personas que viven en Bogotá no vienen con frecuencia a Caracas?… ¿Es cierto eso de que el viaje es un viaje larguísimo que toma muchos días?…
Y ella, abandonando por completo el tema anterior, muy amable y complaciente se engolfó en una prolija explicación:
—… Pues siempre he oído decir, que si el río Magdalena no trae agua, el viaje es tan dilatado, que viene siendo casi, casi, como ir desde aquí hasta Europa… ¡Ya ves tú qué cosa!, a pesar de la distancia que es relativamente muy corta, puesto que según parece cuando pongan el servicio aéreo de que hablan ya los periódicos…
Pero aquella misma tarde, después del almuerzo, a eso de las tres, ya había huido enteramente de mí el espíritu santo de la conformidad. Encerrada con llave aquí, en mi cuarto, tendida sobre la cama, descalza, en kimono, con las manos cruzadas bajo la nuca, contemplaba sucesivamente: el techo, el flamante papel de las paredes, la muñeca lamparilla del escritorio, el postigo entreabierto de la ventana, y pensaba con desesperación en el porvenir horrible que me aguardaba. Por todo programa, aquel que Abuelita me había expuesto en la mañana: «Tratar de ser lo más intachable posible», es decir, tratar de ser lo más cero del mundo, a fin de que un hombre, seducido por mi nulidad, viniera a hacerme el inmenso beneficio de colocarse a mi lado en calidad de guarismo, elevándose por obra y gracia de su presciencia en suma redonda y respetable que adquiriría así cierto valor real ante la sociedad y el mundo. Mientras tanto el encierro, la severidad, el fastidio y el agradecimiento a tío Eduardo…
—¡Ay, ay, ay, con el programa!… ¡Qué horror!… ¡Y quién fuera perro! ¡sí!… ¡quién fuera pájaro, quién fuera árbol, quién fuera piedra, quién fuera cualquier cosa, menos mi propia persona!
Y así pensando, daba saltos de desesperación sobre la cama, lo mismo que un pescado que acabasen de sacar fuera del agua.
Confiesa, Cristina, que mi situación no era para menos.
Afortunadamente, en un segundo de tregua mis ojos cayeron por casualidad sobre el montón de libros y cuadernos que constituyen mi pequeña biblioteca musical, los cuales, en aquel momento histórico se hallaban abiertos y en desorden encima de una silla por no haberles asignado todavía un sitio adecuado dentro del armario. La vista de una página a la que se asomaban ordenados grupos de corcheas y de fusas, me trajo muy vagamente la idea de la música, luego me trajo la idea del piano, y por fin, me trajo la idea del estudio. Recordé que allá en el colegio, el profesor que iba a darnos clase alababa con frecuencia la finura de mi oído, diciendo además que mi mano era la mano larga y firme de los buenos pianistas. La palabra «pianista» me hizo pensar al punto en mi compatriota Teresa Carreño, que como sabes llegó a ser una estrella del arte aplaudida y celebrada en el mundo entero. Pensando en Teresa Carreño, me imaginé a papá cuando refería que tan gran artista debía su gloria al tesón y a la perseverancia con que se había dado al estudio desde muy joven. Volví entonces a recordar la opinión de nuestro profesor del colegio acerca de mis disposiciones musicales, y de repente: ¡Eureka! una esperanza se encendió en la lobreguez de mi porvenir como una cerilla que se hubiese raspado inopinadamente en las profundidades de un subterráneo:
—¡Me entregaré al arte! —exclamé—. ¡Ah! sí; estudiaré el piano ocho, nueve o diez horas diarias. Gracias a mis naturales disposiciones desarrolladas así por un estudio paciente y metódico, en pocos años puedo llegar a ser una verdadera pianista; me presentaré al conservatorio, quizás obtenga un premio; obtenido el premio daré conciertos; los conciertos me darán renombre; este renombre puede llegar a ser universal; y entonces… ¿por qué no?… ¡al igual de Teresa Carreño yo también conoceré el triunfo, las ovaciones y la gloria!… ¡eso es!… y para ello, me pondré a la obra sin tardar el próximo lunes… ¡no!… ¡mañana mismo!… ¡no!… ¡¡ya!!
Y sin más, me levanté de la cama; me puse los zapatos; me ceñí el kimono; me até la banda bien apretada sobre las caderas; tomé los cuadernos de encima de la silla, y con ellos bajo el brazo me dirigí al salón.
Al desembocar en el corredor de entrada encontré a tía Clara y a Abuelita que habían vuelto a instalarse con sus respectivos lentes sobre la nariz, y sus respectivos enseres de costura sobre la falda. Viéndolas tan abstraídas, me detuve y me acerqué a participarles:
—Voy a tocar el piano si no las molesto.
Y seguí caminando tranquilamente hacia la puerta del salón. Fue sólo a los pocos segundos, al escuchar la voz alarmadísima de tía Clara cuando pude apreciar el escándalo que había producido en ella mi noticia.
—Pero María Eugenia, por Dios, niña, ven acá —dijo con una voz trémula que oscilaba entre el asombro y el reproche— ¿cómo vas a ponerte a tocar piano, cuando tu padre no ha cumplido siquiera los cinco meses de muerto?
—¡Y eso qué importa! —contesté yo luego de detenerme y de plantarme insolentemente frente a ella que me contemplaba atónita por encima de sus lentes—. Tocaré estudios, melodías, nocturnos… ¡bueno!, cosas indiferentes o cosas tristes.
—Pero si desde el día en que se supo la muerte de tu papá, se cerró aquí la ventana, María Eugenia, y nadie ha vuelto nunca a poner las manos en el piano: ¿cómo es posible que seas tú, su hija, quien al llegar lo abra de nuevo? Reflexiona… ¿qué dirían los vecinos?
—¿Los vecinos?… ¡Yo me río y me burlo de los vecinos, tía Clara, los desprecio por completo, y lo que desearía es que se fueran todos juntos al infierno!
—¿Y por qué te vas a burlar ni a reír de los vecinos, María Eugenia, ni a mandarlos al infierno?… ¡Si son todas personas decentísimas, de lo mejor de Caracas! Es preciso que lo sepas: ¡esta calle está admirablemente bien habitada! ¿No es verdad, Mamá?
—¡Ah! ¡de manera entonces que porque el vecindario sea muy distinguido yo voy a vivir también bajo la tutela de los vecinos!
—Pero ven acá, María Eugenia, hija mía, ven, reflexiona —intervino Abuelita con la misma voz persuasiva de la mañana—. ¡Clara tiene razón!… Considera lo que te dice: Un padre es algo muy grande, muy sagrado, que no se muere sino una sola vez en la vida. Debes tener sentimientos… necesitas educar tu corazón… ¿qué puede esperarse de una mujer que sea incapaz de sacrificarse un poco, un poquito… solamente lo que se requiere en general para guardar con decoro el luto sacratísimo de un padre?…
—¡Pero qué tiene que ver el piano con mi corazón! ¡¡canastos!! ni que…
—¡No hables con interjecciones, María Eugenia, hija mía, es ya la tercera vez que te lo digo!… ¡Eso no es propio de una niña!… y además… aprovecho la ocasión para advertirte: mira, te pones así, al trasluz con esa bata japonesa que tienes ahora y te ves indecentísima: ¡estás completamente desnuda!… ¿Por qué has de andar sin fondo, María Eugenia?…
Читать дальше