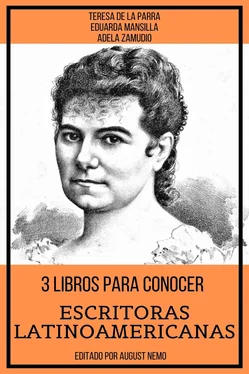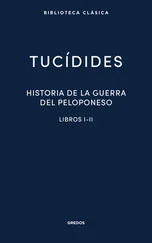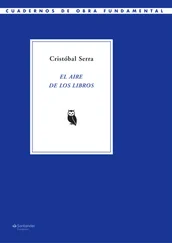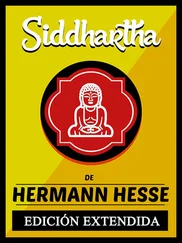Y luego de filosofar así, sin hacer más comentarios, nos quedamos callados un buen rato, mirando pasar a uno y otro lado del coche aquel misterio de la vida humilde que se mostraba a la calle por la franqueza de las puertas, los postigos y las ventanas abiertas, hasta que al fin, ya saciados de andar por el arrabal, salimos al campo…
Cuando sentí en el rostro la frescura de la brisa aromada y campesina, inmediatamente, sin consultar a tío Pancho, mandé detener los caballos, y le propuse que siguiésemos caminando a pie. Él se bajó del coche muy complaciente, y yo, luego de bajarme tras él, con mi velo arrollado al brazo, corrí alegremente hacia un pequeño ribazo del camino, me subí a su cúspide, una vez en lo alto sorbí el aire con avidez, me llené bien los pulmones y así, erguida en mi pedestal, me quedé unos segundos saludando el paisaje…
La tarde era tan apacible como yo la quería. El sol iba buscando a lo lejos la cumbre de una colina. El valle maravilloso se extendía abajo rodeando la ciudad; la ciudad florecida de vegetación anidaba en el centro del valle, blanca de paredes, roja de tejados, mientras a mi espalda presidiéndolo todo, la majestad del Ávila, la gran montaña, se alzaba maternal y pensativa.
Después de contemplar la tarde, desde la cumbre del ribazo me volví al camino, y, entonces, paso a paso, en un lento caminar lleno de estaciones y de conversación, tío Pancho y yo nos alejamos por una vereda, hasta llegar a la selva de mis paseos infantiles, entre cuyos mismos árboles, bajo la paz de la sombra, tienden aún sus columpios de bejuco «Los Mecedores».
Ansiosa de conocer la opinión concreta de tío Pancho acerca de tío Eduardo y su conducta conmigo, mientras andábamos, le repetí literalmente todo cuanto Abuelita me había referido en la mañana sobre papá, San Nicolás y tío Eduardo. Dada mi exaltación, detenía continuamente el paseo o el relato para preguntar a tío Pancho su parecer o para explicar con vehemencia las múltiples razones de mi desconfianza y mi perplejidad. Pero él, Cristina, como si le aburriese mucho aquel tema, lo mismo que había hecho antes durante el rodeo en coche, ahora también, trataba de desviar la conversación sobre cualquier detalle o accidente del camino. Esta porfiada reticencia acabó por impacientarme tanto que al fin, sentados ya bajo un árbol de Los Mecedores, donde la quietud y la sombra hacían más apremiantes mis palabras, le exigí imperiosamente que me dijese cuanto hubiese de cierto sobre el particular, porque me consideraba con derechos de saberlo. Planteada así la cuestión, tío Pancho se quedó un instante reflexivo y como indeciso, pero luego, se resolvió a hablar y dijo con mucha calma:
—Pues bien, ya que tienes tanto empeño en saber lo que pienso acerca del asunto, te lo voy a decir: ¡pero no es para que con ello te envenenes la existencia! La desgracia, María Eugenia, en cualquier orden que sea, debe aceptarse con valor tratando de remediar lo remediable, es claro, pero eliminando de nuestra memoria todo lo irreparable, a fin de no gastar energías en odios o en venganzas estériles. ¡Ah! ¡es una ciencia muy útil la de saber olvidar!…
Y hecho este exordio añadió poco a poco, encendiendo un cigarrillo mientras que yo, ansiosa de sus palabras le devoraba con los ojos:
—Creo… o mejor dicho estoy segurísimo, de que Antonio, tu padre, además de gastar su renta, gastaría si acaso una cuarta parte del capital que representa San Nicolás; lo demás, es decir, las tres cuartas partes restantes… ¡te las robó Eduardo!… ¡ah!… ¡no te quepa duda!… Con orden ¿eh? eso sí; con mucho orden, mucha claridad, presentando cuentas correctísimas y sobre todo ¡haciendo derroches de generosidad que como sabes!…
Pero yo no le dejé concluir. Lo mismo que en la mañana cuando me hallaba instalada sobre la columna, ahora también, vi de pronto en mi imaginación, la figura de tío Eduardo, cuya estampa, ilustrada por las anteriores palabras de tío Pancho, venía a ser tan abominable que no pude menos de increparla con los dientes apretados y en el paroxismo de la indignación:
—¡Ah! ¡Herodes! ¡Nerón! ¡Caifás! ¡hipócrita!…
—¿Ves lo que te decía? —interrogó tío Pancho— vas a excitarte, y si no tienes luego la suficiente prudencia…
Pero el vocablo «prudencia» oído en semejantes circunstancias, Cristina, me irritó muchísimo más aún que la imagen de tío Eduardo, por lo cual, volví a cortarle la palabra a tío Pancho, exclamando exaltadísima:
—¡Ah! ¡si te figuras que voy a tener prudencia después de lo que acabas de decirme es porque me consideras sorda, imbécil o muda! Mira, te juro tío Pancho, que ahora, al no más llegar a casa voy a decirle a Abuelita todo, absolutamente todo cuanto pienso de tío Eduardo. ¡Sí! ¡le diré que debía estar preso por ladrón con un vestido a rayas blancas y coloradas como el que usan los presidiarios; que lo detesto con toda mi alma, y que lo que desearía es ver su horrible silueta flaca, lo mismo que la de Judas, balanceándose de una horca, con un saco de monedas a los pies, y con la lengua afuera!
—¡¡Bueno!! —prorrumpió tío Pancho en una gran carcajada—. ¡Muy bien que lo harías! Mira, con ese sistema de insultos histórico-descriptivos, obtendrás, María Eugenia, el mismo resultado que obtendría un ateo que se pusiera a blasfemar a gritos en medio de una iglesia llena de creyentes. Si hablas irrespetuosamente de Eduardo en esa forma violenta o en cualquier otra más atenuada: ¡ya lo viste conmigo esta mañana!… Eugenia te considerará un monstruo sacrílego e impío; a mí me acusará de calumniador, es lo más probable que se disguste de veras y que de resultas del disgusto no vuelva yo a poner los pies en su casa con todo lo cual no se perjudicará nadie más que tú… ¡Ten discreción! ¡Ten paciencia, María Eugenia!… oye…
Y aquí tío Pancho se dio a calmarme con cariño y dulzura.
Me refirió que al morir Papá y conocer él mi situación, lejos de verla con indiferencia se había interesado muchísimo por mí, haciendo las indagaciones del caso, tratando de buscar informes en cartas o documentos, hablando con los abogados, etc., etc. Pero que desgraciadamente, todas sus gestiones habían resultado infructuosas, porque Papá, al asociarse a tío Eduardo, doce años atrás, le había entregado incondicionalmente la administración general de sus bienes con un tanto por ciento sobre la renta y las utilidades. Ahora moría de pronto sin hacer testamento ni poner en claro el estado de sus negocios. Por lo tanto, tío Eduardo, que era tan rapaz como metódico, avaro y previsor, en doce años de libre administración había ido arreglando las cosas a su favor y ¡claro! ¡al desaparecer Papá presentó unas cuentas que verdaderas o imaginarias: ¡eran las únicas que existían! La negligencia del uno se aliaba a la rapacidad del otro y las explicaciones de tío Eduardo, único árbitro en el asunto, eran irrefutables. La situación resultó clara y terminante desde el primer momento. Fuese como fuese, entonces lo mismo que ahora: ¡había que aceptarla! Y puesto que así era: ¿por qué no aceptarla ya, de una vez, con entera resignación?
Esto lo fue diciendo tío Pancho, en voz muy suave, mientras que yo, un tanto apaciguada, le oía contemplando en silencio la punta charolada de mis zapatos; y creo que hubiese continuado atendiendo al relato sin alterarme a no haber mediado el anterior consejo sobre la resignación. Pero yo estoy firmemente convencida, Cristina, de que es un malísimo sistema, este de predicar la resignación o cualquier otra virtud nombrándola así, con su propio nombre. Dan ganas de practicar inmediatamente el vicio contrario. Lo digo porque al formular tío Pancho su pregunta-consejo: «¿Por qué no aceptarla ya con entera resignación?» yo, que como te he dicho, me hallaba muy tranquila, di un salto nervioso, y al punto, accionando con tan rápida vehemencia que se me enredó y rompió en la trama del velo la uña de mi anular derecho, con lo cual tuve el dedo decapitado y feísimo durante varios días, exclamé desesperada:
Читать дальше