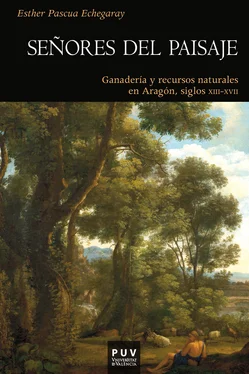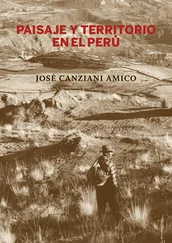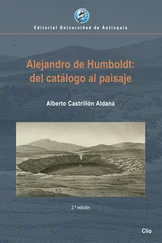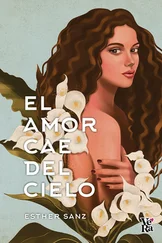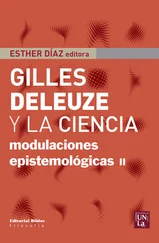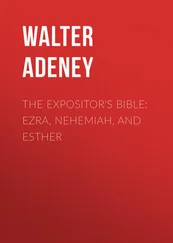La documentación que producen los centros urbanos medievales sobre su entorno suele mencionar las actividades de sus gremios o de los principales sectores económicos de la ciudad o los términos de su jurisdicción. De nuevo es un universo que registra qué se percibe, por quién y con qué derechos, pero no cómo es lo que se controla. El analista solo se puede hacer una vaga idea de los elementos que conformaban un paisaje, el área del territorio donde se situaban y los conflictos que había sobre ellos.
La más alta «sensibilidad documental» se encuentra en la documentación producida por aldeas, lugares y pueblos, precisamente la más escasa y tardía. En el caso de Aragón, es la documentación de las comunidades pirenaicas del norte o de las aldeas del sur ibérico. Esto no es extraño, pues son las células de productores y comunidades que defendieron sus territorios frente a unidades mejor organizadas. Su documentación refleja con mayor detalle el nivel de la producción, los recursos de que disponían, desde cuándo, cómo los gestionaban y, a veces incluso, qué criterios usaban y qué conflictos sufrían. Tampoco hay una descripción del paisaje, pero el paisaje y los animales se filtran en los textos. Suele ser una documentación tardía, propia de los siglos XV y, sobre todo, XVI, cuando aparecen textos que registran la regulación del monte en torno a los derechos de los ademprivios (áreas colindantes entre municipios), el control del pastoreo sobre cosas vedadas y sobre los montes, la legislación sobre los animales, la gestión de las cortas de madera para leñas, construcción o carbón, del agua en los abrevaderos y de la caza. De manera tímida pueden mencionarse las especies de algunos árboles o la presencia de animales como el oso, jabalí, ciervo, lobo, zorro, conejo o erizos. Esto no significa que anteriormente no hubiera una regulación de actividades y espacios, sino que esta era oral y se ha perdido para nosotros.
Los paisajes que aparecen en la documentación de época moderna resultan ser «paisajes apelmazados», paisajes donde todo el territorio estaba comprendido, aprehendido y conceptualizado por la comunidad que habitaba en él. Todo el derredor era poseído y nombrado; no había vacíos, ni paisajes por pensar, y los términos de baldíos o comunales no significaban tierra abandonada, improductiva o de nadie, como traduciría posteriormente el orden liberal. Cuando se miran estos paisajes, se están viendo paisajes culturales, una extensión de la forma y matriz de las comunidades que se los apropiaron.
Sin duda, asalta la pregunta de por qué unas comunidades que vivían pegadas a su territorio, implicadas afectiva y materialmente en él, jamás lo describían. Ni siquiera en amargas controversias por límites o por los recursos naturales, se molestan en retratar más que las fronteras; solo ocasionalmente aparece una lacónica mención a sus accidentes geográficos o paisajísticos. La contestación inmediata es que era innecesario, pues el paisaje era conocido por todos, pero quizá se pueda llegar más allá. Sabemos que el espacio es relevante para todas las comunidades en todas las épocas históricas. Hay innumerables trabajos que han buceado en el simbolismo semántico del espacio en la Edad Media. 1 Para Chris Wickham, «El espacio agrario no solo se situaba en el centro del escenario; era el escenario mismo» de los conflictos entre las aldeas medievales y sus señores (Wickham, 2007: 35). Efectivamente, los recursos productivos y no productivos de las aldeas tenían una gran importancia para estas en términos económicos, políticos y culturales. Sin embargo, no describían sus entornos naturales, porque estas comunidades no tenían una narrativa sobre su paisaje separada de la narración, historia o identidad de las propias comunidades. Los paisajes eran una extensión de sus gentes. 2
Para entender la relación entre comunidades y paisajes, el impacto de lo que se pensaba en lo que se hacía y de lo que escribía la elite cultural sobre lo que el habitante de una villa hacía, tenemos que viajar al mundo de los monasterios. La cultura religiosa de la Edad Media, en su sincretismo particular de influencias hebreas y clásicas, donde nunca hubo una separación tajante entre el mundo natural y el social, tardó siglos en diferenciar los caminos de la naturaleza y la humanidad. La necesidad de poner distancia entre el panteísmo y animismo de las religiones politeístas y el cristianismo llevó a los padres de la Iglesia a subrayar la diferencia entre el Creador y su creación. Desde los primeros escritos, el mundo material era solo expresión del designio divino, una magnífica transustanciación de los deseos del Todopoderoso y a la vez un pobre reflejo del esplendor de su omnipotencia (Glacken, 1996: 165-251). La teología medieval consiguió objetivar paulatinamente la naturaleza como un ente separado y distinto del ser humano. En las escuelas catedralicias de Chartres, París, Oxford de los siglos XII y XIII se empezó a vislumbrar una concepción que tendría un largo futuro en los desarrollos de la cultura europea occidental y que hizo de la naturaleza una sustancia inteligible para el cerebro humano, penetrable y predecible, sujeta a leyes racionales, separada de las leyes humanas y divinas y sin significación moral (Chenu, 1968; Stock, 1972; Cadden, 1995). Un ente puesto al servicio de la humanidad por Dios, un artefacto que se podía apropiar, manejar, modificar y transformar. No había consenso, sin embargo, como no lo hubo casi nunca en materias trascendentes en la Edad Media, y las visiones contemplativas del cosmos como expresión de Dios serían muy resistentes y conocerían momentos álgidos a finales de la Edad Media.
Estos desarrollos del mundo intelectual no informaban la conciencia de los protagonistas de las aldeas del mundo rural medieval. Bien al contrario, en este nivel, unas concepciones antiguas más propias de sociedades animistas se recrearon en la omnipotencia de un Hacedor que dirigía todo lo que pasaba en el mundo natural y humano. Para los campesinos, la naturaleza era expresión de Dios, un rompecabezas ininteligible cuyos cambios y accidentes dependían de la calidad moral de las poblaciones. Para la comunidad medieval no había diferencia entre ellos y el territorio que les pertenecía. El espacio, el territorio y, con ellos, los recursos naturales y el paisaje no eran objetos cosificados, independientes de los habitantes. El ser humano no era un ser autónomo con capacidad para poseer las cosas: los componentes del microcosmos humano y del macrocosmos del universo eran los mismos y respondían a las mismas causas. Esta dualidad no existía, y como tal los perfiles de su comunidad y de su territorio estaban fundidos. Los recursos naturales, como los objetos, no tenían un valor económico, sino social, y de esa manera se utilizaban y se distribuían. La identificación era tan integral como poderosa en la fuerza con que estas comunidades defendían sus territorios, el principal problema de todo el orden medieval y moderno (Izquierdo Martín, 2007: 55 y 63).
No es casualidad que el gran cambio en la naturaleza de la documentación escrita viniera dado por la revolución científica del siglo XVII. 3 De su mano comenzaron a aparecer los relatos de viajeros; posteriormente de científicos y técnicos, que describían fauna y flora propia y ajena. El objeto se había cosificado, se podía diseccionar (Thomas, 1983). Desde el siglo XVIII, la Ilustración inició el interés por el mundo agrario, por lo productivo, por el vergel y la huerta desde un punto de vista económico exclusivamente; el Romanticismo sintió fascinación por lo terrorífico, lo sublime y lo pintoresco, los paisajes de la campiña, la montaña y el mar, como se representaron en la pintura y la literatura. 4 En el siglo XIX, los ingenieros, forestales y científicos representantes de compañías, ayuntamientos y Estados produjeron los primeros informes interesados en la descripción de los recursos naturales para su explotación. Desde el siglo XVII, el historiador cuenta con materiales mucho más diversificados.
Читать дальше