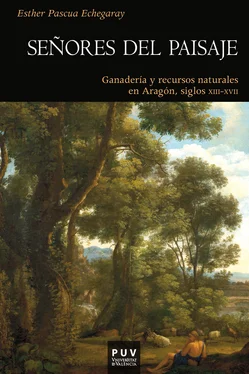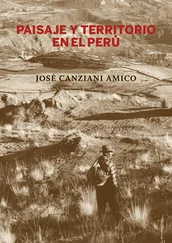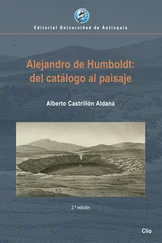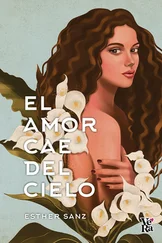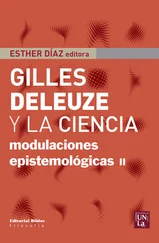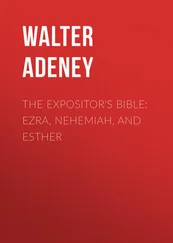Los documentos de finales del siglo XI, cuando empezamos a tener registros más continuos de esta actividad, indican que las comunidades de montaña de los Pirineos no tenían una especialización ganadera. Los animales son variados y aparecen en enumeraciones siguiendo un determinado orden: primero vacas y yeguas y luego ovejas y cerdos, si bien las parejas pueden intercambiarse. En una donación al monasterio de Montearagón, el rey Sancho Ramírez menciona «nostras bachas et equas et porcos et oves», en una secuencia típica de los primeros documentos regios en la zona. 7 Las ovejas, que se aprovechaban para lana y queso, solo aparecen en primer lugar de la lista de animales o solas en rebaños de cierta importancia a principios del siglo XII. 8 La donación del rey Alfonso II, de marzo de 1182, es representativa de la importancia de los privilegios de pasto en todo el monte de realengo para las instituciones eclesiásticas: «planis atque montaneis, paschis, garricis, aquis, lignis, silvis et venationibus (...) et pascant et scindant ligna per montes et venentur silvas sine contrarietate» (Barrios Martínez, 2004, doc. 104: 181-182).
El monasterio de San Andrés de Fanlo, fundado a finales del siglo X en el Prepirineo entre los ríos Basa y Guarga, es hoy una pardina abandonada. Su documentación se perdió después de la Guerra Civil y de ella solo queda una regesta documental anotada que hizo Canellas (Canellas, 1964; Laliena Corbera, 2007). La información que ofrece permite estudiar sobre todo el avance del monasterio y la implantación del primer viñedo, que se dio en una región que principalmente debía de vivir de su cabaña ganadera (Azcárate Luxán, 1988: 95-108). Hay, sin embargo, algunas noticias que revelan este mundo subterráneo. Fanlo debía de estar metido en la compra y venta de ganado, como indica un documento del 1063 en el que se menciona que el año había sido malo pues compraban las ovejas por un arienzo. 9 Además, como en otras partes de la Península, los carneros se usaban como pago de las tierras que adquirían (Canellas López, 1964, doc. 50: 93). También se puede intuir una mancomunidad de pastos en lo que podían ser invernaderos del ganado del monasterio en la zona de Lecina ( Elecina ) y Betorz. En efecto, en el cambio que Fanlo hizo con la iglesia de Alquézar en el año 1074, San Andrés retuvo el diezmo del monte de Betorz y consiguió que sus bestias que trabajaban en el cultivo de la tierra se quedasen en los montes de Lecina durante el invierno, y si dañaran las mieses durante la estación se pagarían compensaciones para la festividad de San Juan. 10 Esto parece significar que vacas, mulos o bueyes, usados por el monasterio en los montes de Lecina para labrar las tierras, pasaban todo el invierno y la primavera hasta San Juan en estas tierras más bajas. El monasterio debía de subir sus mulos a sus montes en verano y otoño.
Ante tanta escasez de noticias no puede sino sorprender el inventario exhaustivo que Fanlo hizo del ganado ovino que poseía el monasterio a finales del siglo XI. Este documento es excepcional y un ejemplo paradigmático de la ausencia escrita de actividades ganaderas allí donde realmente existían. 11 El texto es un recuento del rebaño antes de que el monasterio lo entregara al pastor en mayo para que lo subiera a las sierras locales. El documento enumera 167 ovejas, 15 carneros, 8 moruecos, 54 corderas, 36 corderos, 24 cabras mayores, 1 macho cabrío, 12 cabritas y 14 cabritos. Esto muestra un rebaño mixto de ovejas y cabras, como debían de ser la mayoría de los rebaños medievales, con un predominio de las ovejas hembras en el rebaño; por tanto, un rebaño orientado a la producción de leche y lana. El rebaño se inventaría cuando todavía no ha matado a los corderos machos que han nacido en el año. Excepcionalmente se da el nombre del pastor, Sancho Sánchez, quien cobraba en especie un quinto de los animales y recibía dos yugos de bueyes, un mulo y una mula de carga. La limosna del monasterio tenía 37 ovejas mayores, un morrueco, 10 carneros, 30 corderos entre machos y hembras, una cabra y dos cabritas. Al final del documento se incluye el rebaño de Montearagón, el monasterio al que se anexionaba por aquellas fechas: 81 ovejas, 2 morruecos, 16 carneros, 26 corderas, 23 corderos machos, 9 cabras, 2 machos cabríos, 2 cabritas y 2 cabritos (Canellas López, 1964, doc. p. 43, pp. 110-112). Se trata un rebaño mediano, menor en Montearagón que en Fanlo, en torno a las 500 cabezas si se suman todos los animales. 12 Gracias a este documento se puede sospechar que el monasterio de Fanlo tenía una economía con cierta especialización en la cría de oveja, posiblemente para el consumo de núcleos cercanos como Jaca o Huesca.
La documentación del monasterio de San Juan de la Peña nos pone sobre la pista de los dos vocablos clave para interpretar el mundo ganadero de la temprana Edad Media en el alto Aragón: pardina y estiva . Estos términos son mencionados en contadas ocasiones y sin especificación de sus características y uso, pero ambos denotan la existencia de una trashumancia vertical de valle a montaña. En el año 828 aparece el documento más completo de la colección en terminología ganadera. En él se definen los límites del monasterio de San Martín de Cillas, uno de tantos centros religiosos que fueron anexionados a San Juan. En él, pardinas y estivas aparecen como claros hitos en el paisaje con la función de definir una área: «et illa pardina Laqunala,... illa pardina que dicitur Sarrensa, et alia que vocatur Buscitee... et dederunt illa stiva que dicitur Tortella» (Ubieto Arteta, 1962, vol. I, doc. 2: 19-20). Estos centros solo podían ser pequeñas fundaciones de laicos o eclesiásticos. Sin embargo, tenían ya entre sus posesiones, como elementos centrales de su economía, estivas o puertos de verano y pardinas o estancias de primavera-otoño. En el año 1105, el rey Alfonso donaba otra pardina al monasterio que, en este caso, incluía una iglesia, además de monte, agua, hierba y entradas (Lacarra, 1981, doc. 22: 36-37). No debe extrañar la adquisición de varias pardinas por San Juan de la Peña. Su posición en el Prepirineo lo convierte en una zona de paso intermedio donde los ganados de los valles occidentales del Pirineo aragonés empleaban uno y dos meses en el otoño. San Juan aprovechaba el buen pasto de otoño de estas extensiones de monte bajo y de barbecho para el ciclo de trasterminancia de su cabaña. 13 Son los llamados aborrales desde el siglo XIX, tan útiles en el ciclo ganadero de los habitantes de los valles desde Ansó hasta Aragüés (Pallaruelo Campo, 2003: 111). La economía de la oveja progresaba a buen ritmo y recibía la protección de los reyes. En el fuero y privilegio dado por Sancho Ramírez en el año 1090 a San Juan de la Peña, una copia del fuero de Alquézar, se protegían acémilas, jumentos y ovejas. El rey creó un coto de leña verde excluyente para los demás animales y dio derecho para que las ovejas pastaran en todo su reino, tanto en invierno como en verano. 14
El pequeño pueblo de Alquézar, donde se asentó la poderosa iglesia de Santa María, ofrece otro ejemplo de cómo los documentos disfrazan una ganadería que era actividad preeminente. En el conocido fuero del año 1069, concedido por el rey Sancho Ramírez, la iglesia vio protegidas sus acémilas, jumentos, ovejas, vacas, cerdos, bueyes y asnos. El documento distingue entre pastos de invierno y verano y menciona la estiva de Otal al donar a la iglesia la villa de San Esteban del Valle con sus pertenencias. 15 La ganadería no vuelve a aparecer. En 1172, el rey Alfonso II concedió al Hospital de San Juan de Jerusalén sus estivas en el puerto de Benasque, que estaban bajo el poder del conde de Pallars («estivis, quod ego habeo in portis de Benasty, quas comes Palearensis pro me tenet»). Las ovejas están en primer lugar entre los beneficiarios de los pastos («oves et vacas et equas et alios ganatos»). El rey conmina a los señores a recibirlos bien y a los locales a donar sus ganados a la orden. 16
Читать дальше