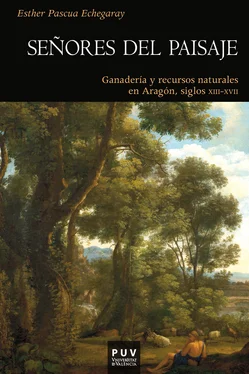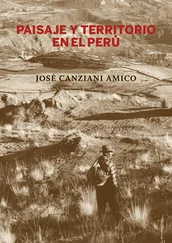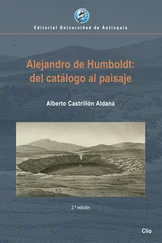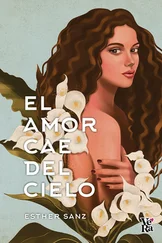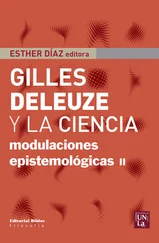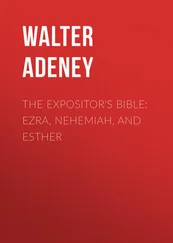Todas las aldeas, villas y concejos tenían vedados para los animales de labor que se situaban en las áreas más fértiles y eran de uso comunal. Esta dehesa era el boalar. El término por excelencia que aparece en la documentación es el de defessa , deffenssa , vetatum o boalare , es decir, un espacio prohibido, vallado o vedado bajo estricta regulación que tenía una función social muy concreta, el apacentamiento, en la mejor hierba, del ganado de labor de todos los miembros de la comunidad, vecinos u homines loci . Por supuesto, nobles y monasterios estaban excluidos del uso de la dehesa de las aldeas rurales, pero tenían sus propios boalares. Estas estaban, además, vedadas, como en Castilla, a la entrada del ganado menor. 20 En el conocido privilegio dado por Sancho Ramírez a la iglesia de Alquézar en el 1069, el boalar era un espacio cerrado a todos los foráneos. 21 La Compilación de Huesca muestra que la infracción de los vedados de animales de labor estaba muy penada: se requisaba una oveja por rebaño si era de día y dos si era de noche. En el siglo XII, aparecieron, además, dehesas o vedados para designar otros usos de la tierra que se solían especificar o una posesión en manos restringidas de alguna familia. 22
El concepto de boalar era opuesto al de alera foral, término que apareció en el Fuero Viejo de Jaca del 1077. 23 La alera foral (de area foralis ), vocablo fijado en el siglo XVII, fue definida por su principal estudioso, Víctor Fairén, como el aprovechamiento por parte de los ganados de un pueblo, de los pastos existentes en la parte del término colindante con otro pueblo, por donde ambos confrontan, con la limitación de usarlos solo desde la era de un pueblo hasta la era del otro pueblo y de día, es decir, sin poder quedarse los rebaños a pasar la noche. 24
La alera foral definía una dinámica coherente en un espacio medioambiental en el que los miembros de comunidades colindantes podían organizar sus ciclos de movimiento de ganado en las laderas sur y norte de las montañas que pertenecían a ambos y, por tanto, aprovechar al máximo los óptimos de producción herbácea. La alera afectaba a todo el término. Ambos conceptos eran espacios definidos por la escala humana, es decir, por lo que los vecinos podían andar en un día. Cuando el rey Alfonso I concedió en 1127 a los pobladores de Aínsa, en los Pirineos, el Fuero de Jaca, definió su término como el yermo de alrededor que se podía andar en un día de ida y vuelta. 25 En este documento se da también una temprana definición de los términos como un espacio en el que se realizaban cuatro actividades: cultivar, apacentar los animales, coger leña y cortar madera.
El debate de si la alera foral nació como un sistema de reciprocidad de pastos entre las comunidades, tal y como aparece en los documentos en el siglo XI, o si era un privilegio que tenía cada comunidad de ius pascendi está todavía abierto (Lalinde Abadía, 1978: 315). Sin embargo, tal y como se practicó en la Edad Media, fue el marco que articuló las relaciones de pastoreo de aquellas comunidades. Las redacciones del Fuero de Jaca del siglo XIII dejan claro que el derecho de alera asistía a toda comunidad colindante: «Dit es et establit que totas las villas, grantz o pocas, que son vezinas e proximans e an termes ques tenen, puscan paxer los bestiars o los gantz quales se vol francament entre si de era ad era sens tala» (Compilación O del siglo XIII, cláusula 16, Mohlo, 1964, vol. I: 252). En los pleitos entre aldeas o villas en los que se aplicaba el Fuero de Aragón, la alera era la institución reguladora de las relaciones de las comunidades. 26 En la compilación de 1247, alera y boalar, dos opuestos, coexistían en armonía. El boalar aseguraba los animales de labranza necesarios para la exigua labor, y la alera que los montes, particularmente desde San Miguel, el 29 de septiembre, hasta Santa Cruz, el 5 de mayo, estuvieran abiertos para el resto del ganado, incluso en los vedados apropiados en el monte por familias y particulares. 27 Es discutible si el boalar ( boalare seu vetatum ) apareció como reacción a la extensión de la alera foral, para asegurar el pasto a los ganados dedicados a la agricultura y por tanto clave para la subsistencia de la comunidad, o si la precedió. Lo que está claro es que no se sometía a su régimen excepto cuando el boalar se abría para los ganados del pueblo. 28
Sin embargo, el aumento en la cabaña de rebaños que trashumaban en los siglos posteriores hizo que la dehesa boyal fuera un problema para las necesidades de una ganadería en expansión. Así, poco a poco se blindó una legislación en contra del «encerramiento del monte». La Compilación de Huesca de 1247 protegió todo boalar creado antes de 1129, pero limitó la creación de nuevos al hacer una diferenciación sutil en los tamaños. Los boalares menores de un tiro de ballesta podían ser creados por las comunidades; los mayores necesitaban licencia regia para ser definidos. 29 Es fácil ver que los boalares pequeños no afectaban a la organización de los montes y los pastos, mientras que los grandes eran una distorsión de la alera foral, es decir, toda la legislación estaba encaminada a asegurar que las comunidades compartieran amplias zonas abiertas de pastos.
La alera foral nombraba y articulaba todo un paisaje, el baldío, como perteneciente a una comunidad que lo gestiona en colectividad y lo compartía con otras bajo una fuerte regulación. En origen, el yermo era la expresión que se usaba a veces para el realengo cedido a los vecinos, que solo con el permiso del rey se podía roturar por los locales. Así hace Ramón Berenguer IV en 1153 cuando da a los pobladores del Castellar de Jaca la facultad para cultivar en la Armentarica. 30 La categoría de yermo va apareciendo gradualmente como un paisaje opuesto a lo poblado. 31
La legislación sobre boalares que apareció en el Fuero de Jaca pasó íntegramente a la Compilación de 1247 y luego al Fuero General de Navarra y a las Observancias de 1437, estando en vigor en la Compilación para el Derecho Civil en Aragón. Alera foral y boalares tuvieron un impacto enorme en la organización del reino pues las leyes no serían derogadas hasta 1707 (Fairen y Guillén, 1944: 400-402). Sin embargo, la ambivalencia en una legislación que protegía el tránsito ganadero y las ricas huertas y vegas agrícolas a la vez trajo muchos problemas. Pero hay todavía otro punto que implicaba mayores contradicciones. La legislación foral de los siglos XII y XIII deja clara la impermeabilidad de los términos de las villas en los que pastos, aguas, madera y leñas eran derechos inalienables de sus habitantes. Los concejos que se fueron repoblando desde la Hoya de Huesca hasta Cinco Villas fueron consiguiendo privilegios modestos que reforzaron su poder en los montes y les otorgaron algunas exenciones. Esto supuso una conflictividad violenta en cuanto se agrandaron las escalas de actividad económica tanto de los monasterios, como de las ciudades del Ebro y ambos consiguieron privilegios de derechos de pasto por todo el realengo. Las confirmaciones regias de privilegios monásticos, a órdenes militares y a ciudades solían conceder el derecho de pastura universal por todo el realengo. 32 La lucha por el poder sobre el espacio se exacerbó, pues las ciudades y villas en las nuevas regiones pobladas reclamaron el control exclusivo de su propio territorio, pero con aspiraciones a tener cabida en el de los demás.
CRÓNICAS DE VIAJEROS
Los libros de viajes han sido objeto de estudio para quienes se acercan al paisaje como percepción de los sujetos individuales o colectivos, pero también para los que buscan el retrato de una comarca o región en un determinado momento. Imaginación y realidad, la mirada del que observa y el objeto de su mirada, convierten a este material en un artefacto complejo desde el punto de vista heurístico. El libro de viajes interpreta los paisajes y las gentes de una comarca o región, desde la cultura de origen y la experiencia del visitante, del extraño a ese entorno, por ello el relato muestra las peculiaridades de cada paisaje vivido. Pero estas representaciones tienen también un fundamento material, de ahí los rasgos comunes repetidos en distintas obras en diferentes períodos. El viaje puntual, la estancia temporal o la visita solo permiten fijarse en los rasgos más marcados, obvios, estereotípicos de una región. Discrepancias y coincidencias entre los relatos de diversos viajeros y épocas nos sitúan en el medio camino entre lo que era el paisaje y los que lo miraban. Para este epígrafe lo primero que llama la atención es que los testimonios de viajes muestran mucha continuidad en las características del paisaje aragonés, sin ninguna cesura en los siglos XV y XVI.
Читать дальше