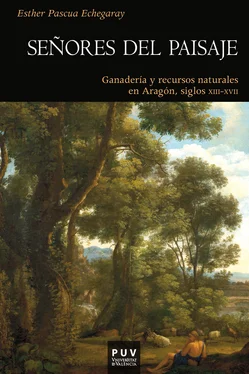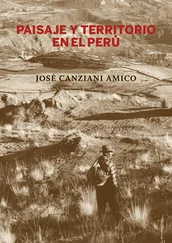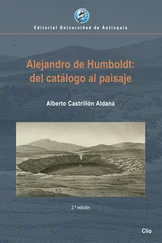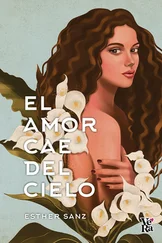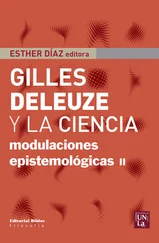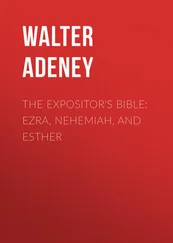La ganadería también era un capítulo señalado en el Fuero de Jaca, concedido en el año 1077 por el rey de Navarra, Sancho Ramírez, para atraer pobladores al río Arga. El fuero significó una compilación sin precedentes de las costumbres de la región y tuvo un gran impacto, pues fue muy copiado por otras poblaciones. Las ovejas y los pastores son los protagonistas de muchas cláusulas (redacción A del siglo XIII, cláusula 44, Molho, 1964, vol. I: 127; cláusula 28, Molho, 1964, vol. I: 37). En la confirmación de 1187 del rey Alfonso II, de las 30 cláusulas existentes, 11 de ellas son sobre ganadería. El rey pena duramente el robo de ovejas y cabras (c. 11), pide que las prendas se hagan sobre cualquier animal excepto bueyes y ovejas (c. 12) y menciona que los hombres debían ante todo obediencia al rey y estaban obligados a abandonar sus rebaños en los puertos para atender la llamada regia del apellido. El rey, a cambio, protegía los dos animales que se habían hecho vitales para la economía de la montaña pirenaica y prepirenaica: bueyes y ovejas. 17 La compilación de Huesca que redactó el obispo de esta localidad, Vidal de Canellas, recogió en 1247 legislación que incluye aspectos del mundo rural aragonés. La única actividad que aparece profusamente regulada es la de los pastores, desde las batallas de escudo o bastón entabladas para alcanzar acuerdos entre ellos hasta los daños por entradas en viñas o vedados, el robo o matanza de ovejas, el hurto de esquila o la agresión al perro pastor. La oveja está más presente que otros animales. 18 La evidencia, si escasa en número para la Alta Edad Media, nos parece significativa de unas prácticas extendidas cuyos orígenes no puede precisar el historiador, sino el arqueólogo.
La documentación bajomedieval de los siglos XV y XVI de los Pirineos aragoneses permite ver más detalles del sistema. No han quedado muchos documentos para Ribagorza o Sobrarbe, pero las fuentes son muy ricas para los valles de Tena y Jaca. Los mulos y burros como animales de tracción habían substituido en gran parte a los bueyes y eran los principales inquilinos del boalar. Los puertos estaban reservados en el verano para que las vacas pacieran primero y el ganado menudo después. Los vecinos eran los usufructuarios naturales de los pastos de sus términos, si bien desde el siglo XVII verían disputados sus derechos por los arriendos a foráneos. Grandes extensiones de pastos y boalares eran de aprovechamiento común de varias aldeas de un mismo valle siguiendo sistemas de turnos. Por último, todo el sistema de ascenso a los puertos y su uso estaba estrictamente regulado.
La documentación del monasterio regio dúplice de Sigena, en el centro de la comarca de Monegros, no tiene más referencias a la ganadería de los siglos XII al XIV que el resto de cartularios de la plena Edad Media. Los documentos son básicamente sobre campos, huertos, deudas y pleitos con las villas de alrededor, particularmente Alcolea del Cinca y Castelflorite. El espacio que se define, sin embargo, en el entorno inmediato al monasterio parece relacionado con aprovechamientos ganaderos. Las dos villas mencionadas renuncian a entrar en los términos del monasterio o a cultivar más allá del camino que unía Alcolea con Sariñena. El monasterio define como término propio el amplio espacio que va desde el sur del río Alcanadre hasta Candasnos y sus montes y menciona su derecho de alera, es decir, el derecho a pacer los ganados del monasterio en los términos de los concejos mencionados excepto en sus boalares (Ubieto Arteta, 1972, vol. I, doc. 109: 164-166).
Cambiando de geografía y moviéndonos hacia el Sistema Ibérico, tenemos el caso de la documentación del monasterio cisterciense de Veruela en el Moncayo. De sus primeras épocas solo queda un documento sobre ganadería. En 1157, el rey Sancho VI de Navarra tomó el monasterio de Veruela bajo su protección y le concedió que sus rebaños pacieran libremente por Navarra exentos de renta. El documento menciona granjas y cabañas y afirma que, en el caso de que el ganado de Veruela se mezclara con el de otros posesores, el monasterio tendría preeminencia para exigir sus ovejas. 19 Por tanto, el monasterio inició su andadura con una sólida posesión de ganado, cuyo rastro no se puede seguir hasta prácticamente el siglo XIV. Durante los siglos XII y XIII, el universo productivo de Veruela parece centrado en el mundo agrícola a juzgar por las tierras, campos y viñas que se intercambian, sobre todo desde 1240. Incluso compra o recibe en donación campos de mieses lejanos, en Calatayud, Calcena y Épila. El agua es la otra gran preocupación. Muchos de los documentos registran disputas por acequias y azumbres o veces de riego (Kiviharju, 1989, docs. 6-12). El monasterio compraba veces de agua a algunas familias (Kiviharju, 1989, doc. 28: 44-45), en un intento claro de apropiarse del agua que tenían los pueblos de la zona, particularmente las villas de Alfara y Vera, para regar sus cultivos (Kiviharju, 1989, doc. 17: 36).
Este monopolio de la agricultura se rompe con un documento espectacular de 1283 en el que el monasterio definió los derechos de leña y pastos sobre cinco valles que se repartió con los hombres de las aldeas de Añón y Talamantes, que pertenecían al Hospital de Jerusalén (Kiviharju, 1989, doc. 65: 84-88). En la segunda mitad del siglo XIV, los conflictos por pastos que el monasterio tenía tanto con las villas colindantes como con las que le pertenecían se multiplican. La política del monasterio estaba en gran parte dirigida por el esfuerzo por acceder a los montes de la constelación de aldeas que le rodeaban: Vera, Alcalá, Trahit, Añón, Litago, Trasmoz, Talamantes, Trasoveres, el despoblado de Villamayor y Ambel. Igualmente, Veruela tenía que ser un importante posesor de rebaños de ovino a juzgar por la cantidad de estos animales que recibían como diezmos y primicias. Los conflictos ganaderos con poderes más fuertes como con el obispo y la ciudad de Tarazona muestran un intento por limitar áreas de renta, pero también de pasto desde el Moncayo a la ciudad de Borja (Cabanes Pecourt, 1985).
La documentación que han generado las instituciones medievales sobre ganadería es escasa y puede desorientar. Las menciones esporádicas a rebaños, animales y pastores han dado la sensación de que la ganadería fue una actividad marginal, tardía, organizada en el siglo XIII, y un negocio principalmente de grandes propietarios, monasterios, obispos, reyes, caballeros de concejos y alta nobleza. Parece lógico pensar que la rápida acumulación de capital que favorecen las actividades pecuarias debió de excluir pronto a los pequeños propietarios, si bien estos intentaron resistir con sus modestas fuerzas el envite de los grandes mientras pudieron. La lectura atenta de los documentos resulta sorprendente porque implica la existencia de prácticas sistemáticas, marcos económicos que solo podemos intuir y la articulación de paisajes que apuntan hacia lo contrario: la ganadería era omnipresente en las comunidades rurales de la Península Ibérica y sostenía la pequeña economía de la casa campesina medieval y moderna. La urdimbre en la que se creó refería al marco comunitario y el territorio comunal y en ellos tuvieron que acomodarse también los grandes propietarios. La descripción de los paisajes no era relevante por su significación para la identidad y los usos de la comunidad, pero estaban apropiados colectivamente en su totalidad.
DOCUMENTACIÓN JURÍDICA
Hay otro tipo de fuente que en Aragón permite vislumbrar el mundo invisible del pastoreo: las fuentes jurídicas a las que ya hemos hecho un par de menciones en el apartado anterior. Este tipo de fuentes ha tenido, además, un buen tratamiento en la historiografía aragonesa.
Todos los fueros, cartas pueblas y compilaciones de derecho aragonés reconocen dos instituciones por excelencia que curiosamente tienen que ver con el mundo de la ganadería y que condicionaron poderosamente los usos del suelo del Aragón medieval y moderno. Ambas instituciones fueron concebidas en el mundo de las montañas pirenaicas en un momento temprano que no podemos precisar. Ambas emergen en la documentación a finales del siglo XI. Estas instituciones son el boalar y la alera foral.
Читать дальше