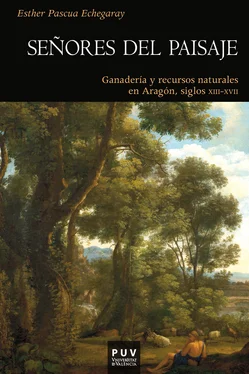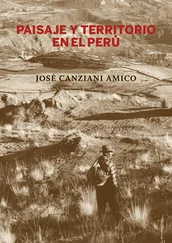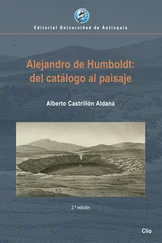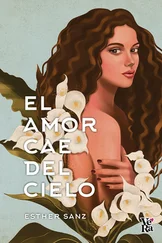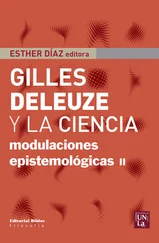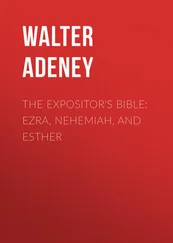Los casos históricos contradicen la teoría. Cuando se mira la fuerza de los comunales en su pasado medieval o moderno, se encuentran comunidades con una fuerte diferenciación en el acceso a los recursos económicos y políticos siguiendo criterios socioculturales (Bonales, 2007: 143). Dentro de las comunidades sociales había distintos grupos parentelares, sujetos con diverso estatus o profesiones, variadas redes clientelares y capacidades económicas; había un constante cambio en la redefinición de los derechos de acceso al comunal y de su uso en lo que eran procesos de negociación colectiva dentro de las propias comunidades (Bonales, 2007: 157). La estructura administrativa de villas, aldeas y términos y su inclusión en marcos mayores de poder aumentaba las fracturas. El vedado o cercado como forma de apropiación de algunas familias aparece desde la noche de los tiempos funcionando dentro del comunal. No era una tierra apropiada por familias o miembros individuales que infringían las leyes de la comunidad, sino que la posesión estaba regulada en su ordenamiento jurídico y era aceptada como práctica social. Esto aparece todavía más claro en el caso de la propiedad y el ordenamiento jurídico aragonés, porque al no ser de origen romanista, nunca generó propiedad o dominio de tipo absoluto (Lalinde Abadía, 1978: 311). Desde las cartas pueblas del siglo XII hasta las Ordenanzas de Teruel o la Compilación de 1247, los términos de artigar , romper , escaliar , con el significado de labrar, aparecen como expresiones colectivas de las actuaciones de las familias sobre el comunal. 35 La Compilación de Huesca de 1247 contemplaba el cerramiento en general de la tierra de cada vecino en su cláusula 2: «Et unusquisque claudat suam partem secundum posse». La comunidad como tal podía vedar ciertos recursos naturales o partes del territorio con el permiso del rey. 36
El Fuero de Huesca estipula la existencia de estos vedados pertenecientes a un individuo, distinguiendo entre aquellos en medio del yermo dedicados a pasto que no eran boalares y aquellos de cultivo que estaban cerca de la villa. Solo los vecinos podían hacer escalios en el término de cada comunidad, nunca los forasteros. Los escalios debían ser cultivados en un plazo de dos meses o sesenta días o por tres años. Si se incumplía, la tierra podía pasar a otra persona o volvía al común. 37 La medida de revertir la tierra inculta o abandonada al comunal era un mecanismo fundamental para la regeneración económica y social de estas comunidades (Bonales, 2007: 160). Por tanto, el cerramiento no se puede considerar una usurpación en todas las circunstancias ni por definición una forma en tensión con la propiedad comunal. La roturación individual no era una depredación del comunal porque se realizaba dentro de las normas y regulaciones del comunal, como parte de las negociaciones de las estrategias de la comunidad, con la aquiescencia de esta o, al menos, dentro de su dinámica.
En la Península Ibérica, en la Edad Media y Moderna, este modelo complejo de comunidades estratificadas con amplios terrenos comunales estaba muy extendido desde el Cantábrico y Pirineos hasta la línea del Tajo-Segura, tanto en los concejos y las comunidades de villa y tierra de realengo como en los de señorío. En el sur, en las actuales Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía, igualmente la tierra se repartió entre grandes concejos de realengo con importantes comunales y grandes extensiones de propiedad nobiliaria o de órdenes militares que tenían acuerdos más o menos permisivos sobre el uso del monte en régimen compartido con sus aldeas dependientes. Las salidas o combinaciones históricas han sido muy variadas en cuanto a procesos, protagonistas y resultados dada la complejidad de los factores en juego en la gestión del comunal. En ciertas regiones, el comunal se consolidó en la Plena Edad Media por el interés de grupos privilegiados como los caballeros del concejo que intentaron la preservación de amplios espacios abiertos (López Rodríguez, 1989: 63-94); en otras, fueron los vecinos quienes mantuvieron un control férreo sobre sus términos municipales sin dejar entrar a otras instituciones poderosas; en unas terceras fue la intervención de organizaciones supralocales como la Mesta o la monarquía la que garantizó la defensa de los comunales.
El marco en el que confluían todas estas complejas relaciones de fuerzas políticas y económicas era la comunidad. Dos son los rasgos principales de la comunidad campesina medieval y del Antiguo Régimen desde el punto de vista político. En primer lugar, era reconocida por el orden político vigente como un actor con personalidad jurídica y política, es decir, era una institución. En segundo lugar, era un referente de la identidad de sus miembros, es decir, ella era el contexto lingüístico, cultural y moral en el que los sujetos se movían, evaluaban y decidían (Sánchez León, 2007: 341). La historia medieval y moderna ofrece muchos ejemplos distintos, desde las comunidades de villa y tierra, universidades de valles o aldeas, gremios, hermandades, cofradías, mancomunidades, uniones o linajes nobiliarios. El entramado institucional tanto jurídico como cultural en el que se plasma la comunidad define objetivos y lenguajes comunes, tanto para los poderosos como para los modestos de dicha comunidad. En el caso de las comunidades rurales, el comunal también articula su relación con los bienes materiales, con los recursos naturales y su explotación. La forma institucional de cada comunidad es lo que explica la fuerza o el olvido de dicha comunidad dentro del orden social (Sánchez León, 2007: 342-344).
La comunidad rural medieval era la única propietaria de su comunal, sus cabezas de familia, sus hombres buenos eran los últimos responsables de este y no el concejo o el ayuntamiento, como ocurrió en el Antiguo Régimen. Los bienes de propios fueron un desarrollo del siglo XV, fruto de una evolución institucional peculiar. Estas comunidades regularon estrechamente los usos y derechos colectivos del espacio físico de su alrededor en un universo de aprovechamientos superpuestos, compartidos, yuxtapuestos y vinculantes sobre el término, que incluso consideraba los derechos de las comunidades colindantes. Por tanto, la tierra comunal no implicaba libre acceso y sobreexplotación (Iriarte Goñi y Lana Berasain, 2007: 207-208).
El acceso a los bienes comunales no estaba definido por la compra de tierras, sino por el derecho a ser vecino, es decir, la comunidad organizaba el aprovechamiento de los recursos actuando sobre el mecanismo de la pertenencia al grupo (Netting, 1981: 60). Esto permite pensar que la integración dentro de la comunidad era el criterio de definición de la posición social y económica de sujetos y familias (Izquierdo Martin, 2007: 66).
En la Europa medieval, los conflictos más fuertes que se registran desde el año mil en adelante entre señores y campesinos fueron alrededor de los derechos silvo-pastoriles, es decir, por el uso de las leñas, la madera del bosque y por el pasto para los animales (Wickham, 2007: 57). Para Chris Wickham la vitalidad de las reclamaciones de los derechos de las comunidades sobre sus montes se sustentaba en la identificación entre las aldeas y sus territorios. A diferencia de los efectos de los conflictos por la tierra de cultivo, los conflictos de tipo silvo-pastoril funcionan como un elemento de cohesión de las comunidades campesinas pues afecta a todos sus miembros. 38 En todas las épocas históricas, tenemos evidencias fuertes de que la enajenación de los derechos de usufructo de las comunidades campesinas sobre sus comunales, la ruptura de la costumbre por poderes externos produce agresiones al medioambiente, principalmente delitos contra el bosque, la caza o las aguas, el espacio menos humanizado. 39 No hay contradicción en ello, pues la inexistencia de actividad o de asentamientos en un área no implica que no tenga adscripción al universo de una comunidad humana. Como se ha dicho al inicio del capítulo, estas comunidades nombraban todos los confines de sus términos, reconocía cada parte del comunal. El comunal era su interpretación de la naturaleza, representación de su continuidad como comunidad.
Читать дальше