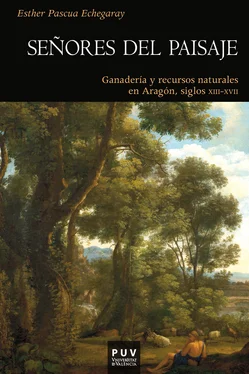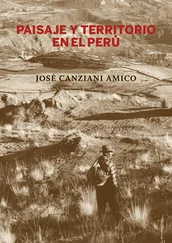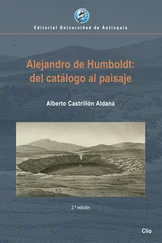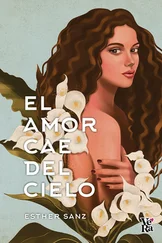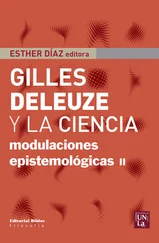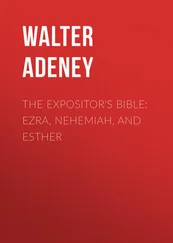4 En Aragón, estos sucesivos movimientos admiraron el verdor agrícola del Ebro, Jiloca, Jalón, Huerva o Cariñena, el horror y la magnificencia de las gargantas y glaciares de los Pirineos, el pintoresquismo de Calatayud y Daroca o la desolación de Monegros y Alcañiz (Ortas Durand, 1999).
5 En el siglo XIX, el Ayuntamiento de Zaragoza producía innumerables memoriales para recuperar la gestión de los baldíos de su término, que estaba en manos de los oficiales de la Casa de Ganaderos. En el universo lingüístico y conceptual del liberalismo, los ingenieros de montes del Ayuntamiento de Zaragoza subrayaban en sus informes los graves problemas que podía ocasionar la gestión de aprovechamientos de pastos en manos de una entidad privada como la Casa de Ganaderos y la acusaban de arrogarse la representación de los vecinos. Desde una perspectiva histórica larga, se hace meridiano que fueron los ayuntamientos los que suplantaron la soberanía de los vecinos con la creación de sus cuadros (oficiales) y propiedades (propios), que se hicieron con la gestión de parte del común. «Es un error gravísimo (dicho sea con todo el respeto) el suponer que no concierne al ayuntamiento el arreglar la forma y manera de aprovechamiento de sus montes comunes por más que los asociados de la Casa de Ganaderos utilicen los pastos de ellos; por cuanto este derecho descansa en la condición de vecinos que concurre en los asociados a dicha Casa y sabido es que la única representación del vecindario la tiene el Ayuntamiento de Zaragoza» (AMZ, informe de 1893, citado en Sanz Lafuente, 2001: 150).
6 Ubieto Arteta (1960, doc. 4: 17-19). La primera vez que aparece el término estiva es muy anterior a los siglos IX y XI, cuando volvió a emerger sistemáticamente en la documentación. Se encuentra en el testamento del obispo Vicente de Huesca, quizá de época visigoda, en el que legaba sus participaciones en Boltaña en: estiva et alia estivolae (Gómez Pantoja y Sánchez Moreno, 2003: 31).
7 Barrios Martínez (2004, doc. 3: 21); «vaccarum, equarum porcorum ovium» (Duran Gudiol, 1965, doc. 55: 78, de 1093); «vacas... cum vitulis... oves cum agnis» (Durán Gudiol, 1965, doc. 114: 138-139, de 1113); en 1059: «bakas et obes et porcos et equas» (Ubieto Arteta, 1962-1963, vol. II, doc. 152: 183-188).
8 «de caseo lacte et lana ovium et vacarum» (Durán Gudiol, 1965, doc. 120: 147-148, de 1116). Las ovejas aparecen en primer lugar en la donación que el abad de Montearagón hizo a sus monjes a principios del siglo XII (Barrios Martínez, 2004, doc. 55: 120).
9 «Et fuit istum precium datum in anno pessimo quando illas oves in singulos arienzos comparabant» (Canellas López, 1964, doc. 34: 85).
10 «et si aliquando contingerit quod illas bestias de Fanlo faciant damno in illas messes de Eleçina... fecerint in illo yberno in festivitate sancti Iohannis adprecient...» (Canellas López, 1964, doc. 61: 98).
11 Su editor, Canellas, explica este documento como fruto de la anexión de Fanlo por el monasterio de Montearagón en el 1093, debido a que se mencionan también los ganados de este último (Canellas López, 1964: 43).
12 Entre 1119 y 1134, el monasterio de Fanlo recibía donación de 30 ovejas y 12 corderos, además de cereal, para su limosna (Barrios Martínez, 2004, doc. 58: 124).
13 El documento es inusual por la frecuencia con la que aparece el término, pero tiene algún otro equivalente en la colección. En el año 1031, el rey Sancho el Mayor entregó a San Juan de la Peña la estiva de Lecherín (Ubieto Arteta, 1962, doc. 56: 166-169). «Un tercer vocablo que aparece es erbare como designación de un área de pasto diferenciada: illum erbare de Calvelo » (Ubieto Arteta, 1975, doc. 32: 93-95).
14 «Et si aliquis talliaverit in totum terminum Sancti Ioannis in ligno viride absque licentia abbatis... Oves... in toto regno meo ubi herbas invenierint pascant, tam in hieme, quam in aestate...» (Múñoz y Romero, 1847, t. I: 325).
15 «et stivam de Otale integre ut nullus sit ibi ausus pascendi sine voluntate prioris» (Múñoz y Romero, vol. I, 1847: 248).
16 «ut ganatos et homines Hospital honorifice recipiant. Et laudo et concedo quod omnes homines qui voluerint domittant et donet prefato Hospitali suos ganatos et suum honorem» (Sánchez Casabón, 1995, doc. 129: 199-200).
17 c. 18: «cum homines de villis vel qui stent in montanis cum suis ganatis, audierint apelitum, omnes accipiant arma; et dimissis ganatis et omnibus aliis suis faciendis, sequantur apelitum» (Ubieto Arteta, 1975, doc. 21: 72).
18 Pérez Martín (1999, c. 157: 192); entrada en vedados, libro segundo, c. 180; entrada en boalares, libro segundo, c. 181; matar ovejas, libro tercero, c. 172; entrada en campo, viña o frutales, libro tercero, c. 174; matar perro ovejero, libro tercero, c. 179; hurto de esquila, libro séptimo, c. 349.
19 Kiviharju (1989, doc. 1: 23-24, enero 1157): «casas vestras, vel grangias, vel cabanas (...). Si vero ganatum vestrum cum alio extraneo mixtum fuerit; et ab de causa eum vobis dare noluerit mando ut (...) donet vobis quantum dixeritis esse vestrum (...). Ganatum vero vestrum similiter mando ut se cure pascat in tota mea terra et nullus sit ausus paschua prohibere tanquam meo proprio. Hoc idem dono vobis et concedo in montibus et in silvis et in aquis que sunt de tota mea terra».
20 En Castilla, las cinco cosas vedadas eran campos de cereal, viñas, frutales, dehesas y prados. En Aragón era igual: [los rebaños] «si seran trobados en campo seminado o en vinna o en otra heredat que fagan danno, pueden ser degollados por el fuero» (Compilación de Huesca, Pérez Martín, 1999, p.202, cláusula 180).
21 «Ipsi vero habeant suos vetatos (...) et nullus sit ausus ibi pascere neque intrare» (Fairen Guillén, 1951: 19).
22 Así cuenta la Compilación de Huesca que: «Algunas possesiones son que, mager que son yermas, que son vedadas de paxer a ganados e son clamados vedados, en los quales nuyl omne non debe meter ganado sino los señores daquel vedado...» (Pérez Martín, 1999: cláusula 180: 202). En 1170, hay una concesión de dehesa que designa un coto de caza que el rey Alfonso II dio al abad del monasterio de Montearagón, su hermano: «Et dono (...) vobis omni tempore quod habeatis devesam venanda» (Sánchez Casabón, 1995, doc. 80: 130).
23 «Et quantum uno die ire et reddire in omnibus partibus potueritis habeatis pascua et silvas in omnibus locis sicuti homines in circuitu illis habent in suis terminis» (Molho, 1964, vol. I, cláusula 9: 83-84).
24 Fairén Guillén, 1951: 7: la expresión utilizada es «de sol a sol y de era a era», vernáculo para el Latín « de sole ad solem, de area ad aream ».
25 «terminos in illos heremos totos circuitum quantum in uno die possitis ire et tornare ad vestras casas, et quod laboretis, et pascatis et taletis ligna et omnes fustas quod vobis concesse fuerint, et ullus homo non devetet eos» (Lacarra, 1981, doc. 152). El fuero de Cáseda, en la montaña navarra, definía el término del pueblo como el territorio que se cubría en un día de caminata: «Terminos de montes in totas partes habeat Casseda ad uno die de andatura» (Múñoz y Romero, 1847: 477).
26 En el pleito entre los hombres de la aldea de Yeso y los del valle de Rodellar, en 1281, porque los del valle entraban en los pastos del término de Lagaza que pertenecía a Yeso, se niega a los de Rodellar el derecho a pastar en Lagaza, excepto de era a era según el Fuero de Aragón: «super pascuis termini de Lagazano (...) et quod dicti homines vallis de Rodellar tam de Naya quam de aliis villas dicte vallis pascunt greges suas in dicto termino contra forum indebite et injuste... ne de cetero pascant greges dictorum hominum vallis de Rodellar in dicto termino de Lagazano nisi seriem quod forus mandat de area ad aream (...) quod homines de Naya seu aliarum villarum dicte vallis de Rodellar non pascant greges suos de cetero in termino dicte ville de Yeso que dicitur Lagazano nisi de area ad aream secundum forum Aragonum» (Canellas, 1988, doc. 12: 60-61).
Читать дальше