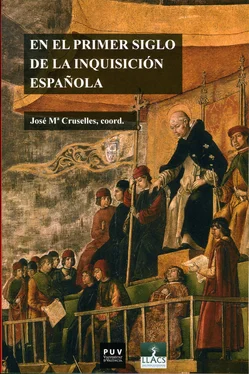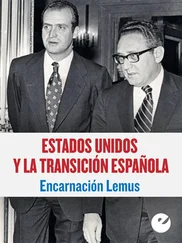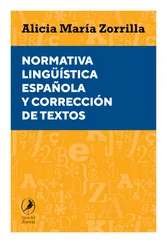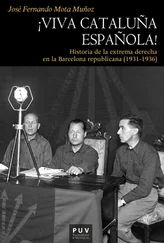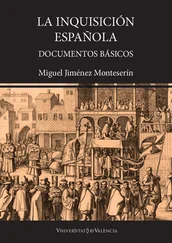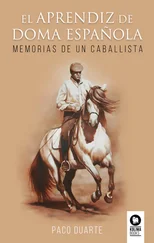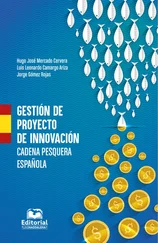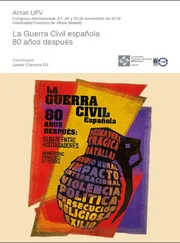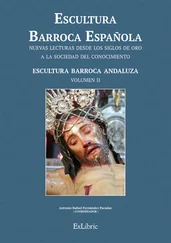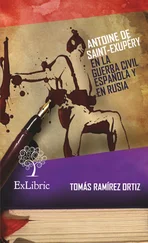Cuenca vivió los primeros procesos inquisitoriales desde 1489. Habían llegado los ecos de la terrible actuación de Lucero en Andalucía. La represión de la Inquisición de Fernando el Católico dejaba huella cruel en las comunidades judeoconversas. El efímero período de gobierno de Juana y Felipe I supuso el parón a estos procesos; pero sólo fueron unos meses de intermedio antes de que volviera el viejo rey Fernando. Era septiembre de 1506, y los procesos se reanudaron con toda la energía y la decisión de la anterior etapa. 49 La investigación de Jiménez Monteserín pone de manifiesto que la oligarquía judeoconversa de Cuenca se hallaba profundamente dividida cuando se iniciaba la Inquisición del cardenal Cisneros. Un grupo de conversos de modesta extracción había entrado en relación con los Hurtado de Mendoza, familia aristocrática de la tierra que estaba dotada de amplias riquezas y señoríos, y que ostentaba el cargo de guarda mayor en la ciudad. Este grupo había sido golpeado por la primera Inquisición, a lo largo de los años 1490. En cambio, un sector oligárquico más poderoso y encumbrado se resguardaba a la sombra del marqués de Villena y del de Moya. Este segundo grupo iba a sufrir las consecuencias del golpe inquisitorial a partir de 1509. 50 Un odio de bando, pues, estaba en el fondo de la represión que se avecinaba.
Pero la primera Inquisición había tocado también elementos de altura en la elite conquense. Justo nada más nacer el tribunal de Cuenca, en 1489, los inquisidores abrían el proceso contra Alonso de Cabrera, hermano del todopoderoso marqués de Moya, cuyo poder reposaba en su riqueza patrimonial y la cercanía a la Corona. Contra Alonso, los inquisidores acumularon un arsenal de acusaciones: compraba vino elaborado por judíos, hacía reuniones en su propia casa y practicaba determinados ritos genuinamente hebreos. 51 En 1494, Diego de Alcalá caía también en manos de los inquisidores. Las acusaciones son casi las mismas en todos los casos: comer carne durante la Cuaresma y el Viernes Santo, así como formar parte de los famosos conventículos en casa de Pero Xuárez de Toledo, que tenían como animador a don Symmuel, un médico y rabino que en tales reuniones dedicaba su tiempo a realizar los ritos sinagogales mediante la lectura bíblica. 52
El inquisidor Antonio del Corro instrumentalizó las rivalidades y odios dentro de la comunidad judeoconversa para sembrar el terror y llevar ante el tribunal a conversos principales de la ciudad de Cuenca. Se aplicaron con rigor extraordinario las medidas de represión y efectuó el procesamiento de la cúpula judeoconversa, aparentemente sin contemplaciones. La figura del inquisidor Cortes, que actúa sobre Bartolomé Sánchez cuatro décadas después, permite establecer un contraste significativo en las maneras de trabajar, por más que las bases fueran las mismas. Mientras el inquisidor del Corro se aplicaba al procesamiento de las otras cabezas del grupo converso −Valdés, Montemayor, Guadalajara, Alcalá, Molina, Flor, etc.−, el inquisidor Cortes se esforzaba con serenidad en comprender los principios de un Bartolomé Sánchez a quien finalmente creyó preso de la locura.
La ciudad respondió al asedio de los inquisidores en las sucesivas Cortes de 1506, 1512 y 1515, para lograr la intervención del Consejo Real y la detención de los procesos. Incluso recusando a los inquisidores 53 o invocando al mismísimo Consejo de la Santa Inquisición, con tal de conseguir el restablecimiento de la verdad. 54 ¿Tuvo efecto la presión sobre el Consejo? ¿Surtieron efecto las acusaciones sobre los odios y mentiras de los confidentes de Antonio del Corro? Un mes después de que Pedro de Alcalá otorgara sus poderes para realizar las gestiones oportunas, el Consejo desplazaba a Antonio del Corro hasta el tribunal de Sevilla. El propio inquisidor declarará contra algunos de los que testificaron en los procesos. En 1524, los testigos sobornados por del Corro confesarán que habían declarado en falso ante el tribunal en el proceso contra Diego de Alcalá. 55 Del Corro, tan caballero en su sepultura de San Vicente de la Barquera, utilizó malas artes en Cuenca, propias, más que de un minucioso inquisidor de la escuela cisneriana, de un logrero clérigo dispuesto a todo con tal de ascender. Años después, los hijos de Diego de Alcalá conseguirían restablecer el buen nombre del padre, gracias al desenmascaramiento de los turbios métodos de Antonio del Corro.
Resulta muy complicado aceptar el denominado «problema converso» como una especie de virus, foco de conflictos constantes. La forma en que este asunto es asumido por el discurso historiográfico actual es el resultado de una lectura apriorística de las fuentes; una lectura que se centra en la presencia de un núcleo de judíos secretos en el interior del pueblo cristiano. En 1355, las autoridades concejiles de la ciudad encabezaron el movimiento criminal que acabó con la judería. El proceso de asimilación de los judeonconversos que se bautizaron desde entonces comenzó muy pronto: la fundación de la nueva iglesia en la vieja sinagoga lo demuestra, y se corrobora con la pronta entrada de conversos en el Concejo. Están presentes en la actividad industrial, ganadera y comercial, y a lo largo del siglo xv no existen conflictos sociales que impliquen a los judeoconversos como blanco de ataques. No existen estos problemas en Cuenca.
En realidad, el «problema converso» fue importado por la Inquisición en 1489. Ciertamente, los conversos habían efectuado un proceso de adscripción a la nobleza territorial. Unos con los Hurtado de Mendoza, marqueses de Cañete, otros con el marqués de Moya, y otros, como los Valdés, con el marqués de Villena. Estaban expuestos, por tanto, a que el odio anticonverso pudiera ser manipulado por las elites políticas para destruir al rival. Más tras las tensiones en la época del obispo Barrientos, nada de eso sucedió, y durante las Comunidades se observará con nitidez qué linajes conversos eran los más poderosos en el Concejo de Cuenca. Una vez pasados los ataques más furiosos de la Inquisición, las aguas volvieron a su cauce. Juan de Ortega de Alcalá conservó su acta de regidor en la ciudad, y también seguramente los demás regidores judeoconversos, aunque sus descendientes comenzaran a variar los apellidos para no ser abiertamente señalados como tales.
La sociedad conquense precisó de los judeoconversos. Necesitó de ellos para las notarías, para ejercer como corredores en los tratos comerciales, para mercadear con lanas, para fabricar tejidos. Los judeoconversos se asimilaron a los cristianos viejos y utilizaron lo mejor que pudieron los mecanismos de ascenso social existentes. Me parece que la minoría conversa realmente estaba perfectamente integrada en el sistema social y económico de Cuenca: lo que los protocolos notariales revelan es un nivel intensísimo de interrelaciones con los otros actores que se mueven en la ciudad y en su tierra.
1 AHPC, protocolos de Juan del Castillo, poder otorgado por Pedro de Alcalá a Pedro Gutiérrez, 14 de febrero de 1516, f. 35.
2 P. DOMíNGUEZ DE LA COBA, Antigüedades y cosas memorables de la villa de Requena , ed. de César Jordá y Juan Carlos Pérez, Requena, Centro de Estudios Requenense, 2008.
3 Carece de sentido consignar aquí la extensísima bibliografía acerca de estas conversiones, I. MONTES ROMERO-CAMACHO, «El problema converso. Una aproximación historiográfica (1998-2008)», Medievalismo , 18 (2008).
4 M. MEYERSON , The Muslims of Valencia in the Age of Fernando and Isabel: between coexistence and crusade , Berkeley, 1991, p. 271.
5 J. VALDEÓN, Enrique II de Castilla. La guerra civil y la consolidación del régimen , Valladolid, 1966; también, E. CABRERA- A. MOROS, Fuenteovejuna. La violencia antiseñorial en el siglo XV , Barcelona, 1991.
Читать дальше