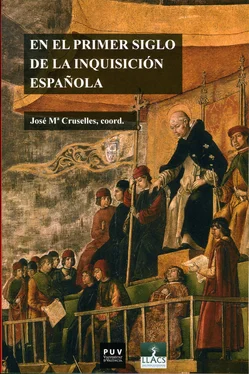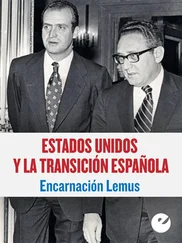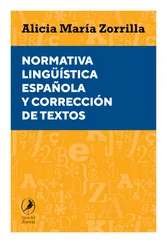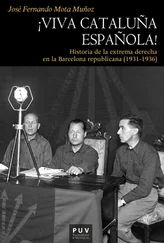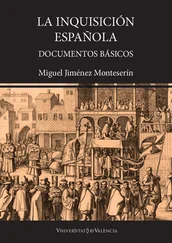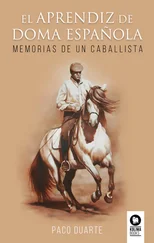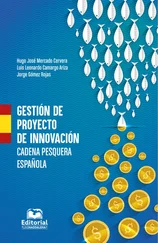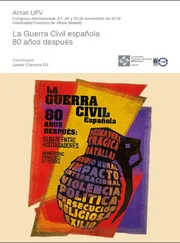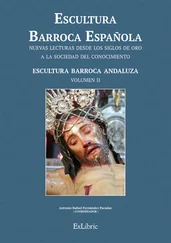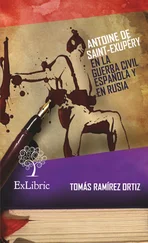Para los grupos conversos, el acceso a la institución del Concejo significó un paso de gigante en la ascensión dentro de la sociedad española. El cargo que se ostentara proporcionaba un honor determinado, variable en función de la categoría del mismo. También se obtenía, mediante el cargo, una cobertura legal que permitía desarrollar desde una mejor plataforma los negocios privados. El arrendamiento de dehesas y hierbas fue un mecanismo para garantizar la autorreproducción de su negocio lanero. Les eximía de pechar el poseer la patente de hidalguía. Un Alcalá, Juan González de Alcalá, consta como exento desde el primer padrón conocido en Cuenca, que es el de 1437. Sus hijos también aparecen exentos: Juan de Alcalá desde la misma fecha que su padre, mientras que García Ferrández de Alcalá aparece algo más tarde, en 1453. Juan González de Alcalá era probablemente hermano del abuelo de Diego, Pedro Álvarez de Alcalá. 25 Esto en lo que concierne a los Alcalás, pero los Guadalajaras tienen a Ferrand Alonso de Guadalajara como exento, por haber adquirido la hidalguía en 1453. 26 Al proporcionar la exención, la hidalguía daba lugar a una acumulación de riquezas superior a la que podría realizarse en condiciones normales de pago de tributos. También suponía un refrendo notable a una envidiable situación económica, dando lugar a un determinado nivel de prestigio dentro de la sociedad. La obtención de inmunidades era tan importante como la faceta económica. Además, la hidalguía era hereditaria y constituía un primer escalón dentro de la nobleza. Naturalmente, en el siglo xv, el acceso a la hidalguía era bastante más fácil que con posterioridad. 27 No cabe duda de que familias de extracción popular conseguían, mediante la manipulación del pasado familiar y la invención genealógica, ascender en el entramado social.
Los Alcalá utilizaron la estrategia hidalguista con tino. Juan de Ortega de Alcalá era hidalgo como su padre. Evidentemente esta condición no le sirvió para nada cuando tuvo que vérselas con la Inquisición y entrar en sus cárceles. 28 Pero tuvo una utilidad de extraordinaria valía para el futuro de su prole. Su hermana, María de Ortega, accedió al matrimonio con una rama aristocrática menor, pero más lustrosa que la procedencia hidalga de su padre. Al casarse con don Alonso Carrillo de Mendoza llenaba las expectativas de futuro de los Alcalá.
Diego de Alcalá era un hombre afortunado en los negocios y conocedor del mundo que le rodeaba debido a sus numerosos viajes por Castilla y a la capital del Reino de Valencia. Hasta que la Inquisición se interpuso en su camino y le reprochó ciertas prácticas heréticas. Diego había acumulado una fortuna patrimonial considerable. Disponía de numerosos criados y personas que trabajaban para él. Pese a todo, era un hombre consciente de la responsabilidad de administrar un patrimonio abultado, y de la evidencia de que sólo con él al frente del negocio, los tratos y los beneficios seguirían afluyendo a la casa de los Alcalás. En 1476 ha abandonado Cuenca para dirigirse a Medina del Campo. Diego está vendiendo sus lanas. Más tarde, con los inquisidores examinando las creencias de la sociedad conquense, un testigo, probablemente uno de sus criados, revela las inclinaciones de Diego hacia el judaísmo. Ha comenzado su proceso inquisitorial. Al pare-cer, sus rituales hebraicos los desarrollaba allá donde se encontrase, como es natural. En este caso, el confidente de los inquisidores le ubica en Valencia para tratar la venta de lanas. 29
Su hijo, Juan de Ortega de Alcalá, proseguirá los negocios familiares. Durante su paso por las cárceles secretas, podrá salir temporalmente con tal ocuparse de la marcha de sus rebaños y llevar el negocio. 30 La actividad no se podía descuidar. Los protocolos notariales revelan sus tratos, por ejemplo, con el mercader milanés Pagano Dada, que en ocasiones actúa a través de un representante, un corredor o «fator», como señala el documento. 31 Los Alcalás prosiguieron con sus negocios a pesar de la Inquisición. Los inquisidores habrían de ponerles muchos problemas, hasta que consiguieran lavar un honor mancillado por las acusaciones de herejía.
Los Terueles son otra de las familias judeoconversas de larga reputación en Cuenca. Una docena de años después de que la sinagoga de Cuenca fuera consagrada como iglesia cristiana, en 1415, Ferrand Sánchez de Teruel, ya convertido en regidor de la ciudad, funda la capilla de su familia en la recién constituida iglesia de Santa María la Nueva; una capilla que quiso dedicar a Santa Catalina. Las familias judeoconversas acaudaladas y dotadas de cargos en el poder municipal, aumentan el ornato familiar con muestras de una expresión religiosa genuinamente católica. 32
Las expresiones religiosas de la elite judeoconversa como manifestación de riqueza y poder. En el monasterio de la Merced, los Jaraba hacen lo propio de los Terueles. El potencial de los Álvarez de Toledo queda reflejado en los diferentes lugares elegidos para enterrar a sus diferentes ramas familiares. Unos en el mismísimo crucero de la catedral, porque Alfón mandó construir junto al claustro una capilla dotada de capellán perpetuo. Otros Álvarez de Toledo decidieron enterrarse en el monasterio de San Francisco. 33
Una parte amplísima de historiadores ha venido repitiendo la tesis justificadora de la Inquisición, según la cual el enriquecimiento y la acumulación de cargos y honores en las familias judeoconversas respondían a una estrategia perfectamente acabada y planificada que tenía por objeto ocultar que realmente eran judaizantes. Bajo esta perspectiva, la erección de capillas es un ejercicio propagandístico que no evidencia una sincera fe religiosa cristiana. Huelga decir que, una vez adoptada una posición apriorística de esta naturaleza, todo, absolutamente todo lo que realice un converso, es susceptible de ser considerado mecanismo de ocultación de su auténtica fe, que no es otra que el judaísmo. Esta corriente interpretativa, que contempla a los judeoconversos bajo el prisma deformante de la culpabilización, deja de lado la tesis más relevante: la elite judeoconversa tendía a ejercer los mismos mecanismos que eran usuales en las lógicas sociales de la época. El fastidio está en que tales razonamientos, que se emplean con amplitud para describir el proceso de ascenso de las familias judeoconversas en las ciudades y villas, y así encadenar dicho ascenso con el creciente odio de los cristianos viejos, se tiran al cubo de la basura cuando se trata de analizar la cuestión religiosa y se adjudica a los judeoconveros un mero interés por cultivar su apariencia de buenos cristianos, siendo genuinos judíos. La tesis se refuerza al considerar que se entierran en la nueva iglesia cristiana, anteriormente sinagoga. Naturalmente, bajo tales prejuicios cualquier justificación es rechazada rápidamente; y no se repara en que la nueva elite judeoconversa de Cuenca, surgida de la vieja aljama aniquilada en el siglo xiv, afirmaba en su nueva iglesia cristiana su protagonismo social entre los suyos. Al buscar el último descanso de su familia en Santa María la Nueva, estaban afirmando sus virtudes entre sus iguales conversos, su propia identidad y su pertenencia a una cadena. Quienes decidieron romper las amarras con su pasado, como los Álvarez de Toledo, construyeron sus capillas en otros lugares.
El judaísmo había forjado el mesianismo, esto es, la creencia en la venida de un mesías o ungido que estaba destinado a proteger a los judíos de los ultrajes de otros pueblos, en los duros momentos del acoso a Israel en la época antigua. 34 El clima de violencia, inestabilidad política y ataques de todo tipo contra el mundo judeoconverso favoreció la emergencia de ideas mesiánicas, algo consustancial al propio judaísmo. Tales principios ideológicos estaban arropados también por un cristianismo hispánico que vivía igualmente pletórico de mesianismo, especialmente en los años finales del siglo xv, y en particular a la terminación de la guerra de Granada. Aparece con claridad un fuerte movimiento propagandístico de origen cortesano que sitúa a Isabel y Fernando como salvadores de la fe y de la patria ancestral, que está pronta a culminar su completa recuperación con la conquista de los últimos territorios islámicos peninsulares. Es decir, un movimiento destinado a glorificar al príncipe tanto como a soldar a la sociedad por encima de las divisiones de clase, con objeto de evitar disensiones. La victoria sobre el Islam era el eje de este mesianismo hispánico, presente en las obras de Arnau de Vilanova y fray Joan Alemany. 35
Читать дальше