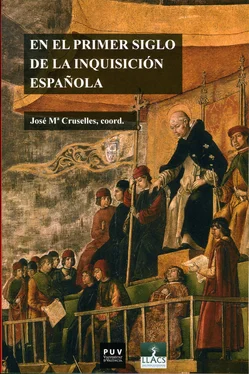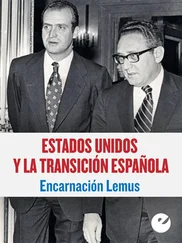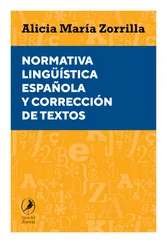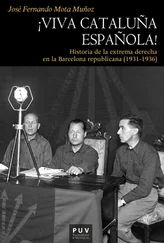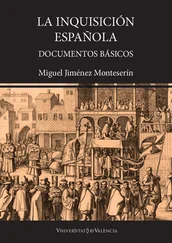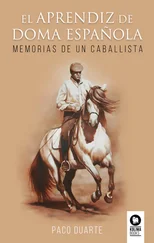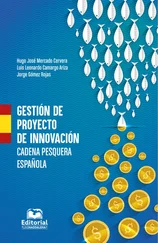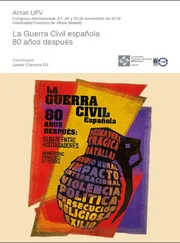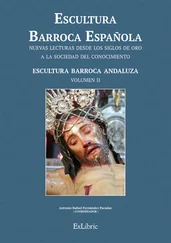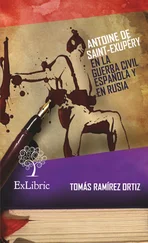18 Manuel RUZAFA GARCÍA, El asalto a la morería de Valencia en 1455 , Tesis de Licenciatura dirigida por P. López Elum, Universidad de Valencia, 1982, p. 60; el documento puede consultarse en AMV, LLetres Missives , signatura g 3/24, ff. 59v-60 (1461, marzo 31).
19 Sobre el asalto a la morería de Valencia en junio de 1455, M. RUZAFA, El asalto a la morería de Valencia ; ídem, «Façen-se cristians los moros o muyren», Revista d’Història Medieval , 1, 1990, pp. 87-110; ídem, «Repercusiones en Valencia de la caída de Constantinopla».
20 ARV, Bailía, Letra P, Procesos , exp. 65 (1479, mayo 15).
21 Ana ECHEVARRÍA ARSUAGA, Caballeros en la frontera: la guardia mora de los reyes de Castilla ( 1410-1467 ), Madrid, UNED, 2006.
22 J. HINOJOSA, Los mudéjares , I, pp. 116-117.
23 Eliseo VIDAL BELTRÁN, Valencia en la época de Juan I , Valencia, Universidad de Valencia-Departamento de Historia Medieval, 1974, pp. 79-80.
24 Para las referencias archivísticas y bibliográficas de estos ejemplos, remitimos a M. RUZAFA, «Reflexiones en torno al proceso de conversión de los mudéjares valencianos en moriscos», citado anteriormente.
LA INQUISICIÓN Y EL LIBRO ANTES DE LA INQUISICIÓN: EL PROCESAMIENTO DE FR. PEDRO DE OSMA 1
Pablo Pérez García
Universitat de València
Los modernistas hemos asumido que el Santo Oficio constituye una institución específicamente moderna, y, a mayor abundamiento, denominamos precisamente así –«moderna»– a la Inquisición que, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, actuó en nombre de la autoridad soberana del rey, supeditada al Consejo de la General y Suprema Inquisición. 2 Pretendemos dife renciarla así de la llamada inquisición episcopal, pontificia o «medieval», un modelo muy diferente del primero, que acabará difuminándose y desvaneciéndose ante el avance de aquel otro. 3 En esta ocasión, sin embargo, han sido nuestros colegas medievalistas los convocantes de un foro que, como éste, ha tratado de fertilizar la rica tradición de estudios inquisitoriales mediante un regreso a los orígenes, es decir, a las fuentes históricas, al archivo, a las entrañas mismas de nuestro trabajo como historiadores. Aunque este Congreso ha cubierto el primer siglo de vida de la Inquisición y, por tanto, ha suscitado las problemáticas más diversas, no se me oculta que una de sus aspiraciones era el discernimiento de las circunstancias, los contextos y las razones que podrían explicar el nacimiento de esta Inquisición real, organismo en principio destinado a extirpar la herejía, que a la postre se distinguió como uno de los instrumentos represivos y disciplinarios más plásticos, adaptativos y versátiles de todos cuantos crearon los Reyes Católicos. 4
Consciente, pues, de este interés, voy a situar mi intervención en un plano que tal vez sorprenda un tanto a los historiadores de la Inquisición española, pues aunque fijaré mi atención sobre aquello que, sin ningún ánimo de precisión, denomino ya historia de la cultura o historia de las ideas, ni voy a referirme –al menos de una manera sustantiva– a la censura de libros, 5 ni tampoco voy a optar por alguno de los grandes segmentos cronológicos establecidos por los especialistas: ya se trate de la etapa 1521-1559 –a lo largo de la cual se configura y articula el régimen censor de la Inquisición española–, del período 1559-1583 –durante el cual alcanza su complexión madura– e, incluso, más allá de las fronteras de este Congreso, del lapso 1583-1632, es decir, de la etapa de apogeo que mediría entre el índice del inquisidor Gaspar de Quiroga y el de D. Antonio Zapata y Cisneros. 6
Con esta modesta contribución mía al Congreso, mucho más que ofrecer materiales inéditos o vías de investigación novedosas, pretendo más bien reflexionar sobre el contenido de algunos estudios de reciente publicación que –a mi modo de ver– pueden servir para poner de relieve algo que a lo largo de estos días ha sido señalado ya, es decir, que la Inquisición no puede seguir siendo abordada como un universo historiográfico aislado de su propio contexto histórico, por un lado, y que –en sus líneas maestras, al menos– el funcionamiento de su maquinaria disciplinaria y represiva fue perfectamente coherente con las directrices y las exigencias de las distintas coyunturas políticas de la Monarquía Católica.
Me propongo ofrecer a la consideración de todos ustedes una idea o principio interpretativo que, no por ya conocido, deja de ocupar una posición un tanto marginal dentro del catálogo de interpretaciones relativas al papel cultural –o anti-cultural– de la Inquisición. Con este planteamiento, en cierto sentido, me sumo a aquellos historiadores que –como García Cárcel, 7 García Oro, 8 Manuel Peña Díaz 9 o José Pardo Tomás– 10 más han contribuido, y están contribuyendo, a relativizar el protagonismo que antaño se otorgó al Santo Oficio en materia de censura de textos, comercio de ideas y control de las conciencias. Pero voy a hacerlo, no situándome al final de una trayectoria histórica determinada, sino al principio –muy al principio– de la andadura de la Inquisición. Trataré de mostrar así que lo que Pardo Tomás ha considerado –de manera un tanto encarecida, por cierto– el general colaboracionismo del stablishment intelectual español–es decir, de sus élites académicas– 11 con el Santo Oficio, no fue tanto el resultado post quem del terror o de la adhesión inspirados por la Inquisición, cuanto el reflejo ante quem de una perfecta sintonía entre la Iglesia y la Corona, previa a la aparición del Santo Oficio moderno .
Para ello me valdré, en lo esencial, de la edición del que, en ocasiones ha sido llamado proceso inquisitorial contra el maestro Pedro de Osma, catedrático de Prima de Teología de la Universidad de Salamanca entre los años 1463 y 1479, recientemente publicado, junto con un interesante estudio introductorio y cuatro valiosos anexos, por José Labajos. 12 Aunque no se trata de una genuina novedad, ya que el proceso era parcialmente conocido gracias a la edición decimonónica de D. Juan Tejada y Ramiro, 13 y que el manuscrito donde se halla 14 ya había sido analizado por Menéndez Pelayo, 15 el libro de Labajos no sólo ha puesto a disposición de los estudiosos un conjunto de documentos de no cómoda consulta, sino que representa la culminación de una serie de monografías que su autor ha venido dedicando a quien fuera uno de los profesores más rutilantes del Estudio Salmantino y maestro de alguna de las grandes figuras del período como Helio Antonio de Nebrija, Diego de Deza, Hernando de Talavera o Bernardino de Carvajal. 16
Tras largas décadas de cierto olvido, la figura de Pedro Martínez de Osma ha vuelto a interpelar a los estudiosos de la espiritualidad española. Fue en 1992 cuando el mismo José Labajos hizo público su extenso estudio sobre el Comentario a la Metafísica de Aristóteles del maestro Osma, 17 al que pronto seguiría la publicación de su Comentario a la Ética del Estagirita de 1996. 18 En aquellos momentos, José Constantino Nieto estaba a punto de entregar a la Librairie Droz de Ginebra su monumental El Renacimiento y la otra España: visión cultural socioespiritual , cuyo capítulo 3º estaba dedicado precisamente al estudio de la disidencia osmiana. 19 Poco después, la reevaluación de la figura del obispo converso de Segovia, Juan Arias Dávila, por Ángel Galindo García, 20 contribuyó a redimensionar la figura de Osma, debido a la sintonía que sin duda hubo entre el obispo y el teólogo, a su condición de concolegiales del mayor de San Bartolomé de Salamanca, y a la protección que el primero dispensó al segundo, seguramente también en orden a la edición del principal de los textos, el Tractatus De confessione : la obra que condujo al procesamiento de su autor. 21
Читать дальше