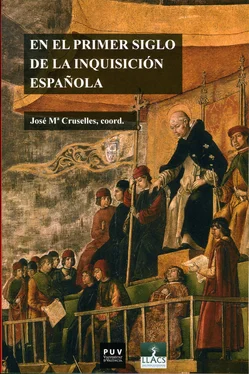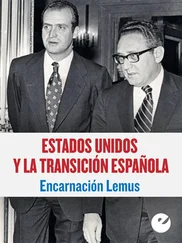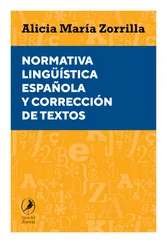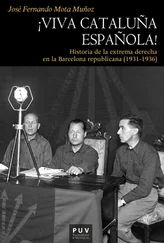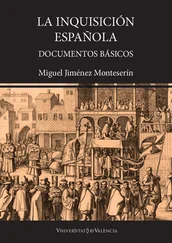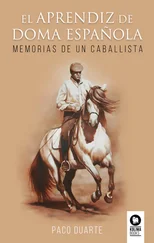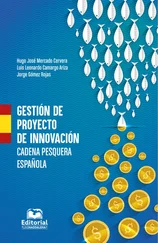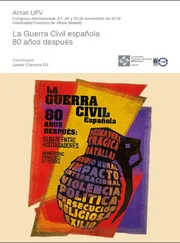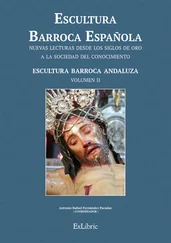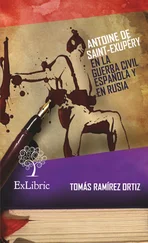Para terminar con esta cuestión, cabe señalar la enorme diferencia que existe entre las acciones de la inquisición pontificia y las del nuevo tribunal del Santo Oficio. Veámoslo. También a finales del siglo xiv, llegó a la prisión episcopal de Valencia cierta Febbu, mora de Manises, acusada entre otros delitos de haber practicado la hechicera como venganza por el asalto cristiano a la Judería de Valencia en 1391. El señor del lugar, Pere Boïl, la protegió y el justicia criminal de Valencia no procedió finalmente contra ella. 23 A principios del siglo XV, el alfaquí de Ascó, en la zona de Tortosa, era conducido a Valencia ante el tribunal de la Inquisición episcopal para ser juzgado por hechicería; pero como el baile general reclamó a su enemigo político, el obispo de Valencia, la jurisdicción sobre la persona del mudéjar, éste fue por último liberado de la prisión y regresó con salvoconducto a Tortosa. Lo explican las actas de la Bailía General con toda claridad: el moro era responsabilidad del rey. En cambio, la represión sí parece haberse cebado sobre algunos agitadores mudéjares, como los que han estudiado Mª Teresa Ferrer i Mallol y Roser Salicrú, y entre ellos el famoso Cilim, habitante de las tierras del sur valenciano, que hacia 1360 iba «conmoviendo y alterando las morerías con sus locas prédicas». Nosotros mismos hemos sabido de un caso similar, para el siglo XV, en los registros de la Bailía General. Ninguno de ellos dio con sus huesos en las prisiones episcopales, sino que quedaron bajo la cuerda o la espada de los oficiales reales.
No se podía actuar contra un grupo religioso considerado diferente y enemigo sin la aprobación del monarca; como quedaba patente en las solemnes opiniones de los jurados de Valencia cuando, por ejemplo, daban aviso de la presencia de piratas berberiscos en aguas valencianas (en su mayoría erróneas, pues ya va siendo hora de recordar, porque así se ha demostrado documentalmente, que el corsarismo berberisco, al menos en el siglo XV, era una simple justificación de nuestros reiterados raids en las costas granadinas y norteafricanas), o cuando se producían avisos de ataques terrestres en los que se narraban imposibles contraofensivas granadinas (muy reales a principios del siglo xiv, pero erróneas en el XV), zanjadas con tremendas declaraciones de eterna enemistad y de paranoia por la presencia de poblaciones mudéjares en Valencia y Murcia.
La sociedad valenciana sólo castigaba como delito religioso el insulto contra la religión cristiana, como pudo comprobar en propia carne Alí Baelfa cuando fue condenado a llevar un clavo en la lengua por blasfemar repetidamente de Cristo y su madre, la Virgen, en 1452. Por cierto, corrió mucha mejor suerte que otro moro que por esas mismas fechas fue condenado a muerte y descuartizado, por haber mantenido relaciones sexuales con una burra ( somera ). El Baile General también actuaba con dureza a la hora de reprimir peligrosos intercambios sexuales porque rompían un tabú. En 1468 se condenó a muerte a un moro de Xàtiva y a una cristiana de Catarroja, porque habían mantenido relaciones sexuales y convivían desde hacía más de un año. El ejemplo era muy peligroso, y los casos de moros que frecuentaban prostitutas cristianas, y de cristianos que yacían con çabies (prostitutas) mudéjares, eran severamente reprimidos, imponiéndose castigos muy severos −muerte, latigazos, esclavitud− a los transgresores de una estricta separación. Así ocurrió con un joven criado moro de Mahomat Ripoll, mercader y miembro de la poderosa oligarquía de la aljama, detenido por el baile general cuando paseaba (y se pavoneaba) por el Bordell de Valencia con el caballo, las ropas y el puñal de su amo. Una fuerte multa de treinta libras, e imaginamos que también una durísima reprimenda por parte del patrón, obligado a pagar dicha multa, vinieron a zanjar un episodio que podía haberle costado mucho más caro. 24
Decididamente, los escasos ejemplos de conversión de mudéjares a lo largo de la época bajomedieval indican un claro apartamiento y un recíproco silencio. Pero, lo hemos visto, las cosas iban a cambiar desde finales del siglo XV, cuando se produjo el cambio cualitativo que supusieron unas conversiones forzosas teóricamente rechazadas, condenadas incluso por la Iglesia, pero muy pocas veces impugnadas ni, menos todavía, anuladas. No cabe duda de que las acciones inquisitoriales sí hicieron impacto en la sociedad, incrementando el odio religioso, por no decir racial, sobre los musulmanes. Se había pasado del proselitismo dulce, reflexivo y lento, a una acción directa que frisaba el racismo. Así se actuó sobre las masas populares para forzar el cambio. La civilización occidental cristiana, aún en formación hacia finales del Cuatrocientos, modificaba los términos de su percepción hacia lo islámico iniciando una clara ofensiva.
Podríamos concluir, brevemente ya, apuntando las siguientes cuestiones:
1 La conversión mudéjar fue poco menos que una excepcionalidad factual que nos ilumina escasamente, aunque sí aporta datos de interés para la reflexión acerca del carácter de las relaciones entre mudéjares, cristianos y, en menor medida, hebreos.
2 El conocimiento de la organización y las actuaciones del tribunal del Santo Oficio suponen una oportunidad importante para comprende la sociedad que lo creó, aceptó o sufrió.
3 Más allá de valoraciones más o menos amplias acerca de su bondad o maldad, de sus inconvenientes o ventajas en la historia valenciana, peninsular y europea, el tribunal del Santo Oficio fue un aparato más de los generados por el estado moderno y sus arquitectos, sus elites dirigentes y las clases sociales que lo apoyaron; de ahí su historicidad, y el hecho de que su carácter y valoración nunca deje de resultar polémica para los historiadores y para la reflexión humanista en general.
1 El presente trabajo se inserta en las actividades del proyecto de investigación Redes de sociabilidad judeoconversa y actuación inquisitorial en la Corona de Aragón en el siglo XV (HAR2008-02650), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, del que es investigador principal el profesor José María Cruselles Gómez, y en el que se incluyen, además del autor de este trabajo, los profesores Rafael Narbona Vizcaíno y Enrique Cruselles Gómez, de la Universidad de Valencia, Juan Antonio Barrio Barrio, de la Universidad de Alicante, y María Luz Rodrigo Estevan, de la Universidad de Zaragoza. (Manuel.Ruzafa@uv.es).
2 Sobre la segregación de los mudéjares existe una amplia bibliografía: francisco FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, Estado social y político de los mudéjares de Castilla, considerados en sí mismos y respecto de la civilización española , Madrid, Hiperión, 1985; Mª Teresa FERRER I MALLOL, Els Sarraïns de la Corona Catalano-Aragonesa en el segle xiv. Segregació i discriminació , Barcelona, CSIC-IMF, 1987; José HINOJOSA MONTALVO, Los mudéjares. La voz del Islam en la España cristiana , 2 vols., Teruel, Centro de Estudios Mudéjares, 2002; Manuel RUZAFA GARCÍA, «Los mudéjares, una comunidad social excluida. El ejemplo de Valencia y la Corona de Aragón en la baja Edad Media», en E. García Fernández (ed.), Exclusión, racismo y xenofobia en Europa y América , Bilbao, Universidad del País Vasco, 2002, pp. 101-115; ídem, «Mudéjares y judíos, dos comunidades discriminadas», en F. Martínez y A. Laguna (eds.), La Gran Historia de la Comunitat Valenciana , tomo 3, Valencia, Prensa Valenciana, 2007, pp. 192-195.
3 Al margen de otras obras, citadas más adelante, merecen destacarse las observaciones y conclusiones de la tesis, recientemente traducida al castellano, de Brian A. CATLOS, Vencedores y vencidos. Cristianos y musulmanes de Cataluña y Aragón, 1050-1300 , València, Publicacions de la Universitat de València, 2010, y especialmente pp. 295-360.
Читать дальше