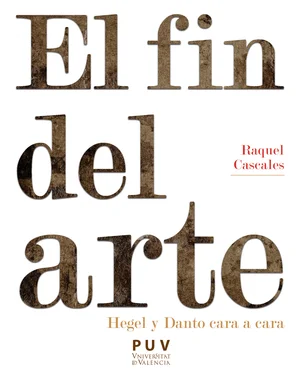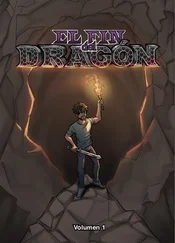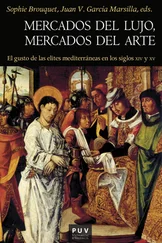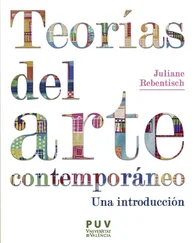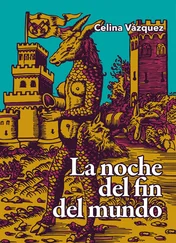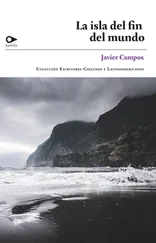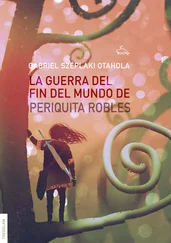No obstante, esto no quiere decir que la verdad esté dada solo al final, entendiendo el final como término de un proceso lineal, pues para Hegel el proceso es circular. Todo está ya dado desde el comienzo de alguna manera; sin embargo, la procesión reflexiva requiere recorrer todos los momentos. Como ocurre con el círculo, da igual por dónde se empiece, puesto que el final ya está contenido en el principio y viceversa. 4Se empieza presuponiendo el objeto de estudio, el ser, y se llega a justificarlo desde la reflexión, de modo que lo que era supuesto aparezca al final como resultado. Ahora bien, lo que se conoce después estaba ahí desde el inicio , 5solo se trata de hacer explícito lo implícito.
Cada momento, como momento, es real y contiene verdad. Todas las determinaciones finitas no son sino «momentos» de lo infinito. El infinito es, pues, el todo o la totalidad de lo real. El espíritu se despliega, sale fuera de sí, para alcanzar la autoconciencia y libertad a la que aspira. No obstante, no alcanza nada fuera de sí que no contuviese ya. Hegel trata de mostrar el dinamismo del espíritu evitando una separación radical entre finito e infinito. En cierto sentido, ser libre no es más que el estar-consigo-mismo del espíritu autoconsciente. La reconciliación completa del espíritu consigo mismo solo es posible en el espíritu absoluto, tal y como se muestra en la Fenomenología del espíritu .
En concreto, en esta obra se muestra sobre todo el desarrollo de un aspecto del sistema, en su aspecto fenomenológico, aquel que procede desde la conciencia alienada en la naturaleza hasta la toma de conciencia del espíritu absoluto. Se desarrolla de la siguiente manera: la certeza subjetiva, interior, que se tiene del objeto se exterioriza, sale de sí, para alcanzar la forma de verdad objetiva, de tal modo que se supere la certeza del sujeto y se alcance la verdad. La reconciliación perfecta entre la conciencia, de la que se parte en este estadio, y la autoconciencia, a la que se llega, da paso al saber absoluto, a una autoconciencia libre y autónoma. En el desarrollo vemos cómo la conciencia va adecuándose a sí misma.
Hegel afirma que este libro trata de la «ciencia de la experiencia de la conciencia» (2004 b : 60). Esta expresión, que aparece como subtítulo en algunos ejemplares de la primera edición (Duque, 1998: 504), muestra la pretensión de toda la obra: examinar los diversos momentos que atraviesa la conciencia del espíritu hasta que llega a tenerse a sí mismo, hasta llegar a la máxima autoconciencia. Las formas en las que la conciencia va percatándose de sí se suceden unas a otras conformando los diferentes estadios desplegados históricamente.
Una cuestión muy interesante de este análisis fenomenológico es que Hegel comience su proceso desde el estadio más básico y enajenado; desde el acceso más básico al mundo, que es el conocimiento sensible. La conciencia aún no sabe que el espíritu ha salido de sí. Pero lo ha hecho, y tras ello, el espíritu es capaz de reconocerse en la realidad sensible o en el objeto creado por sus manos. En este sentido, el arte, en tanto que realización, se presenta ya en este estadio como fundamental en la toma de conciencia del espíritu, pues resulta un ámbito apropiado en el que el espíritu reflexiona sobre algo que lleva a cabo fuera de sí. Por esto mismo, afirma Hegel: «La autoconciencia es la reflexión, que desde el ser del mundo sensible y percibido, es esencialmente el retorno desde el “ser del otro”» (Hegel, 2004 b : 108).
Más adelante Hegel muestra que, a través de la contraposición entre la conciencia y el objeto, o la certeza y la verdad, se va adquiriendo la autoconciencia: «La autoconciencia se presenta aquí como el movimiento en que esta contraposición se ha superado y en que deviene la igualdad consigo misma» (Hegel, 2004 b : 112). A su vez, según va avanzando el proceso, la autoconciencia deviene razón. Por tanto, sabe que conocer significa conocerse y, al mismo tiempo, sabe que necesita de la intersubjetividad para realizarse plenamente como razón. En este sentido nos dice Hegel: «La razón invoca la autoconciencia de cada conciencia: yo soy yo, mi objeto y esencia es yo, y ninguna de aquellas consciencias negará esta verdad ante aquella» (Hegel, 2004 b : 144-145). En la razón se ha superado –pero no perdido– la individualidad de la conciencia: ya no hay oposición con el mundo, sino unión con el universal. Por ello mismo, la razón encuentra su lugar en el reconocimiento intersubjetivo de un pueblo libre (Dri, 1999).
Se hace necesario en este punto mencionar la imbricación que existe entre espíritu e historia, ya que para Hegel no hay espíritu sino en la historia: «Solamente el espíritu en su totalidad es en el tiempo, y las figuras que son figuras del espíritu como tal se presentan en una sucesión» (Hegel, 2004 b : 397). Se trata, por consiguiente, de ver cómo se despliega, se pierde y se recupera el espíritu en la historia y cómo en ese proceso de «en sí», «para sí» y «en sí y para sí» el espíritu absoluto se tiene a sí mismo como autoconsciente. El espíritu no es algo meramente abstracto, sino que su reconciliación acontece en el momento histórico concreto. 6Los procesos históricos le sirven a Hegel para conocer y entender cuál es el proyecto que gobierna y ordena la historia del mundo, ya que no todo lo que sucede en el tiempo pertenece a la historia del espíritu. Solo lo que es conforme al concepto es historia; lo demás es «corrupta existencia». Por ello es necesario afirmar que la realidad efectiva no es la realidad empírica, sino que lo efectivamente real es lo que es acorde con el concepto. 7Pero, además, solo el espíritu objetivo tiene historia. El espíritu absoluto se manifiesta en la historia, pero no es histórico. El arte, la religión o la filosofía, puesto que forman parte del espíritu absoluto, se dan en la historia, esta les afecta, pero no se identifican con los avatares históricos. 8
Dentro de este proceso es importante tener en cuenta que Hegel considera que el espíritu se ha expresado de manera adecuada a través de las obras de arte. Las obras de arte, durante mucho tiempo, han servido para representar a las divinidades, por lo que Hegel considera que el arte ha permitido a los seres humanos mantener una relación directa e intuitiva con lo divino. Relacionarse con lo divino consistía en relacionarse con la representación que se hubiera forjado, ya estuviera más unida al mundo natural, animal, humano o sobrenatural. La expresión de este desarrollo histórico se recorre en la Fenomenología a través de las diferentes etapas de la religión del arte.
La religión del arte está precedida en esta obra por la religión natural y desemboca en la religión revelada. Mediante la religión del arte, figura central del apartado de la religión, el espíritu se objetiva y se pone frente a sí, es capaz de distinguirse y, a la vez, de reconocerse en su obra. Mediante este salir de sí, el espíritu reflexiona sobre sí mismo, se sabe para sí a través de la figura del arte históricamente instalada en el tiempo. A continuación expongo estos tres momentos en los que aludiré, aunque de forma breve, a sus respectivas tríadas, como es usual en Hegel.
a ) La religión natural
Al inicio del primer momento, la religión natural ( natürliche Religion ), Hegel hace una aclaración que habrá que tener en cuenta a lo largo del capítulo, puesto que aunque hable de distintas religiones no está más que aludiendo a «los distintos lados de una sola» (2004 b : 401). 9La diferencia estriba en las distintas formas en las que se manifiesta. Con ello puntualiza que no se trata de un análisis interreligioso, sino de ver las diferentes formas en las que el espíritu va tomando conciencia de sí, en las que adquiere la forma que le es propia como objeto de conciencia. Para el filósofo alemán, la religión natural se articula en tres momentos que coinciden con la religión de Persia, la de la India y la de Egipto.
Читать дальше