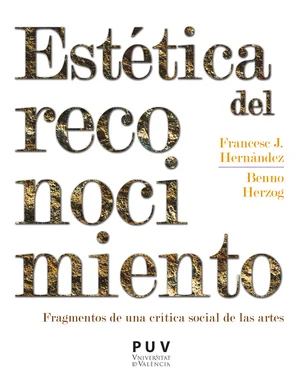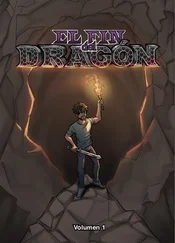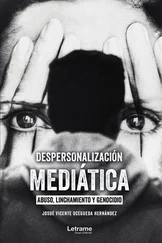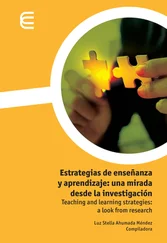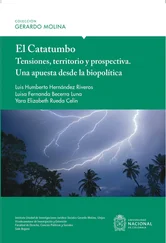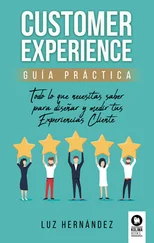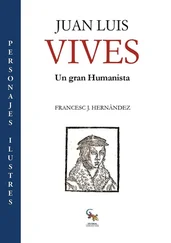Seguro que los adivinos, que le preguntaban al tiempo lo que ocultaba en su regazo, no experimentaron que fuese homogéneo y vacío. Quien tenga esto presente, quizás llegue a comprender cómo se experimentaba el tiempo pasado en la conmemoración: a saber, conmemorándolo. Se sabe que a los judíos les estaba prohibido escrutar el futuro. En cambio la Thora y la plegaria les instruyen en la conmemoración. Esto desencantaba el futuro, al cual sucumben los que buscan información en los adivinos. Pero no por eso se convertía el futuro para los judíos en un tiempo homogéneo y vacío. Ya que cada segundo era en él la pequeña puerta por la que podía entrar el Mesías (Benjamin, 1994: 191).
Según esta concepción, la persona que quiera investigar la historia no debería buscar vínculos causales, sino más bien intentará iluminar una época desentrañando cómo otro tiempo se hace presente en ella. Se llega así a «condensaciones» o «constelaciones» de sentido, pero que no vienen determinadas por una causalidad ajena o externa. Así lo explica Benjamin en el primero de los fragmentos finales de las «Tesis»:
El historicismo se contenta con establecer un nexo causal de diversos momentos históricos. Pero ningún hecho es ya histórico por ser causa. Llegará a serlo póstumamente a través de datos que muy bien pueden estar separados de él por milenios. El historiador que parta de ello, dejará de desgranar la sucesión de datos como un rosario entre sus dedos. Captará la constelación en la que con otra anterior muy determinada ha entrado su propia época. Fundamenta así un concepto de presente como «tiempo-ahora» en el que se han metido esparciéndose astillas del mesiánico (ibíd.).
El tiempo presente dota de actualidad al momento pasado, de «un grado de actualidad superior al que tuvo en el momento de su existencia»; los «contextos pasados», por otra parte, se hacen presentes, evidencian la verdad de toda acción contemporánea (Benjamin, 2005: 397).
La noción de constelación tiene un uso estético. Adorno, siguiendo a Benjamin, lo explicaba del siguiente modo: La obra de arte no duplica lo real, como creía la teoría del reflejo del realismo socialista. Se aproxima a la realidad, y en ella misma tiene la «constelación» de esa aproximación, como «escritura cifrada de la esencia histórica de la realidad» (Adorno, 2013: trad. cast., p. 378). Pero esa «escritura cifrada» no se entiende a la manera de Kracauer, porque, en el caso de las obras de arte, no se trata de símbolos de lo que hay, de aquello que tiene existencia histórica, sino de una especie de promesa de lo que no es existente. Dice Adorno:
Lo no existente en las obras de arte es una constelación de lo existente. Las obras de arte son promesas a través de su negatividad, hasta la negación total, igual que el gesto con que en otros tiempos comenzaba una narración, el primer sonido que se tocaba en una cítara, prometía algo nunca oído, nunca visto, aunque fuera lo más terrible; y las tapas de cada libro, entre las cuales el ojo se pierde en el texto, están emparentadas con la promesa de la camera obscura (ibíd.: 184).
La obra de arte y la realidad histórica se relacionan como constelaciones. Lo que en la obra de arte es promesa, lo que todavía no es, su negatividad, pone en evidencia lo que la circunstancia histórica es. Por ello, la obra de arte desvela el secreto de lo real, pero no mecánicamente o simbólicamente, sino a partir de su condensación, de su promesa.
Una de las consecuencias que extraerá Benjamin de esta posición es que, cuando las obras de arte se pueden producir técnicamente, pierden esa capacidad de servir de constelaciones, de dejar en evidencia lo existente, lo que designará como aura.
Para el objeto de este libro sobre estética y reconocimiento, de la posición de Benjamin resulta relevante una consecuencia relativa al lenguaje. La identificación de «constelaciones», esto es, de aquellas condensaciones pasadas que permiten un desciframiento del presente, tiene carácter recíproco: también el «tiempo-ahora» ilumina la condensación precedente. En cierto sentido, no se trata de un misterio aclarado mediante el lenguaje, sino de dos enigmas que se desvelan mutuamente. La «constelación» es la reunión de los fragmentos, de los membra disiecta . Por ello, el desciframiento puede prescindir de un, digamos, lenguaje diáfano. Más aún, Benjamin puede relacionar las «constelaciones» con una cierto abandono del lenguaje, un asunto en el que, como veremos más adelante, viene a coincidir con Horkheimer y Adorno después que éstos publicaran la Dialéctica de la Ilustración (como se explicará en el capítulo siguiente).
W. Benjamin*
SOBRE EL AURA EN «PEQUEÑA HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA»
En su tristeza sin riberas es esta imagen un contraste respecto de las fotografías primeras, en la que los hombres todavía no miraban el mundo, como nuestro muchachito, de manera tan desarraigada, tan dejada de la mano de Dios. Había en torno a ellos un aura, un médium que daba seguridad y plenitud a la mirada que lo penetraba. Y de nuevo disponemos del equivalente técnico de todo esto; consiste en el continuum absoluto de la más clara luz hasta la sombra más oscura. También aquí se comprueba además la ley de la anunciación de nuevos logros en técnicas antiguas, puesto que la pintura de retrato de antaño había producido, antes de su decadencia, un esplendor singular de la media tinta. Claro que en dicho procedimiento se trataba de una técnica de reproducción que solo más tarde se asociaría con la nueva técnica fotográfica. Igual que en los trabajos a media tinta, la luz lucha esforzadamente en un Hill por salir de lo oscuro. Orlik habla del «tratamiento coherente de la luz» que, motivado por lo mucho que dura la exposición, es el que «da su grandeza a esos primeros clichés». Y entre los contemporáneos del invento advertía ya Delaroche una impresión general «preciosa, jamás alcanzada anteriormente y que en nada perturba la quietud de los volúmenes». Pero ya hemos dicho bastante del condicionamiento técnico del fenómeno aurático. Son ciertas fotografías de grupo las que todavía mantienen de manera especialmente firme un alado sentido del conjunto, tal y como por breve plazo aparece en la placa antes de que se vaya a pique en la fotografía original. Se trata de esa aureola a veces delimitada tan hermosa como significativamente por la forma oval, ahora ya pasada de moda, en que se recortaba entonces la fotografía. Por eso se malentienden esos incunables de la fotografía, cuando se subraya en ellos la perfección artística o el gusto. Esas imágenes surgieron en un ámbito en el que al cliente le salía al paso en cada fotógrafo sobre todo un técnico de la escuela más nueva y al fotógrafo en cada cliente un miembro de una clase ascendente, dotada de un aura que anidaba incluso en los pliegues de la levita o de la lavalliére. Porque ese aura no es el mero producto de una cámara primitiva. Más bien ocurre que en ese período temprano el objeto y la técnica se corresponden tan nítidamente como nítidamente divergen en el siguiente tiempo de decadencia. Una óptica avanzada dispuso pronto de instrumentos que superaron lo oscuro y que perfilaron la imagen como en un espejo. Los fotógrafos sin embargo consideraron tras 1880 como cometido suyo el recrear la ilusión de ese aura por medio de todos los artificios del retoque y sobre todo por medio de las aguatintas. Un aura que desde el principio fue desalojada de la imagen, a la par que lo oscuro, por objetivos más luminosos, igual que la degeneración de la burguesía imperialista la desalojó de la realidad. Y así es como se puso de moda, sobre todo en el Jugendstil , un tono crepuscular interrumpido por reflejos artificiales; pero en perjuicio de la penumbra se perfilaba cada vez más claramente una postura cuya rigidez delataba la impotencia de aquella generación cara al progreso técnico.
Читать дальше