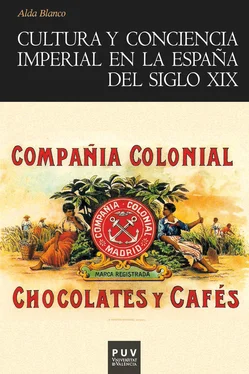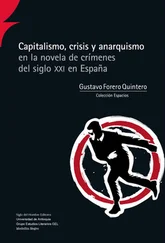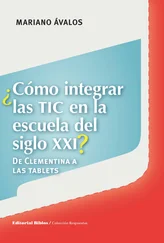Habría que puntualizar, sin embargo, que «cualquier narrativa histórica es», según Michel Rolph-Trouillot, «un atado de silencios, el resultado de un proceso singular». 10El generalizado silencio en torno al imperio del siglo XIX es explicable si lo interpretamos tomando en consideración la acertada noción que el historiador David Scott llama «anteriores pasados», que para él estriba en identificar la «diferencia entre las preguntas que animaron los antiguos presentes y las que animan los nuestros». 11Así, notamos que en gran medida los historiadores de hoy han escogido privilegiar el estudio de otros relatos que se considera son fundamentales para la elaboración del conocimiento histórico de este siglo. Por ejemplo, el relato del complejo proyecto liberal de construir la nación, o la complicada historia del desigual desarrollo capitalista, y/o la espinosa narrativa de la elaboración de la identidad nacional. 12No parece haber una necesidad de recordar históricamente el siglo XIX como época imperial ya que en la actualidad España está volcada en el importante trabajo de hacer memoria recordando un pasado más reciente, que indiscutiblemente ha marcado su presente más que el pasado imperial: los orígenes de la Guerra Civil, la propia guerra, el exilio de la España republicana y la feroz represión política de las primeras décadas del franquismo. En la España de hoy existe la esperanza de que este proceso de recordar -en el cual la historiografía juega un papel de suma importancia- por fin pueda curar las heridas psíquicas y sociales producidas por la Guerra Civil y el franquismo que tanto han afectado a varias generaciones de españoles.
Esta breve reflexión sobre la historia de la manera en que se ha inscrito el imperio español en la narrativa de la nación espero haya sugerido que existe una desconexión entre la manera en que la narrativa histórica contemporánea, por lo general, representa la España del XIX como nación sin una identidad imperial, y el modo en que la España decimonónica se conceptualizaba a sí misma como nación imperial. Podría decirse, entonces, que se ha desvinculado la noción del imperio de la de la nación en la narrativa histórica del siglo XIX, hasta tal punto que el imperio decimonónico ha desaparecido de la historia nacional. Es notable esta desvinculación en cuanto que, como veremos a lo largo de este libro, la clase política y la intelectualidad decimonónica -que forjan la España moderna- conceptualizaron el modo de llevar a cabo el proyecto liberal de construir la nación moderna como inextricablemente ligado a la idea de imperio.
Tanto es así que Carlos Serrano, en una de sus muchas y acertadas reflexiones sobre el final del imperio español en 1898, propone que «[n]o me parece exagerado afirmar que la pérdida de las colonias afectó a la Restauración en su naturaleza profunda: colonialismo y Restauración fueron de algún modo las dos caras de una misma realidad o, por lo menos, como la sustancia y la forma de un mismo poder». 13Esta hipótesis la vemos demostrada en el Discurso sobre la nación que pronunció Antonio Cánovas del Castillo, historiador, político y el llamado «arquitecto» de la Restauración, en el Ateneo de Madrid el 6 de noviembre de 1882, en el cual reafirmaba la identidad de España como nación imperial. Vale la pena explorar, aunque brevemente, este largo y retóricamente tortuoso discurso en cuanto que podría interpretarse como texto fundacional del ideario de la Restauración dada la amplia temática que desarrolla en él, además de ser una extendida meditación sobre los conceptos nación , nacionalidad y patria . Para ello, Cánovas entreteje una panorámica histórica acerca de las definiciones de estos términos, una polémica en contra de aquellos que él considera han equivocadamente asentado que la nación es una noción moderna -principalmente Ernest Renan en Qu’est-ce qu’une nation? (1882)- y un detallado plan para el porvenir de España.
Cánovas da comienzo a su discurso polémicamente: proclama que nación es un concepto eterno en vez de moderno, el modo en que se conceptualizaba tal noción en ese momento. Como prueba de ello argumenta que los significados contemporáneos de nación están ya presentes en el Vocabulario universal de Alonso de Palencia, en el Vocabulario de Antonio de Nebrija, en el diccionario de Covarrubias y en el Diccionario de Autoridades . Sin embargo, admite que en estos se proveen «expresiones» incompletas del concepto. Para evidenciar más que nación no es un concepto -o incluso fenómeno- moderno, es decir, un producto de la época contemporánea, notamos que su propia definición combina elementos diversos de definiciones anteriores para llegar a una definición en la cual están todos sus elementos incluidos y en la que un territorio común, la raza y la lengua son considerados como las características esenciales de la nación. Significativamente, señala que quizá lo que faltaba en las pretéritas caracterizaciones de nación era «el reconocimiento de que la nación es hecho u obra divina». 14El que defina la nación como «obra divina» no es ni original ni insólito ya que la conceptualización «providencial» de las naciones y su destino manifiesto son piedras angulares de los discursos nacionalistas y, en la era imperial, de los discursos colonialistas. 15
Tras presentar su definición de nación , el siguiente paso que da Cánovas en su argumento es el de establecer una tipología para las naciones que fundamenta en la noción de «civilización», tropo que funciona a modo de marcador diferenciador entre ellas. Como es de suponer, las «naciones» civilizadas son naciones cristianas. Si bien es esta una formulación predecible, habría que notar que no establece diferencias religiosas dentro del cristianismo -por ejemplo entre el catolicismo y el protestantismo-, sino que más bien representa el cristianismo como un conjunto de valores y creencias compartidos cuyos objetivos son idénticos. Así, propone que «[t]odas las naciones civilizadas bajo los principios del Evangelio, las cuales, ni más ni menos lenta y manifiestamente, se dirijan hoy a un fin idéntico, a una especie de nueva cruzada, de más seguros resultados que las antiguas: a implantar donde quiera, no la cruz tal vez, pero sí la civilización». 16Es significativo que Cánovas no se desprenda por completo de viejos, si no anticuados, conceptos -cruzada y cruz- que funcionan a modo residual en su discurso. Sin embargo, los matiza al referirse a una «nueva cruzada» y los moderniza al sustituir el tropo «cruz» por el de «civilización». El que vincule normativamente nación y civilización cristiana lleva sin remedio a que Cánovas promulgue la idea de la «misión civilizadora» que, como es bien sabido, es uno de los pilares discursivos de la ideología colonialista. Aunque a lo largo del discurso rechaza la supuesta modernidad del concepto nación , sin embargo, está dispuesto a reconocer y, más aún, a admitir que la estrategia de la misión civilizadora ha sufrido una transformación en tanto que el deber del mundo civilizado no es ya meramente el de la evangelización, como lo había sido en el pasado, sino el de «obligarlos [a los infieles] [...] a tomar parte en la empresa común de la humanidad so pena de desaparecer, como elemento inútil, de la escena del universo». 17Por lo tanto, y claramente para Cánovas, la nación cristiana es sobre todo una entidad colonizadora que tiene que usar la fuerza para cumplir con la misión divina que es «la toma de posesión de todo el planeta por el hombre civilizado». 18
Una vez presentada su teoría de la nación -que de hecho es muy poco original- y de su misión civilizadora, da paso a su meditación sobre la identidad de España como nación. Notamos que para Cánovas la problemática no es si España es o no es una nación imperial colonizadora, ya que habiéndose dedicado durante tantos siglos a «civilizar» su mundo ultramarino claramente lo es. Más bien la pregunta que plantea es si España, habiendo ya perdido «su gloria de otros siglos», 19debería intentar entrar a formar parte de «ese corto número de naciones superiores», 20ya que sería «muy peligroso quedarse atrás, como nos vamos quedando en la sociedad ambiciosa y egoísta de las naciones». 21Su respuesta es inequívoca: «[m]ándanos el deber nuestro [...] que entremos en el número de las naciones expansivas, absorbentes, que sobre sí han tomado el empeño de llevar a término la ardua empresa de civilizar el mundo entero». 22Curiosa -o quizá sintomáticamente- propone que el honor, que es sin lugar a dudas un atributo residual aristocrático dentro de la cultura burguesa, es la razón principal que debería impulsar a España a ser una nación expansionista, en vez de, por ejemplo, el comercio global o la misión civilizadora, dos incentivos que estarían más en consonancia con la búsqueda y apertura de mercados que según el historiador Eric Hobsbawm era lo que fundamentaba el colonialismo. 23Aunque echa mano de una razón anticuada y, por tanto, desfasada, el caso es que para Cánovas el futuro ontológico y político de España está claramente vinculado al colonialismo y a su identidad imperial.
Читать дальше