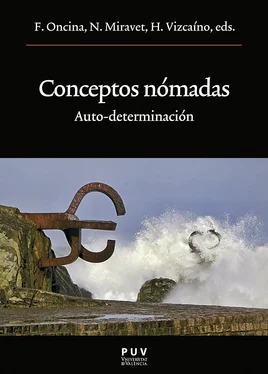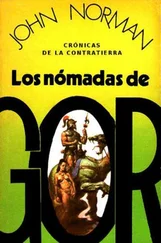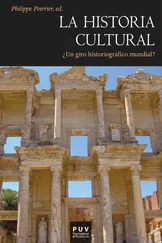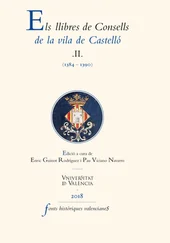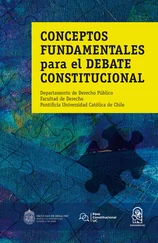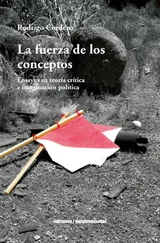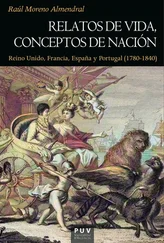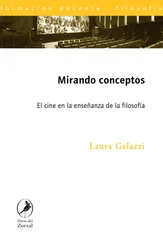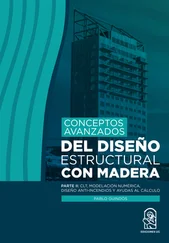Con las tres voluntades que aparecen sucesivamente en la historia sagrada cristiana satisfizo Agustín los tres requisitos ligados al concepto del libre albedrío humano: 1) la voluntad creada y la restaurada por medio de la gracia en relación con la unidad de la libertad de obrar y de la libertad de querer (imputación de la acción); 2) la voluntad de Adán en relación con la libertad de elección ( liberum arbitrium indifferentiae ), y 3) la voluntad del ser humano bajo las condiciones del pecado original y de la ley en relación con la libertad, que se corresponde con la responsabilidad moral del ser humano. Sin embargo, las tres voluntades no pueden separarse realmente, pues representan aspectos de una y la misma voluntad humana. La dificultad reside sin embargo en conciliar estos momentos de la voluntad libre cargados de contradicciones. Esta dificultad se destaca en los desarrollos posteriores de la doctrina de la gracia en Agustín de Hipona.
En un principio el libre albedrío y la gracia no entran en contradicción, puesto que la gracia de Dios restaura el orden de la creación conforme a la perfección de la libertad de la voluntad. Pero los otros dos momentos, la libertad de elección y la responsabilidad, no se dejan armonizar. La libertad de elección es la piedra angular, puesto que sin ella no se pueden pensar ni la imputación ni la responsabilidad. Lutero muestra justamente esto cuando niega cualquier tipo de libertad de elección, y llega a la conclusión de que la voluntad es dirigida o por el diablo o por Dios. Agustín intenta sin embargo salvar la voluntad libre en su totalidad. Aun cuando tras el pecado original el ser humano ya sea incapaz de no pecar, puede sin embargo querer no pecar con el ánimo de estar dispuesto, en la fe en Dios, a aceptar la gracia divina y a tener así un mérito por propia voluntad. Pero está claro que con ello el problema solo se aplaza: si por medio de la fe son posibles las buenas obras y la fe tiene su origen en una decisión de la voluntad, entonces al final es esa decisión la causa del buen obrar. Pero si la fe voluntaria no causa la gracia, entonces la voluntad queda sin mérito. Además, la fe significa ya la orientación hacia Dios, que produce las buenas obras; y si la gracia debe jugar algún papel, en tanto que «vocación causadora» ( vocatio effectrix ) ( Simpl . I, 2, 13), 17 no debe solo provocar en el ser humano la fe en Dios, sino que ha de ser también causa de que este acepte la gracia de Dios, de modo que no quede ya nada para la voluntad libre.
En Ad Simplicianum Agustín intenta preservar un último resto de la libertad de la voluntad al concederle una intervención, a saber, que queremos, mientras que aquello que queremos es solo obra de la gracia divina ( Simpl . I, 2, 10). 18 Con esta reducción de la voluntad a una ciega causalidad eficiente (como corresponde a las fuerzas de la naturaleza) se intentan pensar la imputación y la responsabilidad sin libertad de elección. No obstante, Agustín subrayó siempre que esto era teoréticamente deficiente. En las retractaciones a Ad Simplicianum escribe: «Al solucionar esta cuestión [de la coexistencia de libertad y gracia] he trabajado ciertamente a favor del libre albedrío de la voluntad humana, pero ha vencido la gracia de Dios…» ( Retr . II, 1, 2). 19 Esto sin embargo no significa, como muestran los últimos escritos, que no haya libre albedrío, sino solo que no somos capaces de comprender la relación entre voluntad y gracia, o sea, el libre albedrío del ser humano en todos sus aspectos. De este modo, al final de Ad Simplicianum escribe Agustín: «Creamos solamente, aunque no podamos comprender» ( Simpl . I, 2, 22). 20
Esta última observación no significa simplemente una huida a un asylum ignorantiae , sino que debe verse en relación con la doctrina del conocimiento de Agustín y en particular con su interpretación del autoconocimiento y la autodeterminación. En la discusión sobre el pecado original se puso ya de manifiesto que Agustín distingue entre un auténtico amor a sí mismo y un amor a sí mismo mal entendido, que se relaciona a su vez con un autoconocimiento y una autodeterminación también trabucados. El falso autoconocimiento es aquel en el que el sí mismo se entiende como independiente de una relación con Dios, no obstante lo cual ese autoconocimiento se torna de repente una determinación del sí mismo hacia lo corporal. Por tanto, el ser humano se extravía siempre que cree que puede determinarse a sí mismo independientemente de Dios, pues no dispone de un saber sobre su naturaleza creada a partir del cual poder determinarse a sí mismo de manera adecuada. Por otro lado, para él es notorio que la orientación hacia Dios, al cual no puede comprender, pertenece a su esencia originaria. En De Trinitate Agustín explicó detalladamente esta forma de autoconocimiento. El punto de partida es la doctrina cristiana según la cual el ser humano fue creado a imagen de Dios ( imago Dei ), por lo cual su esencia es ser una imagen de Dios que mira dentro de sí para el verdadero autoconocimiento. Pero este espejo de Dios se ha empañado tanto a consecuencia del pecado original que en él no se divisa a Dios, de manera que puede solo buscársele. No obstante, gracias a la intención de dirigirse hacia Dios ligada a esta búsqueda, el espejo se hace cada vez más claro. Así pues, el autoconocimiento se basa únicamente en una aproximación asintótica al ser que permanece incomprensible en esta vida. En la medida en que este ser consiste en una unidad de voluntad divina y humana, su libertad y autodeterminación escapan al concepto; pero la fe, entendida como un tender intencional hacia Dios, así como las obras de caridad que resultan de ella, proporcionan la certeza de que la voluntad humana es libre, es decir, que se le deben exigir cuentas por sus actos, que le corresponde culpa o mérito y que es responsable de sí misma.
La unión de teología y filosofía, que caracteriza a la posición agustiniana en la cuestión del libre albedrío y que descansa en la idea de una participación del ser humano en el conocimiento divino en la fe, es decisiva para la Edad Media cristiana e influye más allá de ella. Aún en Spinoza, la scientia intuitiva está ligada al amor Dei intellectualis ( Ethica v, prop. 33). 21 También para Spinoza la libertad de autodeterminación del ser humano y la necesidad de la determinación causal de su obrar coinciden en el conocimiento ideal. A finales de la Edad Media se impone no obstante una interpretación del conocimiento según la cual se diluye la continuidad del conocimiento divino y el humano y con ello la posibilidad de una unión de teología y filosofía. La cosmovisión religiosa y la visión empírico-científica del mundo se distancian, lo cual tiene también consecuencias para la problemática del libre albedrío.
En cuanto a la libertad de la voluntad, ya no es posible una concepción de la verdad en Dios como la que subyace a la especulación en la teoría del conocimiento medieval. La alternativa entre predestinación y libertad se hace excluyente. Este planteamiento se pone claramente de relieve en Lutero, pues, en su opinión, para los cristianos es de importancia fundamental «poder distinguir con absoluta certeza entre el poder de Dios y el nuestro, entre la obra de Dios y la nuestra» ( certissimam distinctionem habere inter virtutem Dei et nostram, inter opus Dei et nostrum ) ( Serv. arb. 614). Con esto Lutero se opone a Guillermo de Occam y a su escuela, la de los occamistas o moderni , que habían contribuido esencialmente al establecimiento de una nueva doctrina del conocimiento con la que defendían una nueva forma de pelagianismo. En Occam la separación de fe y saber da lugar a la suposición de una omnipotencia de Dios ( potentia Dei absoluta ) (Occam, Scriptum in librum tertium sententiarum , dist. 17, qu . 1 y 2) que escapa completamente a la comprensión y en la que se basa la contingencia del mundo cognoscible. Al no poder entrar aquí en el complicado debate medieval sobre causalidad, necesidad y mérito, 22 me limitaré a exponer brevemente y a grandes rasgos la posición de Occam. Este considera que, a causa de la predestinación, el mundo está determinado en la forma de una relación causal universal y necesaria que incluye incluso la secuencia mérito-recompensa. Depende no obstante del poder absoluto de Dios si un mérito se toma o no como tal; el reconocimiento de las buenas obras es por tanto contingente, mientras que su recompensa se deriva necesariamente. La gracia de Dios actúa aquí solo como gratia acceptans , en tanto que establece de antemano qué será tomado como mérito. No existe una gratia auxilians , es decir, una gracia que intervenga en la relación causal respaldándola, tal y como le corresponde a la misericordia de Dios en Agustín. De ahí que la gracia divina no participe de manera necesaria en la realización de buenas obras, teniendo estas esencialmente su origen en el libre albedrío del ser humano. Así pues, el ser humano puede hacer el bien partiendo de su moral natural y hacerse con ello acreedor de la bienaventuranza que permanece sujeta a la impenetrable voluntad de predestinación de Dios.
Читать дальше