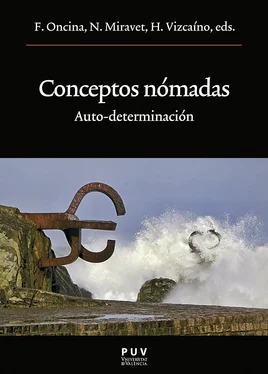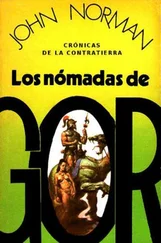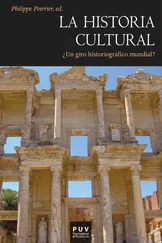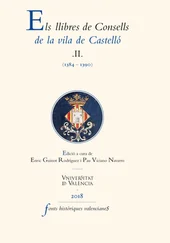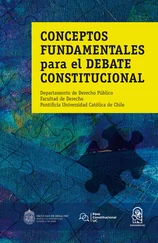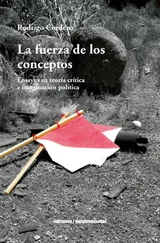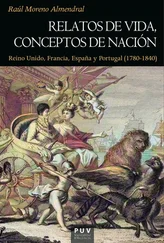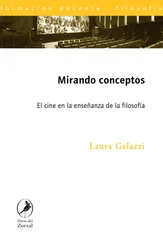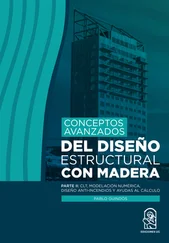50. Apología , 21a.
51. Banquete , 202 y ss.
52. Fedro , 244c.
53. Timeo , 71d y ss.
54. Cf . J. D. Bares Partal (1997: 13-26).
55.Parte de los testimonios están reunidos en el Stoicorum veterum Fragmenta de Hans von Arnim. Una presentación exhaustiva de materiales, con un amplio comentario, se encuentra en la monografía de Suzanne Bobzien (1998).
56.J. M. Rist (1995: 127).
57.«Sed ad illam Diodori contentionem, quam Peri Dynaton appellant revertamur, in qua quid valeat id quod fieri possit anquiritur. Placet igitur Diodoro id solum fieri posse, quod aut verum sit aut verum futurum sit. Qui locus attingit hanc quaestionem, nihil fieri, quod non necesse fuerit, et, quicquid fieri possit, id aut esse iam aut futurum esse, nec magis commutari ex veris in falsa posse ea, quae futura, quam ea, quae facta sunt» (Cicerón, De Fato , cap. 17).
58.«Nec ei qui dicunt inmutabilia esse quae futura sint nec posse verum futurum convertere in falsum, fati necessitatem confirmant, sed verborum vim interpretantur. At qui introducunt causarum seriem sempiternam, ei mentem hominis voluntate libera spoliatam necessitate fati devinciunt» (ibíd., cap. 20).
59.«At hoc, Chrysippe, minime vis, maximeque tibi de hoc ipso cum Diodoro certamen est. Ille enim id solum fieri posse dicit, quod aut sit verum aut futurum sit verum, et, quicquid futurum sit, id dicit fieri necesse esse et, quicquid non sit futurum, id negat fieri posse. Tu, et quae non sint futura, posse fieri dicis, ut frangi hanc gemmam, etiamsi id numquam futurum sit, neque necesse fuisse Cypselum regnare Corinthi, quamquam id millensimo ante anno Apollinis oraculo editum esset» (ibíd., cap. 13).
60.Haec ratio a Chrysippo reprehenditur. «Quaedam enim sunt, inquit, in rebus simplicia, quaedam copulata; simplex est: “Morietur illo die Socrates”; huic, sive quid fecerit sive non fecerit, finitus est moriendi dies. At si ita fatum est: “Nascetur Oedipus Laio”, non poterit dici: “sive fuerit Laius cum muliere sive non fuerit”; copulata enim res est et confatalis; sic enim appellat, quia ita fatum sit et concubiturum cum uxore Laium et ex ea Oedipum procreaturum, ut, si esset dictum: “Luctabitur Olympiis Milo” et referret aliquis: “Ergo, sive habuerit adversarium sive non habuerit, luctabitur”, erraret; est enim copulatum “luctabitur”, quia sine adversario nulla luctatio est. Omnes igitur istius generis captiones eodem modo refelluntur. “Sive tu adhibueris medicum sive non adhibueris, convalesces” captiosum; tam enim est fatale medicum adhibere quam convalescere. Haec, ut dixi, confatalia ille appellat» (ibíd., cap. 30).
61.Sexto Empírico, Adv. Math. , IX, 211.
62.En cierto modo, solo hay una causa (Séneca, ep. VI), la divinidad, el pneuma que lo permea todo. Pero actúa, como hemos visto, a diferentes niveles, hasta tal punto que Alejandro de Afrodisias mantiene que los estoicos admitían todo un «enjambre de causas»: «Entre las causas existe alguna diferencia, que explican citando un enjambre de ellas: las iniciales, las concausas, las habituales, las sustentadoras y algún otro tipo, pues no es preciso extenderse más exponiendo todo lo que dicen, sin indicar lo que resuelven en lo que respecta a la doctrina del destino» (Strom. VIII 9.98.7 y ss.). Clemente de Alejandría presenta otra distinción causal en el seno del estoicismo: «Algunas de las causas son antecedentes ( prokatartika ), otras continentes ( sunektik´ ), otras contribuyentes ( sunerga ) y otras son condiciones necesarias ( hon ouk aneu )» (SVF 2. 346).
63.«Chrysippus autem cum et necessitatem inprobaret et nihil vellet sine praepositis causis evenire, causarum genera distinguit, ut et necessitatem effugiat et retineat fatum. “Causarum enim”, inquit, “aliae sunt perfectae et principales, aliae adiuvantes et proximae. Quam ob rem, cum dicimus omnia fato fieri causis antecedentibus, non hoc intellegi volumus: causis perfectis et principalibus, sed causis adiuvantibus et proximis”» (Cicerón, De Fato , cap. 41).
64.«Ut igitur», inquit, «qui protrusit cylindrum, dedit ei principium motionis, volubilitatem autem non dedit, sic visum obiectum inprimet illud quidem et quasi signabit in animo suam speciem, sed adsensio nostra erit in potestate, eaque, quem ad modum in cylindro dictum est, extrinsecus pulsa, quod reliquum est, suapte vi et natura movebitur. Quodsi aliqua res efficeretur sine causa antecedente, falsum esset omnia fato fieri; sin omnibus, quaecumque fiunt, veri simile est causam antecedere, quid adferri poterit, cur non omnia fato fieri fatendum sit? modo intellegatur, quae sit causarum distinctio ac dissimilitudo» (ibíd., cap. 43).
65.Este punto lo capta admirablemente Dorothea Frede en «Stoic Determinism», en B. Inwood (2003: 179 y ss.).
SOBRE LA CUESTIÓN DEL LIBRE ALBEDRÍO EN AGUSTÍN DE HIPONA Y LUTERO
Matthias Koßler Johannes Gutenberg-Universität Mainz
La libertad de la voluntad y la autodeterminación del ser humano están estrechamente ligadas. Esto no se aplica solo desde Kant, que identifica la libertad práctica con la autonomía, pues ya Agustín de Hipona equipara los actos de la voluntad con su autodeterminación cuando en el primer libro de De libero arbitrio pregunta: «¿Qué es lo que está en nuestra voluntad tanto como la misma voluntad?» ( Quod enim tam in voluntate quam ipsi voluntate sita est? ) ( Lib. arb. i, 12, 26 [86]). 1 Que la voluntad se determina por sí misma y no por medio de ninguna otra cosa es para Agustín un juicio analítico, puesto que en caso contrario deberíamos decir que «no queremos voluntariamente» ( non voluntate volumus ), lo cual es evidentemente una locura ( delirius ) ( Lib. art. III, 2, 7). 2 No obstante, esta paradójica suposición de una voluntad no autónoma se convierte precisamente en un tema central en el curso del desarrollo del pensamiento agustiniano, tema que Lutero retoma bajo la acuñación, más cruda, del «siervo albedrío».
La autodeterminación y el libre albedrío entran en relación problemática justo en el momento en que aparece en escena el obrar moral. La libertad de obrar –es decir, el hacer lo que se quiere– se topa con la libertad de la voluntad –esto es, el poder determinar la propia voluntad de acuerdo con las exigencias de la moral–. Para expresarlo con la concisa formulación de Schopenhauer: puedo hacer lo que quiero, pero no puedo querer lo que quiero (E 24). Para Agustín, sin embargo, la diferencia se hace patente en primer lugar ante un obrar que contraviene la ley moral, esto es, ante el pecado. En un obrar moralmente bueno o incluso solo neutro hay una identidad entre la libertad de hacer y la libertad de querer, dándose con ello la unidad analítica de autodeterminación y libertad. La cuestión de un querer del querer no se plantea, porque no se presenta el conflicto paradójico de la voluntad consigo misma.
Prescindiendo por el momento de explicaciones teológicas, es en la conciencia donde se observa una contradicción en la propia voluntad. La mala conciencia resulta de no haber querido el bien y de haber hecho intencionadamente el mal en su lugar. Esto, sin embargo, es a su vez un indicador de que la persona que tiene mala conciencia quiere el bien, puesto que de lo contrario de ningún modo se arrepentiría de haber querido y haber hecho el mal. La diferencia entre la angustia propia de la conciencia y el miedo al castigo reside en que en el primer caso el culpable, el juez y quien impone la pena son una misma persona. El problema es dónde está aquí la ley según la cual la conciencia juzga y condena. Sin duda, lo que realmente se quiere es el bien – realmente , porque si el bien se quiere y se hace, no surge en la voluntad ningún arrepentimiento ni protesta–. La conciencia se basa por lo tanto en un juicio de la voluntad buena y autodeterminada originariamente a propósito de un obrar intencionado que no se corresponde con ella.
Читать дальше