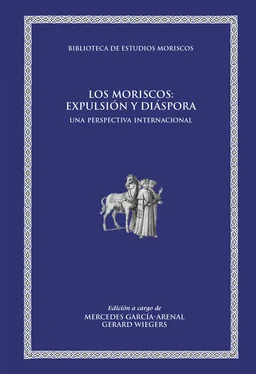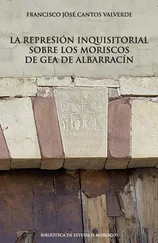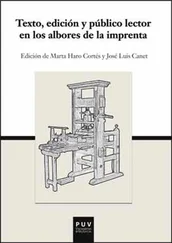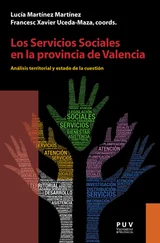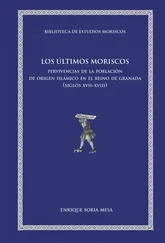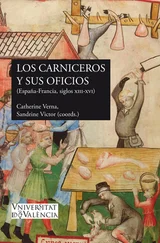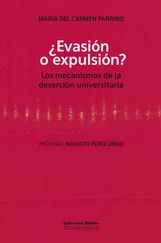Es igualmente interesante analizar cómo se vió la Expulsión en las historias, tratados y sermones funerarios publicados, o al menos escritos en el el siglo XVII. Quizás deberíamos comenzar expresando la pena de que Pedro de Valencia, uno de los mejores analistas de la cuestión morisca y cronista real desde 1607, nunca llegase a completar la historia de Felipe III que al parecer venía escribiendo ya desde comienzos de la decada de 1610. Sabemos por distintos memoriales que Felipe III había aprobado que se le diese acceso a papeles de estado, con información sobre acciones de estado ya «terminadas», algunas de ellas enormemente polémicas en su tiempo, como son «la paz de Bervin, las treguas de Flandes, la expulsión de los Moriscos [y] los motivos que hubo para lo uno y lo otro». 61
Pero hay otros textos que sí se concluyeron, aunque algunos no fueran publicados hasta décadas más tarde. Todos ellos, o casi todos, siguen la misma lógica en defensa de la Expulsión que en las obras comentadas con anterioridad, aunque ahora, al menos en algunas de ellas, los autores volverán a centrarse en enfatizar la culpa de los moriscos en este proceso. Quizás debemos comenzar con un texto relativamente sencillo, Annales y memorias cronológicas, publicadas por Martín Carrillo en 1622, donde elogia a los monarcas españoles por haber conseguido que España sea donde mayor felicidad y prosperidad se goza. Una de las razones habría sido el que Felipe III «ha echado de España la maleza, raíces y pimpollos de la secta mahometana, que en novecientos años que ha estado en ella, aunque se han hecho las diligencias posibles para su conversión y reducción para que fuesen fieles a Dios y a los Reyes, jamás se ha podido conseguir». 62
Blasco de Lanuza, en una historia del reino de Aragón, uno de los más afectados por la Expulsión, Historias eclesiásticas y seculares de Aragón (1619-1622), es todavía más explícito sobre la justeza de la Expulsión. Aunque no discute directamente este tema, Lanuza asegura que, gracias al valor de los Reyes Católicos se había terminado el dominio cruel, la guerra perpetua de 700 años con la conquista del reino de Granada en 1492. El resultado de esta victoria fue el que muchos granadinos se hiciesen siervos de los monarcas españoles y cristianos, pero sólo en nombre:
Y si bien es verdad que los Moros que alli quedaron sujetos a nuestros Reyes, algunas veces quisieron rebelar y lo pusieron por obra, porque así como los árboles viejos y de muchos años son dificultosos de sacar la raíz por las muchas y muy hondas... ansí tiene dificultad en los corazones humanos, el destierro de la perfidia y malas costumbres [...], y más en los Moros que son bárbaros y crueles desde sus principios, de su naturaleza y costumbres. Tomaron el nombre de Cristianos por no dejar sus tierras y como aquello era fingido y de paso, y su perfidia y infedilidad tan asentada en sus corazones, brotaba de vez en cuando y se descubría alterando la tierra y haciendo millares de insultos contra los fieles hasta que ellos últimamente han sido castigados mil veces, y no habiendo enmienda desterrados para siempre de estos Reinos sin quedar uno solo el día de hoy en toda España. 63
Dos obras escritas en el siglo XVII, aunque no publicadas hasta el siglo XVIII, indican de nuevo que la opinión mayoritaria sobre la expulsión seguía siendo una de apoyo y que debía ser alabada aunque los autores estuvieran en desacuerdo sobre las cualidades de Felipe III como monarca. La primera obra es la de Baltasar Porreño, Dichos y hechos del señor rey don Phelipe III el Bueno [1628], considerada como «uno de los más completos intentos de ensalzar la santidad de Felipe III». 64Porreño dedica parte de dos capítulos al tema de la expulsión de los moriscos. En el capítulo 2, «Premio de sus grandes virtudes», Porreño describe la expulsión de los moriscos como una de las más grandes victorias, casi milagrosa, en la historia de la monarquía española, una ganada sin que hubiera costado una gota de sangre entre los españoles. El tratamiento de la Expulsión es todavía más profundo en el capítulo 3, «Su Fe y Religión y cómo la manifestó en la expulsión de los Moriscos». La expulsión habría sido «la mayor hazaña que acabó con felicidad y prudencia en servicio de la Santa Fe y Religión Católica, intentada desde el Santo Rey Pelayo, hasta los dichos tiempos de su Reynado». La razón de esta expulsión sería de nuevo simple: los mismos moriscos: «Gente que con apostasía secreta, solicitaba alterar el sosiego de estas Coronas». Cualquiera que fuese la razón inmediata, la expulsión sería una de:
las siete maravillas del Mundo, empresa tan ardua que ni su padre, siendo tan prudente, ni su abuelo, siendo tan soldado, ni sus Revisabuelos, siendo los Reyes Católicos, se atrevieron a emprender, ni tomarla en la boca, por los infinitos inconvenientes de conjuraciones y levantamientos que se temían. Y nuestro Santo Rey lo acabó todo, y los echó de sus Reynos, siendo Cordero. 65
Pero es quizás el humanista, historiador y cronista real Gil González Dávila quien más profundamente discutió el tema de los moriscos en este periodo en su Historia de la vida y hechos del ínclito monarca, amado y santo, D. Felipe Tercero . Aunque no un gran admirador de Felipe III, González Dávila dedicó uno de los capítulos más largos de su historia a la expulsión de los moriscos. 66Como buen cronista, en este capítulo el autor comenta hechos, reproduce bandos, e incluso nos cuenta la participación de su hermano en la Expulsión. Pero lo que importa aqui es la significación que le da a la expulsión, de nuevo una relacionada con la restauración de España:
La mayor hazaña y más gloriosa que acabó con felicidad y consejo, deseada, pretendida y entendida desde los tiempos del invicto Rey Pelayo, hasta los dichosos de su reynado, mereciendo dignamente la Corona Cívica con que los Romanos coronaban a los más altos y mejores Capitanes de su República con el título de Ob Cives servatos, fue la expulsión de los Moriscos (139).
La trascendencia de esta acción va acompañada en la historia de González Dávila por críticas a los moriscos, los verdaderos responsables para él de la expulsión. Unas críticas que incluyen a los moriscos de Castilla, para él tan malos como los demás. Los de su «patria», Ávila, por ejemplo, tendrían los mismos «defectos de haber conjurado en voz de Reyno contra la salud pública, de acudir poco y tarde a las Iglesias, no frecuentar Sacramentos, ni asistir a Sermones, ni Pláticas espirituales, mostrándose tibios en las cosas religiosas, llegándose a ellas como por fuerza, ni leer en libros devotos, ni tenerlos, ni industriar a sus hijos y mujeres en la Doctrina Christiana; no se mostraban piadosos en sus testamentos, singularizabanse en sus comidas y tratos, y retenían la Lengua Arabiga» (150). Pero es en sus conclusiones donde González Dávila vuelve a insistir en la enorme trascendencia de la Expulsión para comprender la historia de España en general, y la del reinado de Felipe III en particular:
Y diré en este lugar, de nuestro Rey lo que de Theodosio el Grande, que fue el primero de los Emperadores Augustos que desterró del Imperio la Idolatría, y el primero que mandó cerrar los templos de los Dioses vanos. Así nuestro Augusto y poderoso monarca fue el primero que después de tantos Reyes, tan santos y religiosos, desterró de su dilatado Imperio la perfidia de esta gente, y el primero que acabó de todo punto la memoria perversa de la secta de Mahoma. Y es digno de poner en consideración el zelo que los Reyes de España tuvieron en todo tiempo de sustentar la Fe Católica; pues en diferentes expulsiones que han hecho, han sacado de sus Reynos tres millones de Moros, y dos millones de Judíos, enemigos de nuestra Iglesia... (151).
Читать дальше