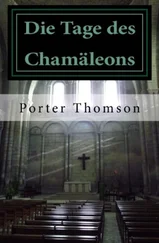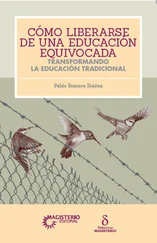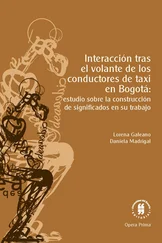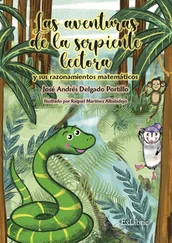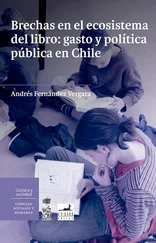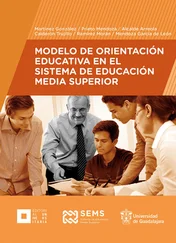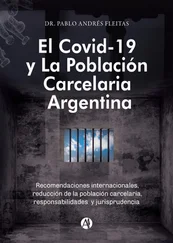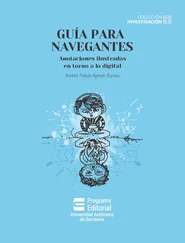Teoría comunicativa
El modelo educativo parte del planteamiento de Habermas (1988) acerca de la acción comunicativa en la que se plantean cuestiones fundamentales para entender cómo debe desarrollarse un proceso educativo. Una de ellas se refiere al diálogo como posibilidad de resolver problemas sociales y de construir otros mundos posibles. Para el modelo educativo, la acción comunicativa es el encuentro en el diálogo, que permite el crecimiento de las partes que intervienen. Así, la educación implica la existencia de, al menos, dos para que pueda ocurrir: el profesor y el alumno (Unigarro, 2017). Entonces, desde esta idea es posible concebir la educación como una acción comunicativa en sí misma, es decir, como la relación dialógica entre quienes enseñan y quienes aprenden. Esta se concreta en el intercambio de argumentos y se constituye en fuente de crecimiento para los actores del proceso educativo. Esto supone que debe darse un diálogo y un acuerdo sobre lo que se construye entre las partes, y ello será esencial para abordar el tema de la evaluación, en el que se entiende el objeto como resultado de los acuerdos entre las partes.
Taxonomía SOLO
Para un modelo educativo basado en competencias, pueden plantearse diversas maneras para evaluar en el estudiante el aprendizaje o logro de una competencia. Una posibilidad es evaluar bajo la taxonomía SOLO (acrónimo de Structure of the Observed Learning Outcome), que es una propuesta formulada por John Biggs en 1979 y consolidada por él mismo y por Collis en 1982, que ha sido usada en el campo de la educación por varias disciplinas:
Dado que el aprendizaje avanza, se vuelve más complejo. SOLO, que representa una estructura, es un sistema de clasificación de los resultados de aprendizaje en términos de su complejidad, lo que nos permite evaluar el trabajo de los estudiantes en cuanto a su calidad. SOLO se puede utilizar no solo en la evaluación, sino en el diseño del plan de estudios, en términos de los resultados de aprendizaje esperados, lo que es útil en la aplicación de la alineación constructiva. (Biggs y Collis, 1995).
Biggs y Collis trataron el problema de proporcionar a los profesores un instrumento que les permitiera determinar el nivel de desarrollo cognitivo de sus estudiantes, a partir de sus interacciones con ellos en las situaciones de clase. Pronto se dieron cuenta de que, al analizar las respuestas de los estudiantes, estaban tratando con dos fenómenos durante el proceso de aprendizaje del estudiante. La taxonomía SOLO, bajo dos categorías principales, revela un incremento de complejidad en cuanto al nivel de competencia, primero en lo superficial (niveles uniestructural y multiestructural) y luego en lo profundo (niveles relacional y abstracto ampliado). De esta manera, el estudiante puede ser uniestructural o multiestructural, en un momento dado —por ejemplo, en matemática—, y en otro momento ser relacional. Con esto, los autores plantean que dicha situación no puede ser consecuencia de cambios en el desarrollo cognitivo, sino más bien, por cambios en constructos más próximos como el aprendizaje, la actuación o la motivación de los estudiantes. Desde este análisis para los autores, la taxonomía SOLO es una propuesta de rúbrica cuyo propósito fue proporcionar a los profesores un instrumento que les permitiera determinar el nivel de desarrollo cognitivo de sus estudiantes y distinguir diferentes niveles de complejidad en los procesos de sus estudiantes: preestructural, uniestructural, multiestructural, relacional y abstracto extendido. Esta estructura permite analizar la calidad del aprendizaje desde los niveles más concretos hasta los más abstractos y complejos. Los niveles más elevados de la taxonomía corresponden a un aprendizaje más profundo. En sentido opuesto, los niveles inferiores corresponden al tratamiento de la información de manera aislada y reproductiva. Según Biggs y Collis (1995), los estudiantes logran alcanzar mayores niveles u otros más complejos de forma progresiva y continua, a medida que van desarrollando acciones correspondientes, es decir, desde unas menos complejas hasta otras acciones de mayor complejidad.
Se volverá a retomar este concepto al momento de presentar el análisis de la rúbrica en el modelo educativo.
Enfoque de competencias
Hablar de competencias se ha convertido en los últimos decenios en un tema de interés general, debido a que ha sido la orientación fundamental de diversos proyectos internacionales de educación, como el proyecto Tuning de la Unión Europea o el proyecto Alfa Tuning Latinoamérica. Las competencias, para Tobón (2006), “son un enfoque para la educación y no un modelo pedagógico, pues no pretenden ser una representación ideal de todo el proceso educativo” (p. 1). Al contrario, las competencias solo se centran en unos aspectos específicos de la docencia, del aprendizaje y de la evaluación, y consideran aspectos cognitivos, destrezas, actitudes en el desempeño, elaboración de planes de estudio acordes con necesidades y contextos, y la orientación de la educación hacia la calidad fundamentada en indicadores, evidencias y procesos. En este sentido, como bien lo expone Tobón (2004), el enfoque de competencias puede llevarse a cabo desde cualquiera de los modelos pedagógicos existentes, o también desde una integración de ellos.
Las competencias se proyectan como un enfoque pedagógico y didáctico para mejorar la calidad de la educación, los procesos de capacitación para el trabajo y la formación de investigadores en las diversas instituciones educativas. A través de ellas, se busca trascender el énfasis de la educación tradicional en la memorización de conocimientos descontextualizados de las demandas del entorno, en tanto se basan en el análisis y resolución de problemas con sentido para las personas, con flexibilidad, autonomía y creatividad. Para Tobón et al. (2010), las competencias surgen en la educación como una alternativa para abordar las falencias de los modelos y enfoques pedagógicos tradicionales considerando una nueva perspectiva que va desplegando un cambio desde la lógica de los contenidos a la lógica de la acción.
Existen numerosas definiciones e interpretaciones sobre el concepto de competencia; Tobón (2006), por ejemplo, la define como “procesos complejos de desempeño con idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad” (p. 5). Zabala y Arnau (citados en Guzmán y Marín, 2011) consideran que la competencia siempre implica conocimientos interrelacionados con habilidades y actitudes. Perrenoud (citado en Díaz, 1998), por su parte, define las competencias como un conjunto de recursos cognitivos que involucran saberes, capacidades, microcompetencias, informaciones, valores, actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento. Y siguiendo esta misma línea de integración e interrelacional, Villa y Poblete (2014) dan mayor profundidad al concepto cuando lo involucran al contexto: las competencias son factores de superación individual y grupal que permiten el desarrollo de los recursos personales para integrarlos en las posibilidades del entorno y obtener el mayor beneficio mutuo de esa complementariedad. Además, se debe tener en cuenta lo ya destacado por Unigarro (2017), a saber, que la competencia es una tríada compuesta por tres dimensiones: una lógica (el saber), una estética (la estética) y otra ética (el ser). Solamente cuando está presente esa tríada se puede afirmar que alguien es competente. Por su parte, Tobón (2006) plantea que el enfoque de competencias implica cambios y transformaciones profundas en los diferentes niveles educativos, y seguir este enfoque es comprometerse con una docencia de calidad, con el objetivo de asegurar el aprendizaje de los estudiantes; además, implica trabajar con el cuerpo profesoral para alcanzar este propósito.
Читать дальше