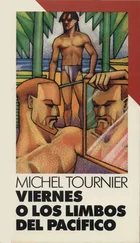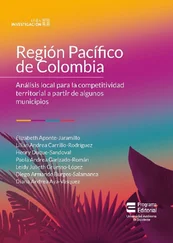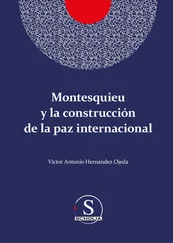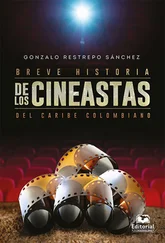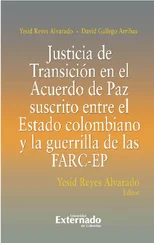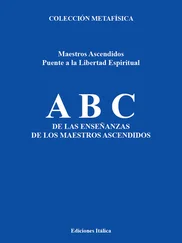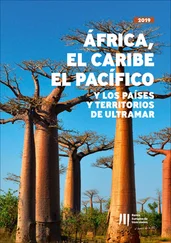[…] y para remate ha permitido el señor quitarme la salud, con muchos dolores de huesos y en la pierna que me dolía cuando estuve en esa ciudad, me ha reventado una llaga y no pequeña me tiene bien mortificado, gracias al señor, todo esto es justo recuerdo de mis pecados. (Fondo Arroyo, signatura 16, folio 66A, Dagua, 15 de enero de 1744)
Sobresale en este texto la mentalidad de la época por la cual se concibe la enfermedad como consecuencia de los pecados que pudiesen haberse cometido. El mal, en el imaginario colectivo, estaba presente de forma física en el mundo, recordando de esta manera la existencia de Dios. Continúa Rodríguez diciendo: “Se me va comiendo la pierna de tal manera que hace 15 días que no sé lo que es dormir, vuestra merced remítame algunos ungüentos con brevedad; ello es gálico lo que tengo” (Fondo Arroyo, signatura 16, folio 66 A, Dagua, 15 de enero de 1744). En esta misma misiva relata cómo los esclavos acuden a Rodríguez en busca de mejoría: “Hállome en lo presente con la casa hecha un hospital, y con dos de mucho peligro. No faltando esta epidemia de viruela en su cuadrilla de vuestra merced” (Fondo Arroyo, signatura 16, folio 66A, Dagua, 15 de enero de 1744). Y continúa:
Vuestra merced tres días hace que me trajeron a un negro de la rocería enfermo y tal que sólo llegó a morir, gracias a Dios y ayer trajeron a una negra de vuestra merced qué sé yo lo que pasará. Es mucha la peste, pero ya tengo puesto el reparo con Dios. (Fondo Arroyo, signatura 16, folio 66A, Dagua, 15 de enero de 1744)
La peste de la viruela había empezado seis meses atrás, pues se observa en la carta fechada el 3 de agosto 1743 en el Raposo lo siguiente: “Remito a Manuela y Alfonso se le [sic] han muerto a estos dos hijos, uno de Nicolás Congo. Alfonso va para que lo curen allá, Juanico y Thomasico van alentándose” (Fondo Arroyo, signatura 41, folio 92A, Raposo, 3 de agosto de 1743). En otra carta con fecha del 24 de octubre de 1747 escribe: “Lo que le aseguro es que por poco pierdo el juicio con tanto sancudo y jejenes, que solo afuera de embarrarnos podíamos aguantar” (Fondo Arroyo, signatura 49, folio 103V, Yurumanguí, 24 de octubre de 1747). Debido a la proliferación de zancudos y jejenes, era muy común la transmisión de enfermedades. Para evitar la picadura de zancudos y jejenes, en la mina se acostumbraba a cubrir la piel con barro.
En América se conocía la teoría hipocrática de los humores 6, traída desde Europa en el siglo XVI. Este factor ayudó a la unión entre la ciencia occidental y los conceptos surgidos en América, ya sea por indios o negros. En el siguiente ejemplo se observa a Rodríguez pidiendo por su salud, en una carta en la que une conceptos religiosos de la época con conceptos médicos en boga, como son “las sangrías” 7. Este procedimiento se llevaba a cabo de diversas maneras, incluyendo el corte de extremidades, el uso de la flebotomía o la utilización de sanguijuelas. Rodríguez le escribe a don Pedro Agustín de Valencia sobre este tema:
[…] me hallo falto de salud que me es tormentoso, qué vida la que tengo, hállome lleno de clavos los pies y de bubas todo el cuerpo y con llaga de la espinilla tan grande que es miedo ver, de tal modo que ya no puedo salir ni aún a los cortes y solo me ocupo en estar sentado labrando tablas para mi capilla y esperando la menguante para ponerme en cura, vuestra merced ignora si será bueno sangrías y avíseme con la mayor brevedad posible, lo segundo es que estas cuadrillas se hallan hoy con el sarampión, que ya avisé a vuestra merced. (Fondo Arroyo, signatura 51, folio 105V, Yurumanguí, 28 de abril de 1749)
El sarampión afectaba a todo el Real de Minas. Al ser una patología altamente contagiosa y poseer un cuadro clínico basado en altas fiebres y un estado general de debilidad, perjudicaba en gran medida las labores de extracción en la mina y todas las demás áreas de trabajo. Siguiendo con este tema, Rodríguez, en la misma carta, escrita en Yurumanguí el 28 de abril de 1749, comenta lo que estaba pasando con la epidemia de sarampión y con otras enfermedades:
[…] pero hasta ahora no a [sic] peligrado ninguno habiéndoles cogido a algunas negras con dolores de parto, pariendo, y brotándoles el sarampión, hallase Catharina del mismo modo, con un dolor que, según Florilegio, es ciática y además de eso con dolores en las manos, y estas le sudan mucho, solo las palmas y al mismo tiempo le arden las plantas de los pies, vuestra merced envíeme con que curarla. Aquí estoy que no me atrevo a enviar al rio los negros porque solo hay 6 canoeros, que les ha dado el sarampión y viendo de la mar le broto tirando palanca a Jerónimo, su padre, que escapó de milagro. Algunos de los míos han venido de la mina y ha brotado el sarampión y les dan fuertes vómitos y cursos que es miedo y la contra que he hallado es darles colada de maíz tostado. (Fondo Arroyo, signatura 51, folio 105v)
Como lo dice Fernando Urrea Giraldo (1996) en su artículo titulado “Culturas médicas populares del sur occidente colombiano”, estas se caracterizan por formar parte de las representaciones, los discursos y las prácticas de una sociedad respecto al saber oficial o hegemónico. El mestizaje le dio gran importancia a la medicina casera: tomó plantas exóticas europeas y nativas, y las empleó para tratamientos como baños, sahumerios, infusiones, jarabes de plantas, enemas, masajes, vendajes, pomadas, además de purgantes, cataplasmas, emplastos, sinapismos y fomentos. Esta mezcla de conocimientos médicos se facilitó debido a que ambas culturas compartían algunos principios para tratar la enfermedad. Algunos de estos tratamientos se mencionan en el siguiente ejemplo:
Cuatro días ha que trochando el camino de esta mina [sic], allá donde pongo mis negros, me picó una víbora, ya tenido a ser curandero me cure, y proseguí con la trocha, hasta bebí agua por haberla visto beber, o darla a los negros, que me han enseñado, y luego me cogió un temblor tal y como dolor de cabeza que cuando llegue a casa ya no veía, llame al negro que llego me atajo y curó, y preguntándole porqué la yerba no me había alcanzado bien, me dijo: que era porque me faltaba una capa, y sacando una raizota olorosa, dijo: que sin mal podría curar, y que bebiera agua fría con ella, y averiguando qué yerba era, dice la cogió en Dominguillo, y mostrándola a Catarina dice es el Chundur Redondo 8, que tiene hoja larga a modo de junco, o enea, y que hay mucho en esa ciudad, y que tiene tal virtud dicen los negros que ella sola a ponérsele a todo veneno, y que pido ahora, con que sea lo primero que vuestra merced me remita dentro de una carta luego, yo he enseñado 2 negros más, y conozco 23 contras. (Fondo Arroyo, signatura 48, folio 101V, Cajambre, 15 de agosto de 1747)
Joseph Manuel Rodríguez, en el extracto anterior, describe cómo utilizaban las plantas para sanar a las personas picadas por las víboras. Este conocimiento era vital para la supervivencia en el Real de Minas, por eso, al final de esta comunicación, narra que tiene dos negros a los que les ha enseñado curas y que conoce 23 contras para estos males. Como complemento de la medicina casera en el Real de Minas, Rodríguez pide jeringas con el fin de sanar a los enfermos: “Mi venerado y señor padre mío. Una [carta] recibí de vuestra merced ayer en que me dice remite unas jeringas las que aún no han llegado a mis manos” (Fondo Arroyo, signatura 49, folio 103A, Yurumanguí, 24 de octubre de 1747).
En una carta que remite don Pedro Agustín de Valencia a don Joseph Manuel Rodríguez, explica que envía las siguientes recetas de remedios caseros para la cura de sus enfermedades:
Remito 8 libras de azufre, y el principal medicamento para grillos, y toda otra sabandija son los conjuros, y pues este es medicamento de tanta eficacia y prompto usar de solo avivando la fe. El polvo de azufre tomado en peso de un real con miel sirve para contra las lombrices, y para éstas vuestra merced tiene experiencia y práctica; en si el valor de los ajenjos en infusión de aguardiente, y así para los adultos no es menester otra cosa y para los párvulos servirá dicha infusión en vino.
Читать дальше