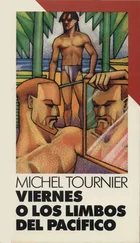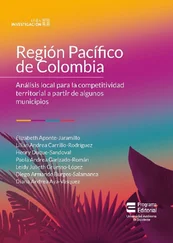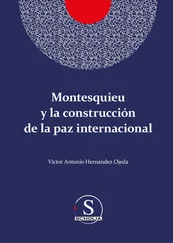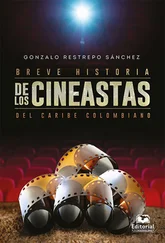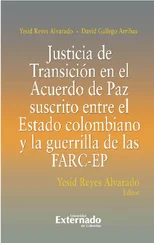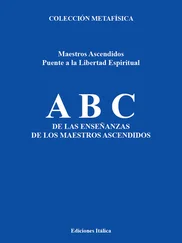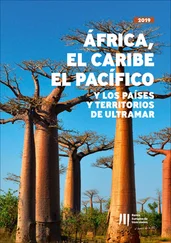Es tanta la epidemia de grillos que en este río hay, que las casas nuevas las dejan sin paja, se comen los negros, y ropa, y lo que más, las trojas no es [sic] decible el maíz que comen y después de tanto remedio, solo ha aprovechado el sahumerio de azufre por lo que enviará harto y purgas, ruibarbo, y lombricera […]. (Fondo Arroyo, signatura 14, signatura 16, folio 68V, Dagua, 15 de enero de 1744)
En el Chocó la ración estaba constituida por 64 plátanos, un colado (canasto) de maíz, sal y un poco de dulce. Tal ración era complementada cada quince días con cecina y más sal, si era necesario (Jiménez, 2004, p. 102). En Yurumanguí, a los esclavos les tocó reforzar “la ración esclava” con carnes de monte, como se observa en la carta enviada por Rodríguez a Valencia el 15 de enero de 1746:
Le aseguro a vuestra merced que con la falta de plátanos se comen los negros bozales hasta los cueros en que duermen, comen sapos, culebras, lombrices en el corte, y no es por hambre, porque por darles de comer, me veo empeñado hasta los ojos. (Fondo Arroyo, folio 65V, Yurumanguí, 15 de enero de 1746)
En estas palabras, es evidente la forma cómo los negros hacen uso de la selva para reforzar la nutrición y vencer las adversidades de la agricultura, las plagas y las condiciones del medioambiente.
“La ración esclava” era una porción de comida o de “vituallas” con qué prepararla. En las regiones aisladas y de difícil acceso, la oferta de carne, sal y otros víveres era muy irregular y costosa. Allí, los propietarios se vieron forzados a conceder tiempo libre a los esclavos para que encontraran su alimento mediante la pesca, la cacería y los cultivos. Es claro que este camino fue poco a poco una luz que, posteriormente, sería aprovechada por ellos para poder asumir su libertad, ya que lo aprendido en ese tiempo libre les sirvió para autoabastecerse y suplir sus necesidades diarias. Como consecuencia de esto, empezaron a fundar pueblos y comunidades negras. Así, en su tránsito a la libertad, el esclavo dedicado a la minería se hizo también agricultor, cazador y pescador (Ángel, 2012, 10 de mayo).
La salud corporal
Para el siglo XVIII, la ciencia médica no estaba tan avanzada como para entender las enfermedades propias de las gentes que habitaban este espacio geográfico, ni de las que podía causar el trabajo en las minas, dadas las condiciones particulares de este entorno. Además, junto con la llegada de los españoles y los negros, arribaron a estas tierras las enfermedades de ambos grupos étnicos, para las cuales cada uno había desarrollado hasta entonces su propio grado de inmunidad.
La introducción de enfermedades desconocidas trajo como consecuencia un desequilibrio en las poblaciones de la región. Por otra parte, el choque entre estas culturas originó la posterior construcción de nuevos saberes, así como la creación de instituciones de salud y la elaboración de preparados y remedios a partir de la botánica, que hacía parte de la medicina de la época. Además, existía una relación entre magia y medicina, en la que se unían los pensamientos de diversas culturas, sociedades y épocas, y se integraban el cuerpo y la enfermedad. Esto no es sorprendente, puesto que —podría afirmarse— no existe cultura ancestral en la que el desarrollo de la práctica médica fuera ajena a la magia y la religión. En todas las culturas ancestrales existía un grupo selecto de personas que, a través de su capacidad de sugestión, iniciaron las primeras prácticas curativas mediante el uso de conjuros, empleo de pócimas y otros artificios (Pavía Ruz et al., 1998).
Siguiendo la definición del Diccionario de autoridades, se definía como enfermedad: “Por metáphora vale qualquier daño, desorden o riesgo” (RAE, 1726), es decir, por metáfora, significa cualquier daño, desorden o riesgo. Esta definición está en concordancia con la que da Piedad Peláez Marín, quien explica que la enfermedad hace referencia al desarreglo funcional de procesos biológicos y fisiológicos, pero también a las experiencias e interpretaciones de las personas a partir de signos que las perturban, como el susto, el mal de ojo, las calenturas y los fríos (RAE, 1726). En consecuencia, la enfermedad se puede entender como una mala disposición del cuerpo y del ánimo a causa de algo. Este concepto es central para el presente tema.
Las enfermedades que padecían los esclavos eran referidas como “tachas” o “vicios”. Entre estas se encontraban enfermedades o afecciones propias de la naturaleza y también perjuicios morales como ser borrachín, ladrón o huidor. Un ejemplo revelador al respecto es el siguiente: “En el Raposo se encontró en fuga a Nicolás Congo le dije hijo de blancos no son buenos, aunque saquen mucho oro” (Fondo Arroyo, signatura 13, folio 64A-64V, 25 de mayo de 1744). Posteriormente, en la misma carta, Joseph Manuel Rodríguez recomienda venderlo a un precio menor al que lo compraron (Fondo Arroyo, signatura 13, folio 64A-64V, 25 de mayo de 1744). “Ser huidor” o “estar en fuga” era considerado una enfermedad moral que devaluaba el precio del esclavo. Por esta razón, las empresas de búsqueda no eran rentables, ya que los costos de la búsqueda eran muy altos para que, al final, el esclavo se volviera a fugar; además, podía contagiar a otros esclavos con “la tacha de ser huidor”. Bajo esta lógica, era más fácil declararlo como enfermo y venderlo más barato.
Germán Colmenares elabora una lista de males corporales propios de la naturaleza de los negros africanos. Estos males atañen al cuerpo del esclavo; algunos describen ciertos síntomas de enfermedades que conocemos hoy y que son relativamente fáciles de tratar, como, por ejemplo, el “mal gálico” (sífilis), la “calentura continua” (fiebre) o la “gota coral” (epilepsia). A continuación, se presentan algunos casos de la lista que da Colmenares:
“Quebrado o lastimado”, “lisiado,” “baldado o hinchado de extremidades”, “enfermo de gálico”, “pasmo” que se expresa en diversas afecciones, “pasmarse la sangre”, “sufrir de pasmos” en el estómago para aludir a problemas digestivos, dolor de huesos y otras molestias, “ahogo o ahogazón”, “hernia”, ”quebradura de la ingle”, “reuma”, “enfermo del estómago”, “gota coral” o epilepsia o mal de corazón, “erisipela” o fuego de San Antonio, infección bacteriana aguda de la dermis, “mal de ijada”(dolor en el bajo vientre), “mal de santón”, “con dolores de huesos”, “lisiada de la madre”, “clavos en los pies”, “gomas” lesión nodular inflamatoria crónica que reblandece el tejido afectado por necrosis, que finalmente expulsa al exterior un contenido espeso y de consistencia semejante a la goma, último estado de la sífilis, ”buboso o con bubas” absceso doloroso que se halla de manera común al ingle, cuello y axila, “leproso o con mal de Lázaro”, “lisiado de la rabadilla”, “tullido”, “espundia” o úlceras o un tipo de Leishmania, “llagas en las piernas”, “calentura continua”, o fiebre, entre otras. (Colmenares, 1979)
Algunas de estas enfermedades ocurren por transmisión sexual, tales como la sífilis, bubas, entre otras. Otro grupo de enfermedades son las que han sido consecuencia de trabajos forzados, como la hernia, los clavos en los pies o las quebraduras. Por último, se encuentran aquellas que se originan a causa del clima, como el pasmo, la espundia y la calentura continua, entre otras.
A la luz de las fuentes manuscritas consultadas, vemos cómo los esclavos eran tratados como un objeto productivo que había que explotar al máximo, aunque también debían ser curados y restablecidos una vez se enfermaran, ya fuera por causas naturales o morales, para seguir garantizando su rentabilidad y su utilidad. El siguiente ejemplo sirve como muestra de ello: “Y pasando al Cajambre a sembrar un buen platanar (que con efecto sembré 10 mil pies) se cayó el mejor negro que tenía de una escalera y se quebró una pierna, por bajo del lagarto [lugar en Yurumanguí]”. Continuando con la carta, don Joseph Manuel Rodríguez narra su estado de salud:
Читать дальше