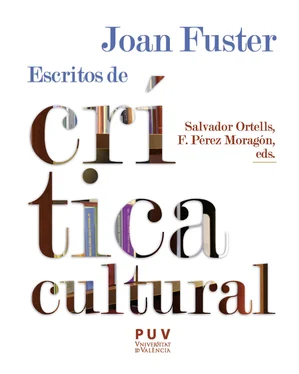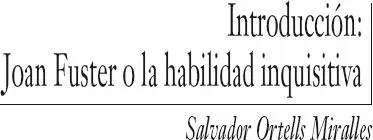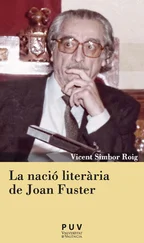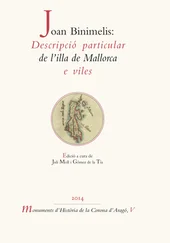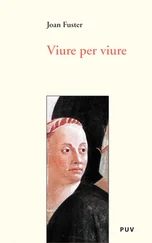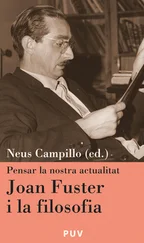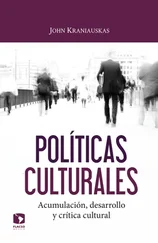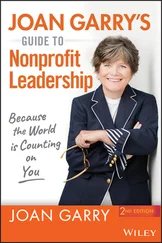Por medio de ese mecanismo, que finalmente solo permitió la integración de algunas personalidades, el destino natural de Fuster parecía ser la Universitat de València, donde había estudiado Derecho y en la que, contra muchos obstáculos, se trataba de crear un departamento dedicado a la filología catalana que dirigiría el lingüista Manuel Sanchis Guarner (València, 1911-1981), otra víctima del franquismo y sus derivaciones posteriores. La incorporación de Fuster no fue nada fácil, porque tropezó con obstáculos burocráticos e incomprensiones personales y políticas, y se produjo en 1983, cuando ingresó en su antigua universidad como simple profesor por procedimientos ordinarios. Se arguyó, para impedir que accediese a una cátedra, que no era doctor, aunque en 1984 fue investido honoris causa por la Universitat de Barcelona y la Universitat Autònoma de Barcelona. Fuster redactó una tesis de historia lingüística y se doctoró en 1985 en Filología Catalana. Al año siguiente obtuvo la cátedra que, después de jubilarse y hasta la muerte, ocuparía como emérito en el Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València. Su docencia, sobre historia social de esta lengua, la ejerció en programas de doctorado. Y lo ejercía con una aplicación extrema. Él, que no solía hablar en público sin llevar el discurso escrito, tampoco impartía clase sin una preparación completa de los contenidos que tenía programados y que llevaba rigurosamente anotados en un esquema manuscrito muy detallado.
Sus últimos parlamentos ante una multitud se produjeron en València, en octubre de 1981, en un acto contra el atentado terrorista del que él mismo había sido víctima hacía unas semanas, y en Castelló de la Plana, en 1982, en el encuentro conmemorativo del quincuagésimo aniversario de las Normas de Castelló y en homenaje a Sanchis Guarner, muerto el año anterior tras haber sufrido la impune persecución de la extrema derecha.
En el momento de morir, era miembro del Institut d’Estudis Catalans, la Institució Valenciana d’Estudis i Investiga cions, el Consell Valencià de Cultura, el Institut de Filologia Valenciana, el consejo asesor de la Biblioteca Valenciana y otras ins ti tu ciones. Por sus trabajos poseía distinciones como los premios Joaquim Folguera (1953), Josep Yxart (1956), Concepció Rabell (1959 y 1962), Per Comprendre (1962), Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (1975), Ramón Godó Lallana (1977), Premi de les Lletres del País Valencià (1981) y Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya (1983). La Generalitat Valenciana le otorgó su Alta Distinció a título póstumo.
El día siguiente de su muerte, la ceremonia del entierro, desde su domicilio hasta el cementerio de Sueca, fue una manifestación de luto y de homenaje en la que participaron representaciones oficiales y unos miles de personas, como testimonio de una admiración y un respeto auténticamente populares.
La permanencia de la obra de Joan Fuster se ha mantenido en el ámbito de la lengua catalana hasta ahora mismo, a través de reediciones y antologías de sus escritos, pero también ha sido objeto de interpretaciones y reconsideraciones en un número considerable de tesis doctorales y estudios, exposiciones, congresos y otras iniciativas dedicadas a valorarla y analizarla. Los textos reunidos aquí por Salvador Ortells tuvieron en principio un espacio de recepción cuantitativamente muy amplio, por la lengua en que estaban redactados y por los medios de comunicación en los que aparecieron. A través del tiempo, recuperan ahora, de otra manera, aquella área de destino con la que el autor supo igualmente conectar en su momento: por los temas que abordaba, por la sagacidad con que lo hacía y, ¿por qué no?, por una habilidad expresiva en lengua castellana particularmente notable: buscada, trabajada y nutrida de lecturas y conocimientos incesantemente renovados.
1. «Los 100 españoles más influyentes», Actualidad Económica 1127, 27 de octubre de 1979, p. 39.
2. «Qüestió d’influències», Qué y Dónde 86, 5-11 de noviembre de 1979. Reproducido en Joan Fuster: Notes d’un desficiós , ed. y notas Nel·lo Pellisser y F. Pérez Moragón, Valencia, 2017, p. 56.
3. Reproducción facsimilar en Pere Ysàs: Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia, 1960-1975 , Barcelona, 2004; la referencia a Fuster, en p. 246.
4. Max Aub: La gallina ciega. Diario español , ed. M. Aznar Soler, Barcelona, 1995, 2.ª ed. (la primera, México, 1971), p. 179.
5. Carles Salvador: «Un nuevo poeta», Las Provincias , 10 de mayo de 1947.
6. Ya mucho después, Salvador Ortells rescató en Poemes inèdits (2018) composiciones desconocidas.
7. Equivocadamente, Gregorio Morán ( El cura y los mandarines , Madrid, 2014, 3.ª ed., p. 132) afirma que la obra becada por el Congreso bajo el título Estudi d’història cultural valenciana era Nosaltres, els valencians . Lo puntualiza uno de los protagonistas españoles de las actividades del CLC, Carlos M. Bru Purón ( El Congreso por la libertad de la cultura y la oposición democrática al franquismo , Madrid, 2019, p. 32).
8. Sobre las polémicas internas del encuentro, Jordi Amat: La primavera de Múnich , Barcelona, 2016, pp. 306 y ss.
9. El texto inicial, en castellano, era un encargo para la Historia general de las literaturas hispánicas dirigida por Guillermo Díaz-Plaja y que empezó a publicarse en 1949. En los volúmenes aparecidos, de la literatura catalana se ocupó un gran especialista, Jordi Rubió i Balaguer. Fuster rehízo su trabajo inédito para la edición de 1972.
10. Joan Fuster: Un país sense política , Barcelona, 1975, p. 135.
11. En línea: < https://elpais.com/diario/1981/10/02/cultura/370825203_850215.html> (consulta: 15/9/2021).
12. En línea: < https://elpais.com/diario/1980/01/25/sociedad/317602804_850215.html> (consulta: 15/9/2021).
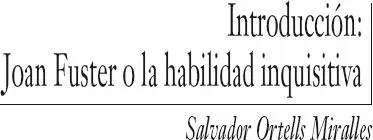
El título que precede a estas notas aproximativas –breves e insuficientes, por lo tanto– sobre la crítica cultural de Joan Fuster pretende ser un guiño al empleo frecuente que hizo de la conjunción «o», con valor identificativo, en sus olvidados inicios poéticos, un recurso que quizá tomó prestado del poeta Vicente Aleixandre. Pero, ante todo, es una declaración de intenciones –¿no debería serlo todo título?– que define su entera trayectoria intelectual y literaria. Sin duda, la habilidad inquisitiva fue una de sus más destacadas virtudes, una habilidad que se reflejaba a menudo en su mirada penetrante, vertida sobre sí mismo en primer lugar, en un continuo examen de conciencia, y a continuación sobre la realidad que le circundaba, con afán de transformarla, como propusieron Marx y Rimbaud. Como propuso después Sartre, pues en Fuster la escritura es acción, desvelamiento, proyecto de cambio y no simple contemplación, pese a sus reiteradas declaraciones de pesimismo.
La habilidad inquisitiva, la mirada penetrante, decía… Esa fue la primera impresión que tuve al contemplar el rostro de Fuster en una fotografía que ahora no consigo identificar. Tanto da, sus rasgos y su actitud permanecen aún inalterables en mi recuerdo: el cejo visiblemente fruncido, las cejas arqueadas, la nariz afilada, la mirada fija y a la vez distraída, asomando con recelo por encima de las gafas medio caídas, y su cuerpo levemente inclinado, a punto de exceder los límites físicos de la fotografía. Sus ojos no muestran la fijeza de un retrato de van Eyck; más bien lo contrario, rehúyen el objetivo de la cámara y parecen perderse en la nada, pero, en el fondo, revelan la febril actividad de su pensamiento, siempre inquisitivo. La imagen bosquejada del ensayista, acaso imprecisa, queda, sin embargo, perfectamente atestiguada en los escritos de crítica cultural recogidos en el presente volumen. Porque, en efecto, pertenecen a este campo, aunque no querría pasar por alto que Fuster siempre rehusó adjudicarse la denominación oficial de «crítico». Y si la aceptó, fue con calculada e indisimulada displicencia, parapetado en no pocas prevenciones, formuladas en expresiones del tipo «los que hacemos como si hiciésemos crítica…» y otras similares. Incluso en el campo de la literatura, del cual tenía un conocimiento admirable, tampoco se abstuvo de tales valoraciones. Sirvan como ejemplo paradigmático estas líneas extraídas de un artículo que dedicó al poeta medieval Joan Roís de Corella: «No soy lo que se dice un erudito, y bien mirado, ni tan sólo soy un crítico: ni tan sólo soy un crítico como Dios manda». Y vagamente precisaba sus palabras arguyendo que «de vez en cuando, he publicado papeles con apariencia de “estudios”, que pueden parecer erudición o crítica» (Fuster, 1968: 285). Muchos estudiosos y lectores suyos se hicieron eco de esta actitud suspicaz, pero quizá fue el profesor y crítico Antoni Comas (1985: 51) quien mejor la ilustró al indicar que, en materia de historia cultural, Fuster «se abriga antes de que llueva». La metáfora, además de certera, no desestima la ironía que albergan estas reservas. De hecho, la captatio benevolentiae fusteriana no debería distraer al lector –advierte Comas– de una obviedad incontestable: los posibles defectos de sus trabajos sobre estas disciplinas no son mayores que los que hay en obras de verdaderos profesionales y académicos y, en general, tienen la ventaja de ser más agudos, con una comprensión más amplia de la complejidad y el alcance de los problemas.
Читать дальше