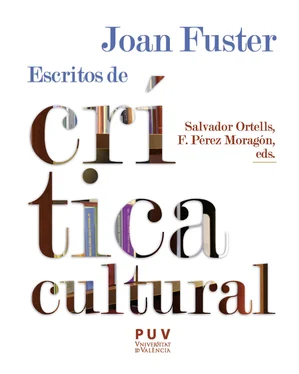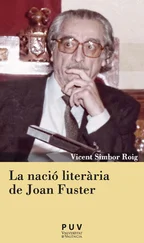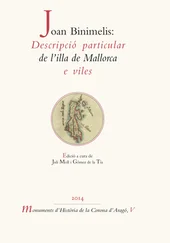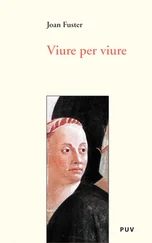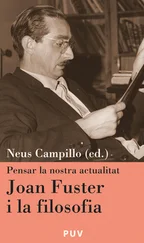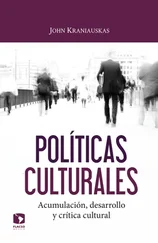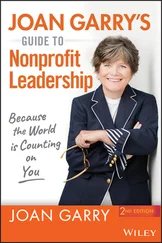Pero no creo aconsejable inventariar autores y obras sin más, dejándome vencer por la inercia del compendio fácil, sin profundizar en consideraciones más esenciales. Sería este otro libro, acaso complementario del presente, pero no puedo, aquí y ahora, sino renunciar a la embarazosa operación de esclarecer filiaciones entre Fuster y los autores traídos a colación. No me interesa tanto instaurar una genealogía como ahondar en los textos en los que el ensayista mostró a las claras su noción de la crítica, una noción condicionada por dos aspectos que se me antojan fundamentales: el sentido histórico en la obra de arte y la implicación moral del crítico en sus juicios. Al igual que Eliot, Fuster entendió que ninguna generación se interesa por el arte de la misma manera que cualquier otra, de lo que se infiere que la crítica evoluciona necesariamente con el tiempo y marca sus propias exigencias frente al arte, empleándolas para sus propios fines. Pero al margen de las épocas, de cada época –advierte Eliot (1959: 117)–, la función de la crítica debe ser promover la comprensión y el goce del arte, además de la ingrata tarea de señalar lo que no debe gustar, porque alguna vez el crítico también ha de condenar lo inferior y revelar lo fraudulento, sin desatender la obligación de elogiar lo digno de elogio. El crítico lo es, pues, si su interés es ayudar a sus lectores a comprender y gozar. Por tanto, ha de interesarse también por otras cosas aparte de la simple aprehensión técnica de las reglas que debe observar. Debe ser un hombre total, con convicciones y principios, con conocimiento y experiencia de la vida. No es suficiente con la mera explicación de la obra, o con el solo goce, subjetivo e impresionista. También es necesario, como aplicó Trilling a sus escritos de crítica literaria, plantear el hecho artístico en términos morales, sin desligarlo de la vida ni de su sentido histórico.
Sea como fuere, Fuster ejerció la crítica cultural orientada a revelar al lector algo que este no había vislumbrado antes en la obra de arte explorada, o que había entrevisto con cierta presbicia. Con su mirada penetrante y libre de prejuicios, con su sensibilidad, inteligencia y capacidad de juicio, trató de enfrentarse él, y a la vez al lector, a la obra de arte explorada. Y no rehusó hacerlo desde un punto de vista personal, para nada impersonal. De hecho, transmite en sus textos la idea de que la cultura tan solo le interesa cuando es una experiencia personal que, aunque no suple a la vida, tampoco puede ser suplida por esta. Dicha idea, que he modificado ligeramente, la expuso él mismo en uno de sus aforismos más conocidos y citados, pero no es menos cierto que esta es la impresión que uno tiene al leer sus escritos de crítica: la de escuchar a un autor reviviendo en voz alta sus experiencias culturales e incitando al diálogo al lector, esto es, al «otro». Es por ello por lo que considero más útil detenerme en los textos en los que reflexionó sobre su quehacer crítico que ejercer de descubridor de supuestas influencias, una tarea –dicho sea de paso– que comporta el riesgo de la equivocación o la sobreinterpretación, tan habituales cuando se transita el terreno resbaladizo de la conjetura. Bien mirado, quizá convenga empezar por la importancia que otorgó a la presencia de la alteridad en el oficio de crítico, como acabo de insinuar. Y es que, no en vano, el hecho de expresarse, de comunicarse, implica necesariamente la participación de los demás en un acto de afirmación personal que se abre camino entre el silencio de quien escucha. Es a partir de estas inquisiciones sobre la presencia ineluctable de la alteridad que se interroga por la función de la crítica en el artículo «El hombre y la obra»:
¿Qué papel jugará, en consecuencia, la crítica? ¿Cómo juzgar –puesto que juzgar es el oficio que se le atribuye–, cuando se enfrenta con la nuda humanidad del artista o del escritor encarnada en un estilo más o menos agradable? La tentación inmediata, sobre todo en cuanto a la literatura, será deslizarse hacia la valoración ética o política. Aun no partiendo del concepto de encarnación, pero desechando igualmente el criterio «estético» por incompatible con sus principios, la crítica marxista nos ofrece un buen ejemplo de ello. Y lo malo es que no se ve cómo evitar el escollo «ético». Valéry afirmaba que toda crítica es un decir «yo no soy tú». Pero ¿qué le importará a un escritor «blanco» el juicio que le haga un crítico desde su posición «negra»? La valoración ética sólo servirá como un indicador parecido al parroquial de carteleras cinematográficas. La crítica, si no quiere adoptar una disposición de censura de espectáculos, tendrá que buscar nuevos caminos (Fuster, 1955 a : s. p.).
Así como ya hizo en otras ocasiones, también reincorporó este artículo, en la versión catalana, a su dietario personal, con la inclusión de una anotación a posteriori que le permitía derivar su argumentación a otro foco de interés, centrado ahora en la manera de ejercer la crítica:
Pero a la hora de hacer «crítica» concreta, sobre libros o autores concretos, la mayoría de los críticos no pueden evitar el juicio de «contenidos»: contenidos éticos o políticos, particularmente. Sin duda, hay excepciones. No obstante, la regla general es inclinarse por el dictamen «ideológico». De un tiempo a esta parte, sobre todo, se ha acentuado la propensión a dictar sentencias más o menos coloreadas de prevención política. Como mínimo, entre nosotros. A mí, esta actitud, no me parece nada mal. Creo que toda obra literaria, cualquier obra literaria, incluso la más «neutra», transporta unas valencias políticas, que le son consustanciales y que hay que aclarar si queremos entenderla. Pero, como crítica, esto no es suficiente. ¿Entonces, a qué tenemos que atenernos? Los que hacemos como si hiciésemos crítica, optamos por sumar un poco de cada criterio, o al menos, un poco de cada uno de los «criterios» que han llegado a interesarnos. Tal vez en la «suma», y cuanto más densa sea mejor, se halle una pequeña posibilidad de acertar… (Fuster, 2002 a : 448).
¿Sobre la base de qué criterios deberá emitir su juicio, su veredicto, el crítico? Esta es, en esencia, la pregunta que se formula. La insuficiencia del análisis ideológico de los contenidos transmitidos ya presupone un posicionamiento claro por parte de Fuster, que, incluso en plena efervescencia de la crítica marxista propugnada por Castellet y Molas en los años sesenta en el ámbito de la cultura catalana, mantuvo una discreta actitud de reserva. Un poco de cada uno de los criterios, dice Fuster, quizá la suma de estos haga posible el acierto del crítico. Y no es baldía la palabra «suma», que parece tan cercana en ese contexto a una palabra tan etérea como «ecuanimidad», una palabra desterrada de cualquier contexto académico justo por este motivo, porque en modo alguno es susceptible de ser reducida a esquema. Sí, ecuanimidad a la hora de ponderar el peso tanto de la expresión como del contenido en cada obra –el lector ya habrá detectado lo primario de esta antinomia–, 29ecuanimidad en el equilibrio entre la intención prescriptiva, interpretativa y orientativa de la crítica. Y, también, ecuanimidad en la aceptación del papel secundario que el crítico desempeña en la historia del arte, una condición subalterna que sirvió a Fuster de pretexto para cultivar su más fina ironía:
En efecto, el oficio de crítico literario es bastante triste. A fin de cuentas, de todas las profesiones que pertenecen a la república de las letras, esta resulta la más desagradecida. Desde el punto de vista del prestigio, tanto como en el aspecto económico o el de la simpatía, hacer de crítico viene a ser evidentemente un mal negocio. Los que, con mayor o menor asiduidad, nos hemos querido dedicar a ello, lo sabemos y lo hemos aceptado, ignoro el porqué, con una cierta conformación irónica. En principio, hace falta un temperamento especial para decidirse a asumir una labor tan gris y menospreciada. Pero, sobre todo, también hace falta una disposición básica para renunciar a los atractivos y las ventajas que suelen reportar, por poco que sea el éxito alcanzado, las demás actividades literarias. Por ejemplo, el crítico nunca, o casi nunca, despierta admiraciones; su función, aún, aparece como subsidiaria y a la zaga de la otra , de la verdadera literatura; los criterios que investiga o aplica son automáticamente observados con recelo, porque nadie termina de ver claro de dónde le viene la autoridad. A veces, sí, llega a hacer miedo –a hacer miedo a los literatos que juzga o puede juzgar–: cuando es implacable en la censura, cuando es virulento en su decir, cuando la tribuna desde la cual se expresa es poderosa, el crítico se convierte en enemigo irreductible. El genus irritabile se alarma ante la perspectiva de alguien que no tiene inconveniente, sino justo lo contrario: la misión de atacar su vanidad. Pero el miedo es, si se sopesa bien, una secuela incómoda, una fama molesta (Fuster, 2002 a : 467).
Читать дальше