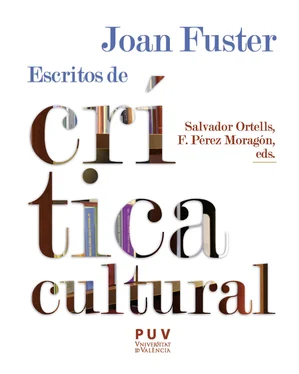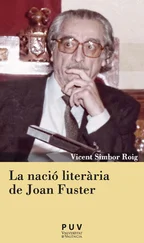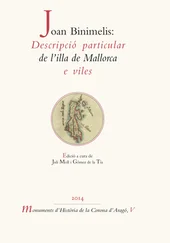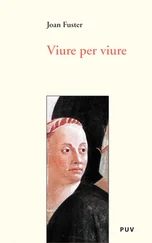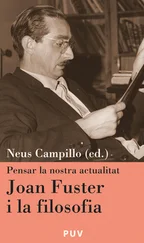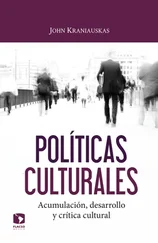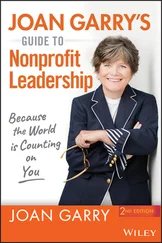Otra vía de penetración de las posiciones defendidas por las potencias occidentales en aquella coyuntura, sobre cuestiones culturales, fueron las llamadas casas americanas, que empezaron con las Amerika-Häuser en Alemania –al fin y al cabo, era el lugar donde los EUA y la URSS tenían la frontera compartida, con la ciudad de Berlín como símbolo de la división–, a finales de la década de 1940 y durante la de 1950, y que se extendieron a otros países como España. Siete, en concreto, fueron las ciudades españolas en las que se implantaron: Madrid, Barcelona, València, Bilbao Sevilla, Cádiz y Zaragoza. Todas ellas tenían bibliotecas muy bien nutridas, con obras cuidadosamente escogidas, en donde se explicaba qué eran los EUA, su civilización, sus ideas y su tecnología. También albergaban espacios que las convertían en focos de intercambio cultural mediante la organización de conferencias, conciertos y certámenes literarios, de pintura y de fotografía. La Casa Americana de Valencia, inaugurada oficialmente el 10 de enero de 1952, se distinguió desde sus comienzos por una gran actividad, sobre todo con el polo de atracción de los cursos de inglés. Además, su biblioteca pronto empezó a despertar el interés entre quienes querían seguir la vida americana y las novedades en los campos económico e industrial. En este sentido, no faltaban en la hemeroteca las publicaciones ilustradas y las revistas más recientes, como Life y Time , que eran una ventana abierta en medio de la censura española.
En efecto, la Casa Americana recibió una efusiva bienvenida por parte de personas relacionadas con el mundo periodístico, universitario e intelectual valenciano –entre ellas, Fuster–, ya que permitía el acceso a publicaciones que no pasaban por la censura y tampoco era necesario pedir permisos para consultar libros ni para reunirse. Durante años fue un espacio cultural abierto a la ciudadanía, sin distinciones ideológicas, y contó con la colaboración de personalidades como Julián San Valero, Joaquín Maldonado y Vicente Aguilera Cerni, que propiciaron exposiciones, conferencias y visitas de funcionarios representantes de la embajada norteamericana. Algunas de estas actividades se programaron en colaboración con entidades locales de prestigio como el Ateneo Mercantil, donde se organizaron diversos conciertos y un certamen de pintura joven que ganó Juan Genovés.
A medida que se consolidaba, la Casa Americana trató de aumentar su presencia en la sociedad valenciana con la creación del Centro de Estudios Norteamericanos, regido por personalidades de corte liberal e intelectual, con el propósito de estudiar la vida artística, cultural y económica de los EUA y sus posibles relaciones con la sociedad española. Dicho local ya había abierto sus puertas en los años anteriores para albergar actividades e iniciativas culturales, pero ahora se le daba un nuevo impulso con una programación continuada. Entre los invitados a la inauguración, que tuvo lugar el 1 de octubre de 1956, figuraban Fuster, Aguilera Cerni, Vicente Gaos y Vicent Ventura, los directores de los periódicos locales –Martín Domínguez, de Las Provincias , y Sabino Alonso, de Levante – y algunos profesores de la Universitat de València. El acta de constitución del Centro de Estudios Norteamericanos se firmó el 24 de enero de 1957, con la autorización del gobernador civil de València, y con Fuster entre los promotores que la firmaron.
El interesado mecenazgo norteamericano también permitió el acceso a becas de estudios en la Universidad de Harvard y el MIT, así como para asistir a seminarios en el Instituto de Educación Internacional de Nueva York. Incluso se ofrecían viajes patrocinados por la Comisión Nacional de Productividad Industrial para técnicos e industriales especializados. En esta misma línea, se promovieron jornadas en las que los estudiantes e intelectuales que habían viajado a los EUA contaban sus experiencias. En paralelo, se ofrecían conferencias y coloquios sobre cine, literatura o arquitectura norteamericana, con el propósito de seguir inculcando conceptos como la libertad o la defensa de las tradiciones, en oposición a la propaganda y la acción comunista. No obstante, hubo un beneficio en aquella política hacia las élites franquistas, que pretendían modernizar el país sin cambiar el régimen dictatorial. 19
Como ya se ha advertido, la relación de Fuster con la Casa Americana de Valencia fue estrecha, una relación que queda plasma da en algunas de sus cartas, en las que informaba a su corresponsal de haberse entrevistado con miembros del consulado norteamericano en València. Es sabido que, durante aquellos años, algunos funcionarios consulares estaban interesados en establecer contactos –informativos, como mínimo– con miembros de grupos antifranquistas, a excepción del Partido Comunista de España. En el caso de Fuster, esta relación se mantenía sobre la base de la permanente independencia del escritor respecto a los partidos políticos. Es desde esta perspectiva como se entiende su colaboración con la Casa Americana: la del intelectual que toma conciencia de la necesidad de transgredir los límites de un régimen dictatorial que miraba con desconfianza la propagación de la «cultura de masas» y la demanda de democratización social.
1.3 Entre la «cultura satélite» y la «cultura de masas»
Una de las múltiples conclusiones que pueden extraerse del contexto en el que Fuster desarrolló su trayectoria literaria es que se vio sometido a un doble confinamiento moral e intelectual: por una parte, el impuesto en sí mismo por el franquismo a la totalidad del pueblo español; y por otra, las prohibiciones añadidas con que se castigaba a la cultura catalana. Además, la necesidad de vencer este aislamiento opresivo se hizo más apremiante con el auge imparable de la «cultura de masas» y la pujante industria cultural. Como tantos otros escritores en catalán, Fuster solo pudo profesionalizarse en castellano, con el dilema que la renuncia conllevaba, a pesar de que seguía perteneciendo a la órbita de la cultura catalana, incluso cuando escribía en otra lengua. Así lo ratifican sus referentes culturales, su no menos prolífica producción en catalán y su actitud combativa ante la eterna diglosia de la sociedad valenciana. No de otro modo pudo concebir las connotaciones que el concepto de «cultura satélite», popularizado por T. S. Eliot, podía tener –extrapolado del contexto británico– respecto a la realidad valenciana, un concepto que adquiere todo su sentido en relación con el triple significado que el crítico norteamericano atribuía a la cultura:
El término cultura admite distintas asociaciones según estemos pensando en el desarrollo de un individuo , de un grupo o clase , o de una sociedad entera. Forma parte de mi tesis que la cultura de un individuo depende de la cultura de un grupo o clase, y que la de un grupo o clase depende de la de la sociedad a la que pertenece. Por consiguiente, lo fundamental es la cultura de la sociedad y el significado de la palabra «cultura» con relación a toda la sociedad es lo que en primer lugar ha de examinarse (Eliot, 2003: 41).
Aunque sus primeras lecturas de Eliot se sitúan cronológicamente a mediados de los cincuenta, en 1967 retomaba la cuestión en un debate que tuvo con otros intelectuales de la cultura catalana –Josep Maria Castellet, Baltasar Porcel, Josep Ferrater Mora y Joaquim Molas– en la casa del joven Porcel, en la ciudad barcelonesa de Vallvidriera. Allí debatieron, entre otras cuestiones, sobre la relación del intelectual con la lengua y la cultura, centrando por momentos el debate en los medios de expresión culturales. En este sentido, Molas (VV. AA., 2019: 59) defendía que toda cultura segregada por la sociedad catalana era cultura catalana, al margen de su medio de expresión, siempre que plantease los problemas básicos de esta sociedad y que contase con un dispositivo cultural propio. Visto así, era posible hacer cultura catalana escribiendo en castellano o francés. Fuster, que aceptaba este argumento, no por ello renunciaba –tampoco Molas– a la expectativa, tan lícita como deseable, de una cultura monolingüe en catalán, presentada como la ambición de un pueblo que aspira a ser «normal». Entendida, pues, como la expresión de una sociedad, proponía la definición de cultura referida a la producción intelectual nacionalmente delimitada. La propuesta, abierta a polémica, ya la planteó con anterioridad respecto al escritor valenciano Azorín en el artículo «Memòria de Josep Martínez Ruiz». Principalmente, indagaba las razones por las que este emprendió su actividad literaria en castellano a pesar de ser bilingüe, un aspecto sobre el que también reflexionó a propósito de Blasco Ibáñez y Gabriel Miró. Dichas reflexiones toman como motivo nuclear la aportación alógena de catalanes, valencianos y baleares que, desde finales del siglo XV, «alimentaron» a la literatura castellana. No cabe duda de que Fuster, viéndose en idéntica encrucijada –aunque optase por el camino opuesto–, intentó dilucidar cómo estos escritores «periféricos» sobrellevaron su «drama» idiomático y cómo ello influyó en su estilo. En definitiva, al plantear la cuestión de fondo en los siguientes términos, ponía el dedo en la llaga, no tanto para remover la herida como para comprobar que aún supuraba: 20
Читать дальше